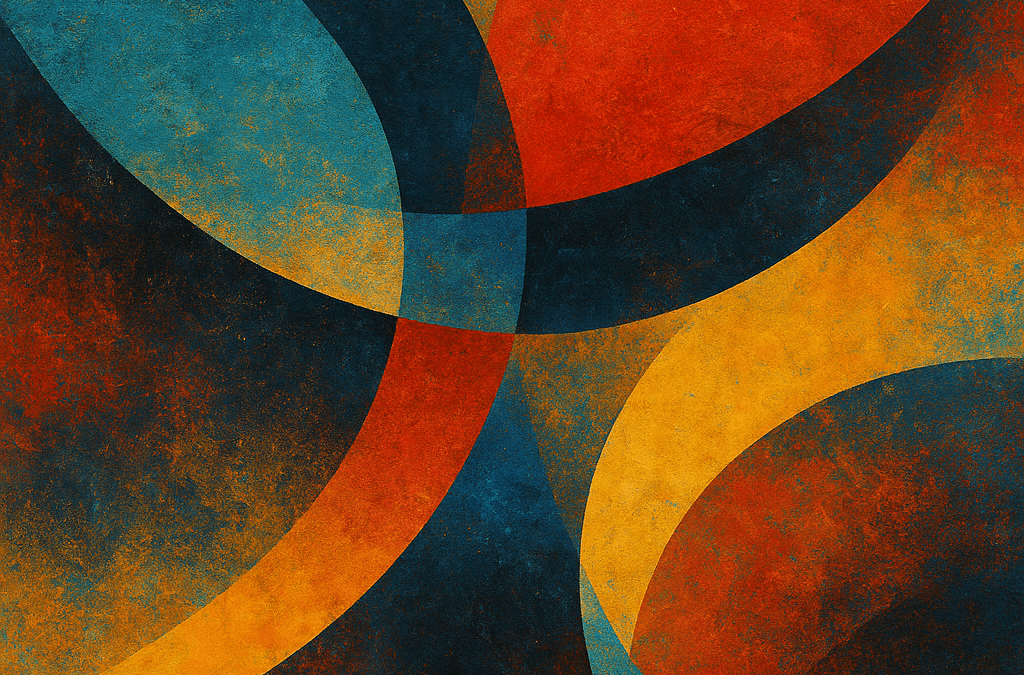No quise escribir una obra para la escena, sino un acto de redención en forma de arte.
Richard Wagner, Reflexiones sobre Parsifal (1880)
En el fondo de todo sufrimiento hay una voluntad de amor que busca liberarse de sí misma. Ése es el misterio de Parsifal.
Richard Wagner, carta a Mathilde Wesendonck (1859)
Pocas figuras en la historia de la música han ejercido un control tan absoluto sobre el destino de sus propias obras como Richard Wagner. Desde la concepción hasta la representación, quiso dominarlo todo: la palabra, la partitura, la emoción, incluso la reacción del público. Su ambición no fue solo componer música, sino gobernar la experiencia estética que ella producía.
Esta voluntad de dominio alcanza su expresión más intensa en su último drama musical, Parsifal, una obra que no se limita a conmover, sino que pretende conducir espiritualmente al espectador. En ella, Wagner toma sin disimulo el más sagrado de los rituales cristianos para transformarlo en un acto de arte total, en una liturgia escénica que nos invita a creer en “el Redentor”.
Sin embargo, en el momento de su estreno, muchos se preguntaron si el Redentor al que Wagner aludía era realmente Cristo… o el propio Wagner.
Al comentar el gesto de la Sociedad Wagneriana Alemana, que colocó una corona en el monumento al compositor con las últimas palabras de Parsifal —«Redención al Redentor»—, Nietzsche escribió:
“Muchos (curiosamente) hicieron una pequeña corrección: Redención del Redentor. Y respiraron aliviados.”
Desde entonces, poco ha cambiado. Al contrario, gracias a los escritos del propio Wagner y a los abundantes diarios de Cosima, su esposa, casi nada del compositor permanece oculto. La tentación es, por tanto, leer toda su producción como un autorretrato prolongado, una serie de confesiones cifradas de sus obsesiones vitales.
Entre estas, el antisemitismo ,tan presente en su vida, ocupa un lugar aún más prominente en la mente de sus críticos más implacables, hasta el punto de que algunos han visto en Parsifal una obra abiertamente antisemita: una defensa de la pureza racial aria frente a la supuesta contaminación judía.
Estemos o no de acuerdo con esa interpretación, convertida ya en una suerte de ortodoxia crítica, conviene reconocer la fuerza que tuvo en Wagner el ideal de objetividad artística, tanto en su vida como en su arte.
Para él, la auténtica obra de arte se eleva por encima de la existencia humana y se erige en postura de juicio imparcial. El artista no es su dueño, sino su servidor, obligado por deber a expresar su verdad interior mediante símbolos comprensibles.
Cada verdadera obra de arte está moldeada por una idea unificadora, a través de la cual algún aspecto profundo y esencial de la condición humana alcanza encarnación imaginativa. La vida personal del artista puede ser tanto un estímulo como un obstáculo para la creación, pero en todo caso debe mantenerse al margen del proceso creativo.
Por supuesto, el artista se alimenta de su experiencia, y puede hacerlo con una franqueza absoluta, como Dante al elevar a Beatriz a la categoría de guía celestial en el Paraíso. Pero en los grandes creadores la experiencia individual adquiere un sentido independiente y universal: así la de Dante con Beatriz, así la de Wagner con Mathilde Wesendonck. En ambos casos, la pasión real fue transfigurada en otra cosa: en algo situado más allá del alcance de cualquier vínculo humano ordinario.
Wagner basó sus obras de madurez en mitos y leyendas tomados del arte y de la religión medievales. Lejos de pretender esconder en ellos sus obsesiones, aspiraba a extraer de tales relatos su núcleo de verdad y presentarlo a sus contemporáneos, aunque se vieran sorprendidos al reconocerse en aquel material arcaico.
De esta manera, creía, el arte podía convertirse en heredero de la religión: en un modo de poner a los públicos escépticos de la modernidad en contacto con las verdades que antes comunicaba la fe.
Entre esas verdades se halla la que constituye el eje de Parsifal, que no es otra que la certeza de que el ser humano cae inevitablemente en la culpa y el sufrimiento, y que vive necesitado de curación.
El propio compositor definió Parsifal no como ópera ni como drama musical, sino como Bühnenweihfestspiel, “festival escénico de consagración”, añadiendo así una provocación más a las muchas que anidan en la obra. El drama se nutre intensamente del ritual y del simbolismo cristianos, y algo menos, aunque no de modo irrelevante, de la moral y la metafísica budistas.
Pero la visión de la redención que la obra traza constituye la respuesta de Wagner a una pregunta que nos concierne a todos: cómo vivir en una relación justa con los demás, incluso si no hay un Dios que nos asista.
Como varios comentaristas han observado, el antisemitismo de Wagner, por muy obtuso y delirante que llegara a ser, tuvo su origen en una hostilidad hacia el judaísmo como fe y como cultura, y, más concretamente, hacia el Dios del Antiguo Testamento.
Wagner veía la misión de Jesús como una rebelión contra ese Dios severo y caprichoso, en nombre de un amor que brota de la propia naturaleza humana.
El juez y legislador abstracto, encarnado en forma de hombre, aprendió muchas cosas: entre ellas, el sacrificio de sí mismo y la compasión.
Demostró su divinidad no con fuego, azufre o exterminios, sino aceptando humildemente la más cruel de las muertes que los hombres pudieron concebir para él.
Es este nuevo Dios, encarnado en Cristo, quien es invocado en Parsifal como el Redentor.
Quienes busquen antisemitismo lo hallarán en Parsifal, como pueden hallarlo en El mercader de Venecia o en Los hermanos Karamázov. Pero quizá pasen por alto el sentido verdadero de la obra: que podemos ser redimidos de nuestras culpas, incluida esa. No por la intercesión de un dios remoto, sino por la mirada que nos devuelve al otro sin juicio, por el temblor que precede al perdón antes de pronunciarse.
Rferdia
Let`s be careful out there