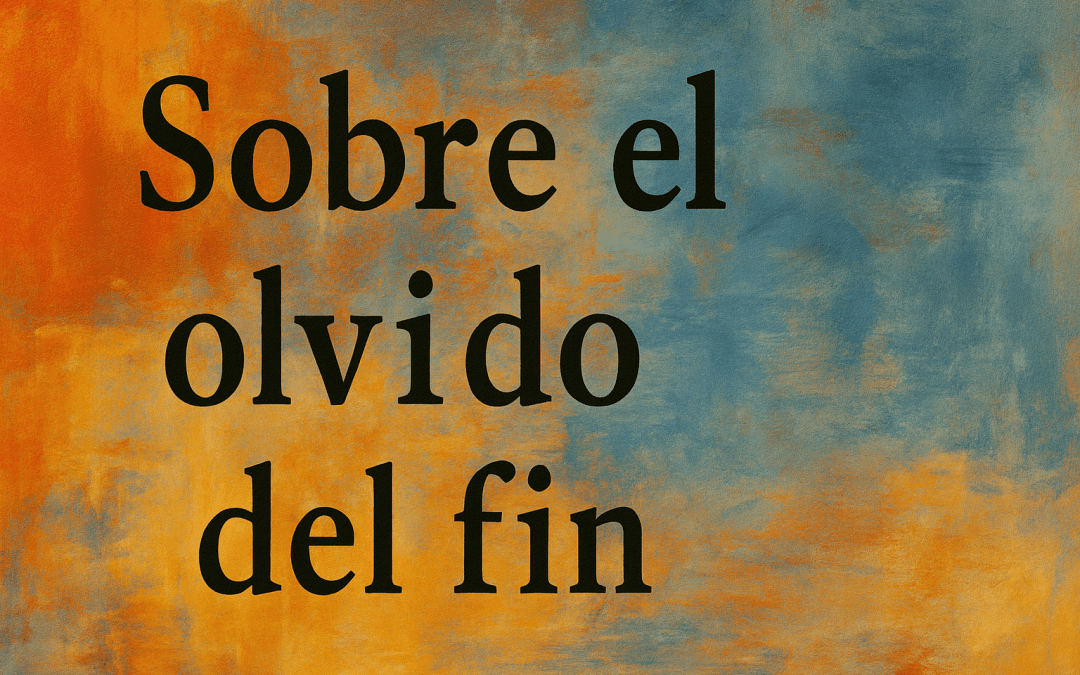Crónica anticipada del colapso
«Ce qui caractérise proprement le monde moderne, c’est qu’il est le règne de la quantité […] ce n’est pas seulement qu’il ignore toute autre mesure, mais qu’il nie et exclut toute qualité, tout principe supérieur, toute valeur spirituelle.»
Lo que caracteriza propiamente al mundo moderno es que es el reino de la cantidad […] no solo ignora toda otra medida, sino que niega y excluye toda cualidad, todo principio superior, todo valor espiritual.”
René Guénon, La Crise du monde moderne, 1927.
Olvidar y desdeñar el fin es un fenómeno muy reciente que echó raíces en Occidente y que precederá a su desmoronamiento, del mismo modo que la combinación de crisis políticas internas, colapso económico, presión migratoria de los pueblos bárbaros y una pérdida progresiva de cohesión cultural e institucional causaron el derrumbe del Imperio romano
Hace apenas unos pocos siglos, tras una cierta trayectoria filosófica en la mente de unos pocos que llegaron a la conclusión de que el mundo material está bastante bien y es lógico en sí mismo, y que solo requiere un poco de “ilustración”, el fin se volvió tan innecesario como lo fueron las pruebas escolásticas y lógicas de la existencia de un relojero divino. Al fin y al cabo, el reloj sigue funcionando, y siempre se puede fabricar un reloj mejor, un mecanismo más refinado pegado al hombre que lo lleva que puede volverse también más perfeccionado, y obtener mayor beneficio al venderlo, y afinar los procesos que puede calcular con él, entre tantas otras cosas.
De esta manera, en el paradigma de la Modernidad occidental, la muerte pasó a ser simplemente una “nada”, una desaparición, un “cero” que solo se interpone al final del camino obstaculizando, más tarde o más temprano, las siguientes maquinaciones sobre algo.
Ni siquiera cientos de millones de muertes, ni la constante amenaza de tecnologías capaces de garantizar muchas más, logran hoy que el fin se convierta en una pregunta consciente ni en parte del sentido de estar vivos.
Solo quedan estallidos marginales, extremos —como las sectas apocalípticas, la histeria climática o las inversiones en visiones transhumanistas—, todas ellas formas de intentar “adelantarse” al fin desnaturalizando lo que todavía vive.
René Guénon escribió que lo que define al mundo moderno no es una crisis entre otras, sino que la Modernidad misma es la crisis: una ruptura radical con los principios espirituales que sostenían el mundo tradicional. Vivimos, decía, bajo el reino de la cantidad, donde todo lo cualitativo, lo sagrado, lo eterno ha sido negado o expulsado. La civilización moderna, sumida en lo finito, ha olvidado el fin.
Pero no se trata solo del fin biológico: lo que se ha olvidado es cómo habitar el final, cómo pensarlo, cómo vivirlo…
Y entretanto, yo me descubro ahí, en medio de ese olvido.
¿Cómo vivir con lo que se derrumba?
¿Cómo caminar sabiendo que todo lo que te rodea ,y lo que eres, está llegando a su término?
No puedo dejar de pensar que todo esto se está cayendo, deshilachando en silencio como la cortina de una casa abandonada desgarrándose sin testigos bajo la luz quieta, como una tela que se abre poco a poco al filo invisible de los días.
¿Cómo se vive sabiendo, sintiendo en propia carne, que lo que te rodea, la cultura entera, la civilización a la que pertences, incluso las calles por las que caminas cada día, se encogen un poco más, como si la ciudad estuviera cerrando sus párpados? No es una intuición catastrófica, no es histeria; es otra cosa. Es una certeza. Es una especie de eco que viene desde dentro.
Lo verdaderamente extraño es que esta pregunta parezca radical. Como si pensar en el fin fuera cosa de fanáticos o de ancianos aburridos. Pero ¿qué otra certeza tenemos más absoluta que la de que todo termina? La muerte no es una metáfora: es la médula.
Y si uno acepta que una cultura, una civilización, no son más que formas de vida orgánicas, entonces también ellas deben morir. Como nosotros. Como yo. Como tú.
Aún así, lo más humano no es vivir: es saber que vamos a morir. Pero incluso sabiéndolo, lo evitamos. Hacemos como si no lo supiéramos. Como si nuestra vida sólo pudiera sostenerse negando el final. Vivimos como si estuviéramos a pesar de la muerte, y no con ella.
Nadie se detiene a considerar el final de su mundo como algo que pudiera realmente condicionar el sentido de lo que hace. De lo que es.
La muerte se ha vuelto algo ajeno: territorio de los documentales, de los viejos, de las estadísticas. Incluso los Estados juegan a escenificarla como herramienta política. No hay casi nadie que la piense como verdad íntima. Y los que la piensan, los que la sienten, los que la recuerdan, son tratados como anomalía.
Y sin embargo… hubo un tiempo en que la muerte se habitaba. Las culturas tradicionales vivían dentro de un mundo atravesado por el fin, por la disolución como parte del orden. Se moría con sentido. Se ofrecía, se regresaba, se transmutaba. Incluso la economía, esa palabra grotescamente desfigurada, incluía el morir: se entregaban objetos, se acompañaban cuerpos, se sabían los ciclos.
Pienso en Sócrates repitiéndose a sí mismo mientras bebía la cicuta que la filosofía no era otra cosa que prepararse para morir. Y pienso en lo lejos que hemos llegado de esa claridad. En lo ridículamente ciegos que somos al creernos civilizados.
Porque en ese mundo antiguo, no tan antiguo en realidad, el final no era una anomalía sino un telos. Algo hacia lo que se caminaba. Algo que se vivía con.
Y ahora… ¿qué nos queda? Cultos del colapso, ansiedad climática convertida en caricatura, inversiones delirantes en la fábula transhumanista. Todo intentando evitar lo inevitable. Todo intentando vencer el fin desnaturalizando lo vivo.
Pero no siempre fue así. Pienso en Guénon. En esa lucidez tan dura. Cuando vio que la crisis del mundo moderno no era un accidente, sino la forma misma del mundo moderno. No es que haya muchas crisis; es que la modernidad es, en sí, una crisis. Una herida abierta. Un extravío ontológico. Una dislocación espiritual.
Guénon, desde Francia, quiso recordar —recordar, no descubrir— que esta forma de vida es el final de algo. Que somos el residuo oscuro de un ciclo que muere. Kali-Yuga, Edad de Hierro, abismo que nos traga.
Y entonces preguntó —y esa pregunta aún flota, como una espina en la garganta del tiempo—:
¿Habrá algún reajuste antes de tocar fondo, o seguiremos cayendo hasta lo más hondo del abismo?
Me impresiona pensar que incluso él creía que en Oriente aún quedaba un refugio. Pero ya no. Ya no queda refugio.
La crisis ha conquistado también eso.
Y entonces, si no hay refugio, si no hay lugar donde esconderse, ¿qué queda?
Queda recordar.
Queda vivir con el fin.
No como quienes se rinden, sino como quienes despiertan.
John Coltrane – Alabama, from «Live At Birdland» (1963), Impulse.
ZIA · Zona Imaginal Autónoma
ramonacrobata · 2025
Let’s be careful out there