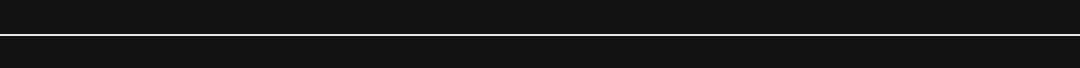Günter Grass & Thomas Pynchon: historia, símbolo, catástrofe
🎧 Parergon auditivo
Luigi Nono Fragmente – Stille, an Diotima for string quartet · Moscow String Quartet
Cada entrada sonora parece hablar desde una memoria hendida, una historia triturada, un símbolo roto que aún vibra. El nombre de Diotima, filosofía, amor, desorden, no es gratuito.
Hay novelas que uno termina y olvida. Otras se quedan rondando por ahí como quien no quiere la cosa, hasta que un día reaparecen en la mente con más fuerza que al principio. Y después están las novelas que, por algún motivo que no suele tener que ver con la trama, se graban como una señal. En mi caso, El tambor de hojalata y El arco iris de gravedad, una desde la mugre alemana de posguerra, la otra desde el delirio americano de posguerra también, no han parado de sonar. No porque expliquen gran cosa, sino porque no lo hacen. O mejor: porque se atreven a reconocer que ya no hay mucho que explicar.
Günter Grass y Thomas Pynchon no tienen nada que ver y, sin embargo, se parecen. Cada uno escribe desde su escombro. El uno, arrastrando una lengua alemana empapada en crímenes que nadie quiere recordar del todo. El otro, sintonizando frecuencias paranoicas en el corazón de un imperio que ha decidido llamarse a sí mismo libertad. Ambos, y esto es lo que me importa, esconfían profundamente del relato. No del relato como técnica, que dominan con desparpajo y exquisitez, sino del relato como forma de entender el mundo. Porque, tal vez, el mundo ya no se deja entender, y menos aún contar.
Grass escribe con el estómago. Uno se mete en sus libros y sale con barro en los zapatos, como si el pasado se hubiera filtrado por las suelas. Su alemán, al parecer, huele. No sé si será así en la lengua original, pero incluso traducido se nota ese temblor sucio. Oskar Matzerath, con su tambor, no es un símbolo; es una molestia. Uno de esos niños que no paran quietos ni un segundo, que no crecen, que hacen ruido a deshora y a propósito. Pero ese ruido es la única forma de no tragarse lo que viene envuelto en solemnidad: la historia, el perdón, el progreso.
Pynchon, en cambio, se mueve como si estuviera jugando al escondite con la propia narración. Uno empieza creyendo que va a leer sobre misiles y conspiraciones y, cuando se quiere dar cuenta, está metido hasta las cejas en ecuaciones, cantinelas pop, fórmulas esotéricas y manías colectivas. En lugar de relato, al lector le toca improvisar: no seguir la historia, sino perderse con estilo. Si Grass cava con las uñas, Pynchon lanza fuegos artificiales con metralla. La lógica de su novela no es lineal, sino balística: lo que importa es el estallido, no el recorrido.
No creo que ninguno de los dos quiera contarnos lo que ocurrió, sino más bien hacernos sentir lo que ya no encaja. Ni el lenguaje, ni los símbolos, ni el tiempo. Los símbolos, de hecho, no funcionan como deberían. El tambor no simboliza nada, o simboliza tantas cosas a la vez que se vuelve inútil como código. Lo mismo pasa con el famoso misil V-2. ¿Es una amenaza? ¿Una fantasía erótica? ¿Una fórmula de probabilidad? ¿Un epitafio? El caso es que ninguno de los dos parece tener fe en que un solo significado baste. Y quizá por eso escriben como escriben.
Hay, eso sí, una voluntad deliberada de hacer la novela inhabitable para quien quiera leer cómodamente. No porque se trate de autores crueles, todo lo contrario, sino porque son honestos. Saben que las palabras se han ensuciado, que los relatos oficiales huelen a polvo de despacho, y que lo único que les queda a ellos es meterse en el barro o en la tormenta eléctrica. Grass lo hace componiendo frases que parecen sudar. Pynchon, acumulando interferencias hasta que el lector no sabe si sigue en el mismo libro.
Y sin embargo, ahí están. Uno con su escritura impura, hecha de salmos y palabrotas, de llanto y vómito; el otro, con una polifonía que no es tanto musical como psiquiátrica. En ambos, lo que se escucha es una negación. No se puede decir: «Esto fue así». Ni siquiera: «Esto ocurrió». Solo cabe el murmullo que no cesa, la interrupción, el desvío.
No hay consuelo en sus páginas, ni lo buscan. Pero tampoco hay rendición. No se trata de abrazar el caos, sino de no fingir que el orden sigue en pie. No hay que entender la catástrofe como tema, sino como atmósfera. Auschwitz, Dresde, Hiroshima, la paranoia nuclear… no son escenarios, sino estados permanentes, como una fiebre que no baja. Y frente a eso, escribir no es un acto de redención, sino una forma de no callarse.
Lo curioso es que, al final, tanto el tambor como el misil siguen ahí. Son sonidos que no terminan. Uno los oye después del libro, como si vinieran de otro lugar. El tambor insiste. El misil zumba. Y lo que ambos hacen, en el fondo, es recordarnos que, en ciertas zonas del mundo y de la conciencia, la novela todavía puede ser algo más que un pasatiempo o un ejercicio de estilo: puede ser un modo de resistir sin necesidad de prometer nada.
Nota bibliográfica
Obras citadas o aludidas:
Günter Grass, Die Blechtrommel (El tambor de hojalata), 1959. Traducción de Miguel Sáenz, Edhasa / Alfaguara.
Günter Grass, Im Krebsgang (A paso de cangrejo), 2002. Traducción de Miguel Sáenz, Alfaguara.
Thomas Pynchon, Gravity’s Rainbow, 1973. Traducción de Jordi Fibla, Tusquets Editores.
Thomas Pynchon, Vineland, 1990. Traducción de J. F. Fernández, Tusquets Editores.
Walter Benjamin, Tesis sobre la historia, 1940.
Rferdia
´Let`s be careful out there