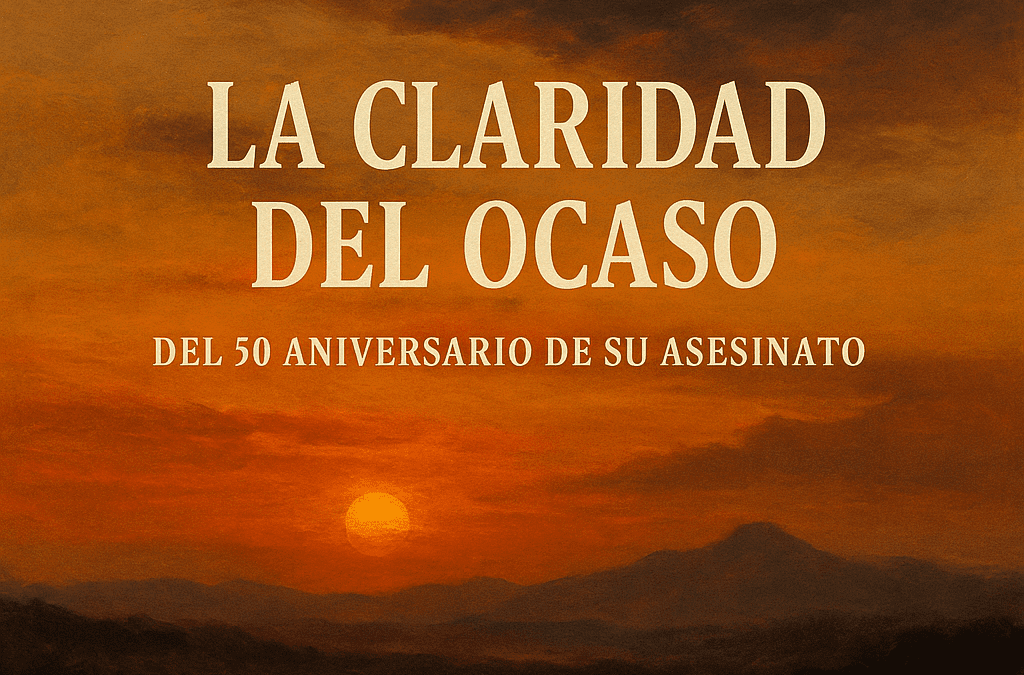Succede spesso, effettivamente, che la luce sia così assoluta, quieta, profonda – rendendo il colore del cielo di un azzurro perfetto – anche se appena un po’ velato, chiaro, quasi marino – da dare l’impressione di non appartenere al presente, ma a un passato miracolosamente riapparso. La luce del mito che ritorna e si ripete, se così posso esprimermi: ma in tal caso il mito resta indefinito, non appartiene a nessun momento concreto del ritorno delle stagioni, legandosi a qualche divinità di una qualsiasi religione: no: eravamo nel pieno dell’estate, e il tempo pareva non essere mai cominciato; si era nel cuore di qualcosa – appunto silenzio, azzurro, pienezza – di cui non contava il passare: ma la sua fissità: cosa che succede appunto per i giorni.
Sucede a menudo, en efecto, que la luz sea tan absoluta, tan quieta, tan profunda —volviendo el color del cielo de un azul perfecto, aunque apenas velado, claro, casi marino— que da la impresión de no pertenecer al presente, sino a un pasado que reaparece milagrosamente. La luz del mito que regresa y se repite, si puedo expresarlo así. Pero en este caso el mito permanece indefinido: no pertenece a ningún momento concreto del retorno de las estaciones, ni se vincula con divinidad alguna de religión alguna. No: estábamos en pleno verano, y el tiempo parecía no haber comenzado nunca; se estaba en el corazón de algo —silencio, azul, plenitud— en lo que no importaba el paso del tiempo, sino su fijeza. Algo que sucede, justamente, con los días recordados.
Pier Paolo Pasolini, Petrolio
A un cierto punto el poder ha tenido necesidad de un tipo distinto de súbdito, que fuese ante todo un consumidor
Pier Paolo Pasolini, Escritos corsarios
Era un día extraordinariamente hermoso.
Pier Paolo Pasolini, La divina mimesis
Después de aquel paso de nubes ‘míticas’ al que ya he aludido, el cielo había vuelto a despejarse, y el sol brillaba libremente sin que nada se interpusiera entre la ciudad y su luz.
Ahora bien, era precisamente esa luz, en efecto, lo verdaderamente extraordinario
Hay algunas voces que lejos de morir se petrifican en el aire, se vuelven atmósfera. Hace cincuenta años, el cuerpo de Pier Paolo Pasolini, boloñés de nacimiento y friulano de corazón, aparecía destrozado en la playa de Ostia. Poeta, cineasta, ensayista, hereje, su vida fue una larga contradicción entre la inocencia y la lucidez.
Dacia Maraini escritora amiga cercana del poeta, recuerda aquella madrugada del 2 de noviembre de 1975 en la que el cuerpo de Pasolini fue hallado en el descampado del Idroscalo de Ostia, destrozado a golpes y atropellado con su propio coche. “No fue Pino Pelosi”, insiste Maraini. “No actuó solo. Fue un chivo expiatorio, un muchacho usado, asustado.” fue a visitarlo a la cárcel: “Me pareció un chico confundido, manipulado, sin fuerza. No le creí. En su mirada había miedo, no culpa.”
En los márgenes del caso siempre flotaron las sospechas de un asesinato político: las críticas de Pasolini a la Democracia Cristiana, sus artículos incendiarios contra la corrupción del poder, su obsesión por los secretos del Estado, por las “Siete Hermanas” del petróleo, por los servicios de inteligencia italianos y estadounidenses. Era un escritor incómodo, y su voz resonaba en una Italia donde la verdad se consideraba peligrosa.
Nacido en 1922 en Bolonia y criado entre los paisajes de Casarsa della Delizia, en Friuli, aprendió desde niño a escuchar el temblor del lenguaje popular, esa lengua que más tarde defendería contra la violencia del progreso. Su voz, mezcla de rabia y ternura, de profecía y duelo, continúa medio siglo después, resonando contra el muro de intemperie que circunda nuestra existencia. Pasolini habló con un tono que ya nadie sabía escuchar; ese tono de quien ve el colapso del mundo que lo ha formado y se niega a celebrarlo.
Aquella “invisible revolución conformista”, la “homologación cultural”, la “mutación antropológica” de los italianos que Pier Paolo denunciaba con desesperación no era invisible. Estaba ahí, bajo la superficie brillante del progreso. Pero, ayer como hoy, nadie ha querido verla. Los sociólogos, los teóricos, los marxistas ilustrados, habían hablado de la sociedad de consumo, del fetichismo de la mercancía, de la alienación del individuo moderno, pero Pasolini no necesitaba recitar consignas, respiraba lo que veía, su sociología era física. Cuando escribía en las primeras páginas del Corriere della Sera, en aquel espacio reservado a la clase dirigente, su palabra hería como un allanamiento. Un poeta entre tecnócratas. Un creyente entre racionalistas. Sus artículos ,lúgubres, exaltados, lúcidos, eran recibidos con irritación y desdén. “Todo eso ya lo sabemos”, decían. Pero nadie se detenía a mirar el precio humano del progreso que el genio boloñés denunciaba.
Pasolini no inventaba conceptos, dramatizaba su pérdida. La desaparición de las luciérnagas, el corte de pelo, los nuevos rostros de los jóvenes: esos detalles mínimos eran síntomas de una catástrofe antropológica. Lo que él llamaba “genocidio cultural” no era una metáfora. Era la sustitución de un cuerpo vivo por un cuerpo domesticado, el paso de los hombres reales a los consumidores uniformes. “A un cierto punto ,escribió, el poder ha tenido necesidad de un tipo distinto de súbdito, que fuese ante todo un consumidor.”
A ese nuevo poder no le hacían falta ni dictaduras ni cárceles: le bastaba con el deseo. Las periferias habían sido absorbidas por el centro. Fascismo y antifascismo, izquierda y derecha, progreso y reacción se habían disuelto en un solo lenguaje, el del consumo, que todo lo uniformaba. La Italia popular que él había amado desde Accattone hasta Mamma Roma era ya un mito arqueológico. Los rostros proletarios que un día encarnaron la posibilidad de la pureza estaban siendo deformados por la televisión, la publicidad y el bienestar obligatorio.
Pasolini veía en ello la pérdida del alma, una pérdida infinitamente más desgarradora que cualquier derrota política. El hombre nuevo del desarrollo, esa clase media total, limpia, idéntica a sí misma, era para él una figura apocalíptica. Lo decía con una mezcla de furia y dolor que escandalizaba incluso a sus amigos. No soportaban su nostalgia, ni su tono elegíaco, ni esa convicción de que la modernidad no traía libertad, sino una servidumbre más dulce y absoluta.
En sus artículos tardíos hay un color fúnebre. Todo está escrito a plena luz, sin matices, como si temiera que el lenguaje ya no pudiera sostener la ambigüedad. “Qué país maravilloso era Italia durante el fascismo y justo después”, escribe en su homenaje a Sandro Penna, no por amor al régimen, sino porque entonces, dice, la forma de la vida aún tenía continuidad, un ritmo sagrado, una inocencia visible en los gestos, en los cuerpos, en las calles que terminaban en grandes avenidas. Lo que él llora no es un orden político, sino una forma de lo humano que el desarrollo ha disuelto.
Se le acusó de apocalíptico, de reaccionario, de moralista, de mártir autoproclamado. No quisieron entender que Pasolini no hablaba desde la ideología, sino desde una desgarradura. Su instrumento de conocimiento era su propia vida: su deseo, su marginación, su amor por los muchachos del subproletariado, corrompidos y fascinantes, víctimas y verdugos de una metamorfosis colectiva. En su cuerpo perseguido veía reflejada la mutación de un país entero.
Los intelectuales de izquierda lo rechazaron por incómodo. Les recordaba que había que mirar la realidad con los ojos y no con las categorías. Mientras discutían sobre estrategia y partido, Pasolini observaba cómo los gestos, los acentos, los cuerpos de los italianos cambiaban para siempre. Era el único que se atrevía a ver lo que todos daban por inevitable.
Aquí está condensada toda su poética: el conflicto entre la modernidad y la memoria, entre la lucidez política y la fidelidad a una inocencia arcaica.
Io sono una forza del Passato.
Solo nella tradizione è il mio amore.
Io sono una forza del Passato. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d’altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l’Appia come un cane senza padrone. O guardo i crepuscoli, le mattine su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti della Dopostoria, cui io assisto, per privilegio d’anagrafe, dall’orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta. E io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più. | Yo soy una fuerza del pasado. Solo en la tradición está mi amor. Vengo de las ruinas, de las iglesias, de los altares, de los pueblos abandonados en los Apeninos o en los Prealpes, donde vivieron los hermanos. Camino por la Tuscolana como un loco, por la Appia como un perro sin amo. O contemplo los crepúsculos, las mañanas sobre Roma, sobre la Ciociaria, sobre el mundo, como los primeros actos de la Pos-historia, a los que asisto, por privilegio de registro, desde el borde extremo de una edad sepultada. Monstruoso es quien ha nacido de las entrañas de una mujer muerta. Y yo, feto adulto, deambulo, más moderno que cualquier moderno, buscando a los hermanos que ya no existen. |
Hoy, medio siglo después de su asesinato, su mirada se vuelve profética. El poder que presentía, ese “nuevo poder sin rostro”, pragmático y total, ya no necesita siquiera convencer porque le basta con organizar la atención, administrar los impulsos, reescribir la percepción. La “mutación antropológica” es ahora global. Todos somos los italianos que Pasolini vio venir: iguales en la sumisión, distintos en la máscara, libres sólo en la forma de nuestra docilidad.
Quizá su error fue intentar detener el tiempo con las manos desnudas. Pero su mérito, intacto, fue recordarnos que hay pérdidas que ningún futuro compensa, que todo progreso lleva en sí una forma de duelo. Su escritura, furiosa, geométrica, despojada, no busca la reconciliación. Es una voz en duelo que se convierte en conciencia.
En su radical desnudez moral, Pasolini fue el último de los poetas cívicos y el primero en comprender que la verdadera dictadura sería aquella que se ejerciera sobre los cuerpos felices. Lo mataron en la noche de Ostia, pero el crimen no fue solo físico. Su muerte selló el paso definitivo de la inocencia al espectáculo.
El suyo fue un ocaso visible a plena luz: el del poeta que, viendo desaparecer las luciérnagas, comprendió que la oscuridad había cambiado de lugar.
Rferdia
Let`s be careful out there