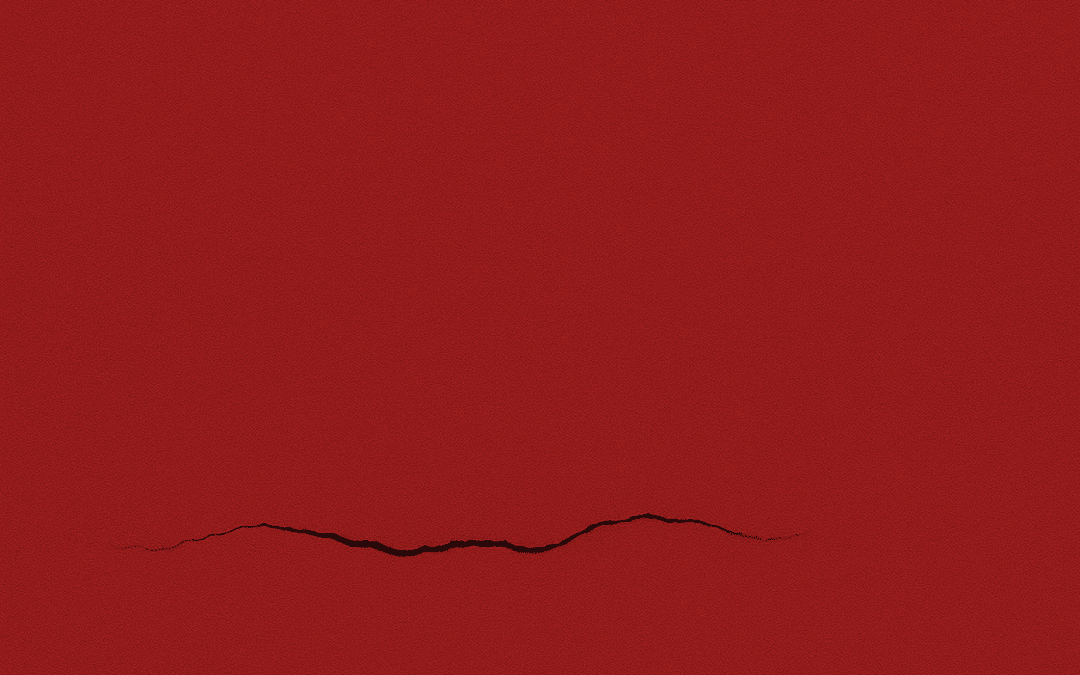Atención y vigilancia en la grieta del presente
Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu
(Aristóteles / tradición escolástica)
Nota editorial
El texto conocido como Charte de la Table Rouge circula sin autoría definida. No responde a un manifiesto firmado ni a un documento histórico oficial. Su forma de “carta” y su lenguaje aforístico recuerdan a los textos colectivos surgidos en torno a movimientos de resistencia, como la estela espiritual de los Gilets Jaunes, pero su verdadera potencia está en la ausencia de firma: habla como si hablara una comunidad.
Su anonimato lo vuelve singular: no se presenta como programa, se ofrece como grieta en el lenguaje del presente. No interesa de dónde procede, interesa lo que convoca: atención, memoria, vigilancia.
La Charte aparece así como documento abierto, materia de análisis y reescritura. Su fuerza no está en un nombre propio, sino en la posibilidad de abrir un espacio donde la palabra se comparta.
La pantalla divide. La Mesa reúne.
Una obra que perdura nunca lo hace por decreto ni por inercia; lo hace gracias a la calidad de la atención que convoca. Frank Kermode lo dijo con la sobriedad de quien mira la tradición sin nostalgias: el canon se sostiene cuando una comunidad de lectores, críticos y herederos decide volver a él y mantenerlo vivo en conversación. Conocimiento, opinión, fortuna. Esas tres fuerzas, mezcladas en proporciones imprevisibles, seleccionan lo que cuidamos y olvidan lo que no sabemos proteger. La Charte de la Table Rouge llega desde otro flanco y, sin embargo, reconoce el mismo campo de batalla. Habla de una mesa y de un paño rojo, de una grieta mínima que interrumpe el orden invertido y devuelve al cuerpo el derecho a mirar de frente. Donde Kermode piensa la obra capaz de soportar lecturas divergentes, la Carta imagina un lugar donde la verdad puede decirse sin intermediarios. En el fondo ambos proponen lo mismo: una política de la atención.
El primer movimiento de esa política es deshabituar la mirada. Kermode recorre la historia caprichosa de los prestigios y recuerda que Botticelli fue durante siglos casi un fantasma. No faltaba la obra. Faltaba la atención. Luego llegaron los indicios de modernidad que miran hacia atrás y levantan a Botticelli del polvo de los almacenes, y con ellos dos temperamentos que se cruzan sin confundirse. Herbert Horne, inglés autodidacta, confiaba en la documentación y en su propia mirada de conocedor: el archivo y el ojo eran suficientes para corregir errores de atribución y devolver exactitud histórica. Aby Warburg, en cambio, formaba parte de la tradición académica alemana y buscaba sistemas culturales amplios: rastreaba símbolos desde su origen arcaico hasta el Renacimiento, convencido de que la memoria visual atravesaba épocas y reaparecía en contextos distintos. El Atlas, la diosa Mnemosyne a la entrada, el detalle que resucita un gesto antiguo en un contexto sereno. Allí, la moraleja ya estaba dicha. La obra resiste porque alguien la vuelve a mirar con paciencia y, al hacerlo, desplaza su centro, trae a la orilla lo que parecía marginal, devuelve espesor a lo que la rutina había adelgazado.
La Carta empieza por lo mismo con otra sintaxis. Antes de admitir el sacrificio, dice, nos adiestraron la vista para que se apartara. Sustituyeron lo real por la pantalla, el lenguaje por la propaganda, la vigilancia por la distracción. El diagnóstico es seco. No busca una teoría del gusto, busca una praxis de reapropiación. Una mesa, un mantel rojo, unos cuerpos que aceptan callar antes de hablar para que el silencio limpie el aire. No es refugio. Es puesto de guardia. En ese gesto sencillo hay una crítica de la época que no necesita gritar. La Mesa Roja no pretende clausurar nada. Abre una grieta donde puede entrar la luz.
Si el canon según Kermode es “perpetua modernidad”, la Mesa es “perpetua vigilancia”. Dos nombres para una misma tarea. Que lo valioso siga siéndolo pese al tiempo y pese a nosotros. Por eso el ensayo y el ritual no se excluyen. El primero calibra, separa, vuelve a ordenar. El segundo convoca a una presencia que impida el borrado. Ambos necesitan la misma disciplina. Llamémosla atención encarnada. La que se toma el trabajo de leer con cuidado y escuchar de veras, de mirar un cuadro como si el tiempo no fuese ilimitado, de sentarse en torno a un paño rojo y conceder a la palabra la demora que merece.
Kermode concede a la opinión una potencia ambigua. Levanta tradiciones, pero también puede derribarlas. Nada garantiza que la obra mejor sobreviva. La fortuna interviene, a veces de forma grotesca, como ese códice escolar que encogió a Sófocles hasta siete tragedias. La Carta no discute esa contingencia, la enfrenta. Donde el sistema borra, la mesa recuerda. Cada Mesa Roja es un altar de memoria: no busca sacralizar el pasado, busca impedir que la maquinaria del presente triture lo que todavía nos hace humanos. El altar es también una tecnología de la memoria. Hace saber que hubo víctimas y hubo justos. Y que no es lo mismo callar por respeto que callar por miedo.
Conviene no romantizar. Ni la conversación crítica ni la mesa abierta son garantías de nada. Kermode advierte contra el sistema que, con pretensión de exactitud, termina sustituyendo la obra por su documentación. La Carta advierte contra la tentación de convertir la mesa en bandera o mercancía. Es la misma trampa con distintos ropajes. La vida se pierde cuando el instrumento se vuelve fin. La atención queda entonces domesticada. Lo contrario es una práctica de exactitud humilde. La que entiende que ningún método agota, que ningún rito salva por sí solo, que el valor de una obra, o de una mesa, se mide por su capacidad de seguir convocando, de no cerrar la conversación.
Hay una figura retórica en Shakespeare que Kermode observa con interés: la endíadis, dos nombres para un solo concepto. La obra y su comentario. La mesa y su comunidad. La grieta y la luz. Diríase que toda tradición que respira funciona así, en parejas que se persiguen hasta confundirse y, sin embargo, mantienen el filo que las separa. La Mesa sin comunidad es mueble. La comunidad sin Mesa es ruido. El canon sin comentario es fósil. El comentario sin canon es espuma. La endíadis no es capricho. Es una forma de recordar que lo humano se sostiene en tensiones que no conviene resolver a toda prisa.
El artículo de la Carta que mejor nombra esa tensión es el de la gratuidad. La Mesa no se compra ni se vende, no se agita como enseña. Se da. Ese verbo, tan sencillo, resulta extraño en un ecosistema que mide todo en rendimiento. Kermode lo habría aceptado sin dificultad. El corazón del canon no se defiende solo con razones. Se defiende con actos que cuidan sin exigir devolución. Lecturas que no buscan crédito inmediato. Ediciones hechas con un criterio que no calcula aplausos. Crítica que sabe renunciar a la ocurrencia si esta hiere el objeto que dice amar. La gratuidad no es un sentimentalismo. Es un método alternativo de selección.
Quizá la imagen más fecunda para cruzar ambos mundos sea la del desplazamiento. Kermode propone mover el foco y mirar con lupa lo que parecía lateral. La Carta propone apartar los filtros que producen obediencia y volver a aprender el rostro. Se trata de lo mismo: desplazar el centro para encontrar de nuevo el sentido. La pantalla reemplazó lo real no solo porque distrae: lo reemplazó porque uniforma los gestos. La Mesa reintroduce la diferencia. Nadie habla desde la misma altura, nadie escucha la misma frase. El paño rojo no iguala, pone en relación. En ese roce, a veces incómodo, vuelve a temblar la intuición. La brújula moral que la Carta pide recuperar no niega el análisis. Lo prepara. Antes del método hay una percepción que dice basta. Luego vendrá la gramática.
No es difícil adivinar la objeción. Todo esto suena menor ante el tamaño del desastre. Una mesa, unos libros, una crítica que conversa mientras la maquinaria acelera. Sin embargo, no hay atajo más eficaz. Toda innovación que merece ese nombre comenzó en mesas así. Alguien extendió un paño. Alguien volvió a colgar un cuadro. Alguien se permitió leer a Shakespeare desde un margen desatendido. La historia del gusto y la historia de la resistencia comparten esta aritmética diminuta. El poder lo sabe y por eso intenta colonizar la atención, saturarla hasta que se vuelva incapaz de elegir. La respuesta no es el grito. Es la persistencia.
Kermode cierra su argumento con una prudencia que conviene conservar. El éxito del comentario no se mide por su longevidad, se mide por la supervivencia de su objeto. La Carta cierra el suyo con una advertencia no menos sobria. El mal ha aprendido a usar traje y a dictar cátedra. La prueba consiste en distinguir las voces que se visten de justicia sin serlo. Para eso sirve la mesa y para eso sirve el canon. Para entrenar el oído y la mirada, no en la paranoia, sí en la lucidez. La lucidez es lenta. Exige atención no dispersa, conversación no monocorde, memoria no instrumental.
Queda, por tanto, un programa mínimo. Abrir mesas que no pidan permiso. Sostener conversaciones que no se agoten en el ingenio. Leer con una exactitud que no sea cruel con las obras. Aceptar que la fragilidad no es un defecto, es una condición de posibilidad. Solo lo frágil dura porque necesita cuidado. Y el cuidado, cuando es verdadero, convoca a otros. De eso viven los libros y de eso viven las comunidades que aún no han renunciado a su dignidad. Un mantel rojo en una plaza, un cuadro rescatado del fondo del corredor, un lector que desplaza el centro con un argumento justo. No hay nada más y no hace falta más.
Sobran Alatristes.
Rferdia
Let`s be careful out there