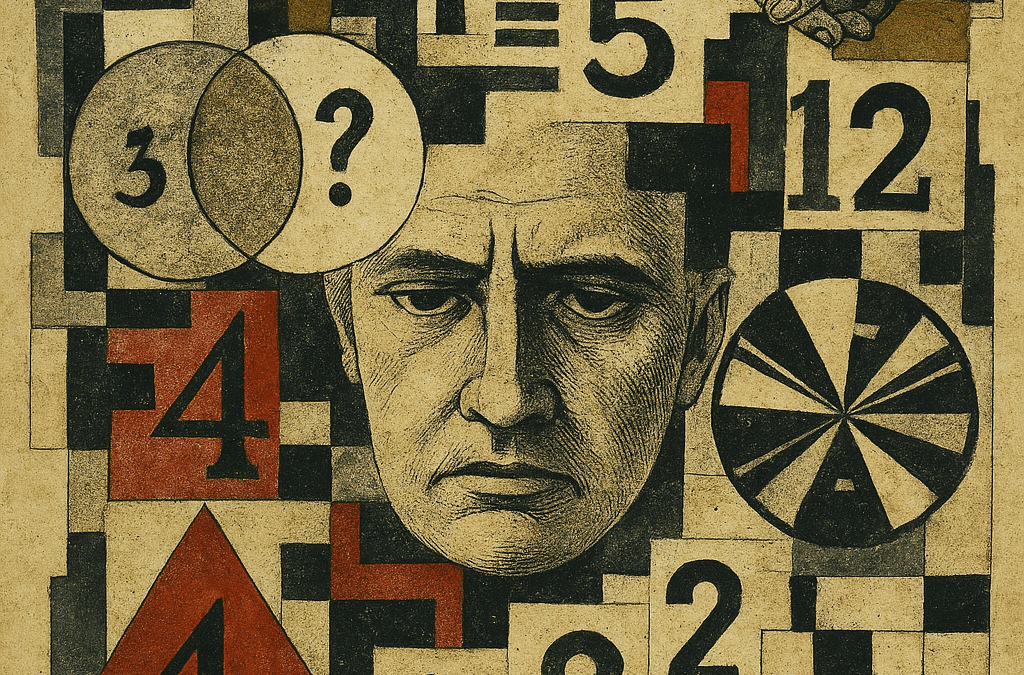El Estado moderno es la gran construcción técnica de la política, pero su éxito como técnica corre paralelo a su incapacidad para generar legitimidad por sí mismo. Solo la política, como deliberación sobre fines, puede otorgarle sentido.”
Dalmacio Negro, La tradición política europea , Madrid: Dykinson, 2006
“Cuando el Estado olvida que su fundamento es lo político y reduce todo a la seguridad, se convierte en un mecanismo de excepción permanente que erosiona la libertad.”
Dalmacio Negro, Historia de las formas del Estado, Ed. Trotta. 2010
La teoría de la decisión suele presentarse con el aire aséptico de las disciplinas formales que confían en haber reducido la complejidad de la vida a un cálculo coherente. Como si la maraña de deseos, temores e incertidumbres que acompañan a los actos humanos pudiera comprimirse en una suerte de álgebra de la elección, donde probabilidades y valores se combinan para señalar, como un oráculo, la acción que un agente racional debería emprender. En ese marco, tal como lo formularon Leonard Savage o Richard Jeffrey, el agente se concibe como una entidad capaz de deliberar a partir de un sistema de creencias sobre el mundo y de deseos sobre cómo quisiera que fuese. Desde la disyuntiva trivial de si llevar paraguas en un día incierto hasta la decisión de iniciar una guerra, el modelo prescribe siempre lo mismo: optar por la acción con mayor utilidad esperada.
La claridad de este esquema ha ejercido fascinación porque permite traducir en números lo que parece etéreo, preferencias, probabilidades, incertidumbre, y ofrece al pensamiento un principio de orden. Pero esa claridad se resquebraja en contacto con la experiencia. Maurice Allais mostró que los agentes violan sistemáticamente los axiomas de la utilidad esperada, y Daniel Ellsberg evidenció la aversión a la ambigüedad: preferimos certezas imperfectas antes que urnas con probabilidades opacas. Kahneman y Tversky radicalizaron esta constatación con su teoría de la perspectiva: las pérdidas pesan más que las ganancias, las probabilidades se distorsionan y las decisiones se enmarcan en sesgos y heurísticas que desbordan cualquier cálculo lineal. Amartya Sen añadió una advertencia decisiva: incluso un tirano puede ser perfectamente racional en este sentido mínimo, coherente en sus preferencias, y sin embargo moralmente indefendible.
Es en este punto donde la reflexión se entrecruza con la política. Cuando pasamos del individuo abstracto a instituciones que deciden en nombre de miles, la teoría de la decisión se revela insuficiente. El Shin Bet, servicio de seguridad interior israelí ( el FBI judío, para que nos entendamos ), constituye un laboratorio extremo de racionalidad instrumental. Sus operaciones, interrogatorios, asesinatos selectivos, detenciones masivas, responden a cálculos impecables: probabilidad de atentados, valoración de vidas salvadas, evaluación de riesgos políticos. Cada acción parecía, en su momento, racional.
El documental The Gatekeepers, de Dror Moreh, expone con crudeza el resultado de esa lógica. Israel ganó todas las batallas tácticas, pero está perdiendo la guerra. La utilidad esperada sirvió para evitar un atentado hoy o neutralizar a un líder mañana, pero la acumulación de esas microdecisiones erosionó la legitimidad internacional del Estado, alimentó el odio en la sociedad palestina y acostumbró a la democracia israelí a vivir en régimen de excepción. Hannah Arendt lo había anticipado: la violencia puede destruir poder, nunca crearlo.
Lo perturbador es que esta conclusión no la enuncian críticos externos, sino los propios guardianes. Avraham Shalom, Carmi Gillon, Ami Ayalon o Yuval Diskin, sentados frente a la cámara, reconocen que ninguna seguridad es sostenible sin política, que las operaciones quirúrgicas no sustituyen a un horizonte de paz y que la democracia se degrada cuando convierte la excepción en norma. Hablan sin retórica, con la voz de quienes ejecutaron la racionalidad instrumental hasta el límite y descubrieron, demasiado tarde, que el límite era la ruina.
En términos de teoría de la decisión, el problema no residía en el cálculo, los números estaban claros, sino en los fines mismos que se maximizaban: seguridad inmediata, control absoluto, neutralización del enemigo. Robert Nozick ya había advertido que una concepción puramente instrumental de la racionalidad legitima cualquier fin, incluso el más destructivo, siempre que se persiga con coherencia. Amartya Sen (n. 1933), filósofo y economista indio, ( Premio Nobel de Economía en 1998 ), completó la lección: una sociedad justa no se define solo por preferencias consistentes, sino por la deliberación pública acerca de sus fines. El Shin Bet operaba bajo una lógica cerrada, técnica, donde el fin estaba decidido de antemano.
Al reunir a estos hombres y dejar que hablen, Moreh desmonta tanto la retórica del Estado como la confianza excesiva en los modelos formales. Lo que emerge es la paradoja que ninguna fórmula captura: que la racionalidad táctica puede ser irracionalidad estratégica, que la coherencia en cada decisión puede sostener un proyecto que erosiona la democracia misma.
Leonardo Sciascia lo habría reconocido: el poder que actúa en nombre de todos pero rehúye la transparencia acaba volviéndose contra sí mismo. The Gatekeepers encarna esa posibilidad de transparencia mínima. Que los guardianes hablen no redime lo que hicieron, pero abre una grieta en la opacidad. En esa grieta late la única garantía de que la democracia israelí no ha sido aún abolida.
La lección última es nítida: una sociedad puede ser coherente en cada elección particular y, sin embargo, caminar hacia su destrucción. La racionalidad mínima de la coherencia debe completarse con la racionalidad más exigente de la legitimidad. El espectador entiende, sin necesidad de fórmulas, que la seguridad sin política es apenas guerra prolongada, y que la democracia se sostiene sólo mientras haya voces dispuestas a pronunciar estas verdades incómodas.
Bibliografía
Allais, Maurice. Tratado de economía pura. Barcelona: Oikos-Tau, 1979.
Ellsberg, Daniel. Peligro inminente: Memorias de un analista de la Guerra Fría. Barcelona: Crítica, 2003.
Kahneman, Daniel. Pensar rápido, pensar despacio. Barcelona: Debate, 2012.
Kahneman, Daniel, Olivier Sibony, y Cass R. Sunstein. Ruido: Un fallo en el juicio humano. Barcelona: Debate, 2021.
Nozick, Robert. Anarquía, Estado y utopía. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2010.
Sen, Amartya. Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta, 1999.
———. Sobre ética y economía. Madrid: Alianza Editorial, 2000.
———. Identidad y violencia: La ilusión del destino. Madrid: Katz Editores, 2007.
———. La idea de la justicia. Madrid: Taurus, 2010.
Sen, Amartya, y Martha C. Nussbaum, eds. La calidad de la vida. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.
Moreh, Dror, dir. The Gatekeepers. Israel: Cinephil, 2012. Documental.
Rferdia
Let`s be careful out there