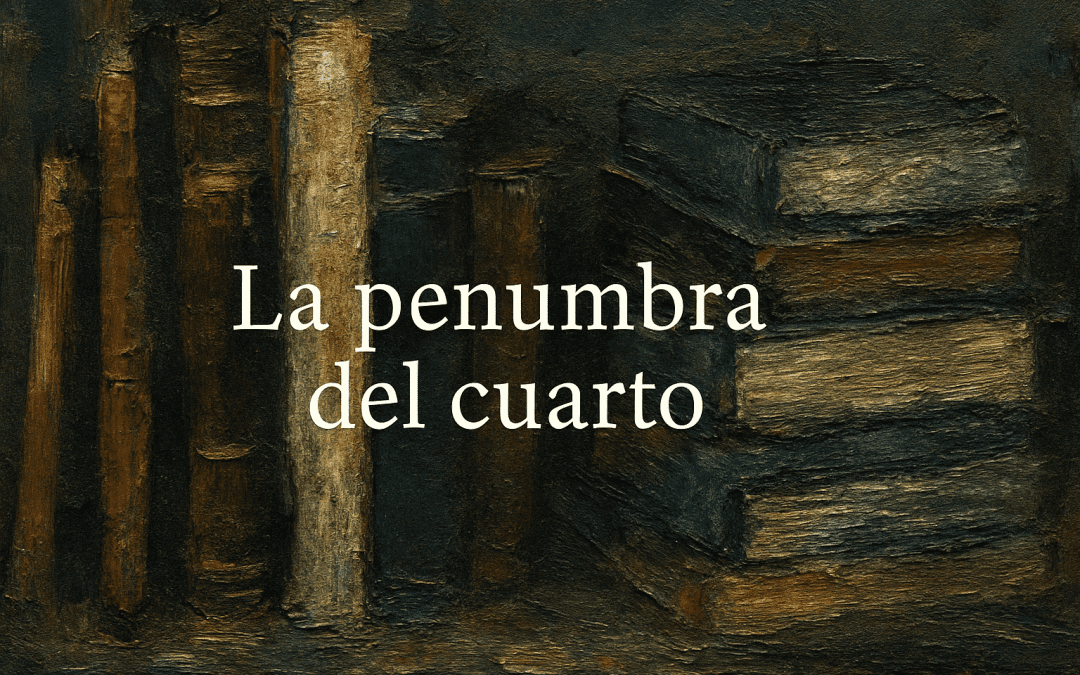Un hombre se sorprendía de lo fácil que era recorrer el camino de la eternidad; de hecho, lo recorría cuesta abajo.
Franz Kafka, Relatos
Parergon auditivo
Bordeaux, Part XI (Live) · Keith Jarrett
Desde hace ya demasiados años, tiempo suficiente para que esa duración haya dejado de parecer meramente pasajera y haya comenzado a adquirir la forma aún no de un dogma pero sí de un clima, se ha propagado casi sin resistencia una sospechosa aunque sonriente convicción según la cual la literatura para seguir existiendo debe justificarse: justificarse no ante sí misma, ni frente a su lector más atento, ni siquiera ante el lenguaje, sino ante un tribunal difuso formado por pedagogos, terapeutas, activistas, redactores de contraportadas y funcionarios del bien común. La literatura debe, según esta lógica, servir para algo, y ese algo no es otra cosa que promover el bien: consolar, reparar, educar, sanar, prevenir la tristeza, acompañar en la pérdida, aliviar la angustia. Como si el libro, ese objeto otrora insumiso, ambiguo, deslenguado, se hubiese transformado en un artículo de botiquín o en un utensilio de papelería espiritual.
Lo que ofrecen las librerías actuales, que parecen haber perdido todo pudor ante la cursilería y el infantilismo, son catálogos de libros que ayudan, títulos que reconfortan, novelas que enseñan a vivir. No en el sentido antiguo en que se pretendía que los poetas fueran maestros de vida, lo eran no porque dijeran la verdad, sino porque soportaban sin adornos su ausencia, sino en el sentido moderno, terapéutico, que exige que toda experiencia textual sea, en definitiva, una modalidad elaborada de acompañamiento emocional. A los autores se les pide que sean enfermeros del alma, y a los lectores, que consuman su ración de consuelo con la mansedumbre del paciente bien medicado.
Y, sin embargo, precisamente por eso, no existe momento más urgente que este para alzar la voz contra esa domesticación benévola, contra la dulzura aparente de un mandato moral que se presenta como novedad, aunque en realidad actúa como una censura sin látigo. Una censura hecha de sonrisas, de “likes”, de recomendaciones higiénicas. Lo que se dirime ahí no es la sensibilidad ni el gusto, ni siquiera la política, sino la forma misma de la literatura.
Walter Siti, en su admirable obra Contro l’impegno, afirmó que «el arte sopla siempre por el lado equivocado». En esta frase, ligera en apariencia pero cargada de dinamita, hay más verdad que en todas las declaraciones de buenas intenciones hoy repetidas como letanías. Porque si el arte sopla por el lado correcto, si se alinea con la temperatura moral del tiempo, si dice lo que el lector ya piensa, ya cree, ya aplaude, deja de ser arte para convertirse en espejo, en eco, en propaganda.
No se trata, evidentemente, de reivindicar la crueldad, ni de justificar el mal, ni de poner la literatura al servicio de ninguna pulsión destructiva. Se trata, de manera más sencilla, aunque también más radicalmente, de recordar que la literatura no tiene por qué ser útil, ni edificante, ni terapéutica, ni cordial. Su valor no reside en los efectos que produce sino en la forma que adopta. Una novela puede ser buena aunque no consuele a nadie; un poema puede ser hermoso aunque no redima ni al autor ni al lector; un cuento puede ser necesario precisamente porque no ofrece ninguna lección.
Siti, una vez más, lo expresó con precisión: «Toda literatura que parte de verdades preestablecidas y se limita a ilustrarlas mediante la narración tiene el aliento corto». Y no sólo corto, añadiría yo, sino asfixiante. Porque lo que sofoca no es la mentira, sino la verdad impuesta. Cuando una obra se escribe para probar algo, una tesis, una causa, un dogma progresista o reaccionario, lo que se obtiene no es una obra, sino un ejemplo. Y no hay forma más cruel de tratar al lector que convertirlo en alumno de un curso obligatorio.
Quizá convenga, llegado este punto, recuperar la etimología del verbo «curar». Procede, en efecto, del cuidado —del latín cura, atención, desvelo, pero también alude al cargo pastoral: cura animarum, el cuidado de las almas. Y me pregunto, no sin cierta aprensión, si bajo la apariencia terapéutica no estaremos reinstaurando una forma de clero laico, donde los escritores ejercen de pastores amables y los lectores de feligreses dolientes. Todo esto con las mejores intenciones, naturalmente. Pero ya se sabe qué caminos suelen empedrar.
Lo que defiendo, por tanto, no es una literatura inmoral, sino una literatura inmune a la coacción del bien. Una literatura que incomode, que contradiga, que se atreva a mostrar no sólo lo que debe ser visto, sino también aquello cuya visión incomoda. Que diga, sin temor, lo inesperado. Que no abrace al lector, que lo exponga. Que no lo guíe, que lo extravíe.
Y si esto hoy puede parecer provocador, es porque hemos perdido el hábito de soportar la contradicción. Porque ya no se tolera que una obra carezca de mensaje, que una frase no consuele, que una historia no deje moraleja. Porque se ha confundido la sensibilidad con la censura, la empatía con la sumisión, la vulnerabilidad con la docilidad. Y en este contexto, escribir sin obedecer es ya una forma de insurrección.
Por eso me parece urgente escribir y leer de otro modo. No para escandalizar, no para romper moldes por mero deporte, sino para defender, con la obstinación del que sabe perdida su batalla, la posibilidad de que el lenguaje siga siendo un territorio sin garantías. Un lugar donde el sentido no esté dado de antemano, donde la forma resista, donde la ambigüedad no sea un defecto, sino una virtud.
Defiendo una literatura que no salva, que no cura, que no consuela. Una literatura que abre sin cerrar, que formula preguntas sin respuesta, que no ofrece refugio ni certeza alguna. Que se queda, como un perro fiel, a los pies de lo que no puede resolverse.
Una literatura que no nos diga cómo vivir, sino que nos oblige, con la obstinación de un grifo que gotea o la impertinencia de una piedra sin ángulo, a permanecer despiertos frente a la penumbra del cuarto.
Rferdia
Let`s be careful out there