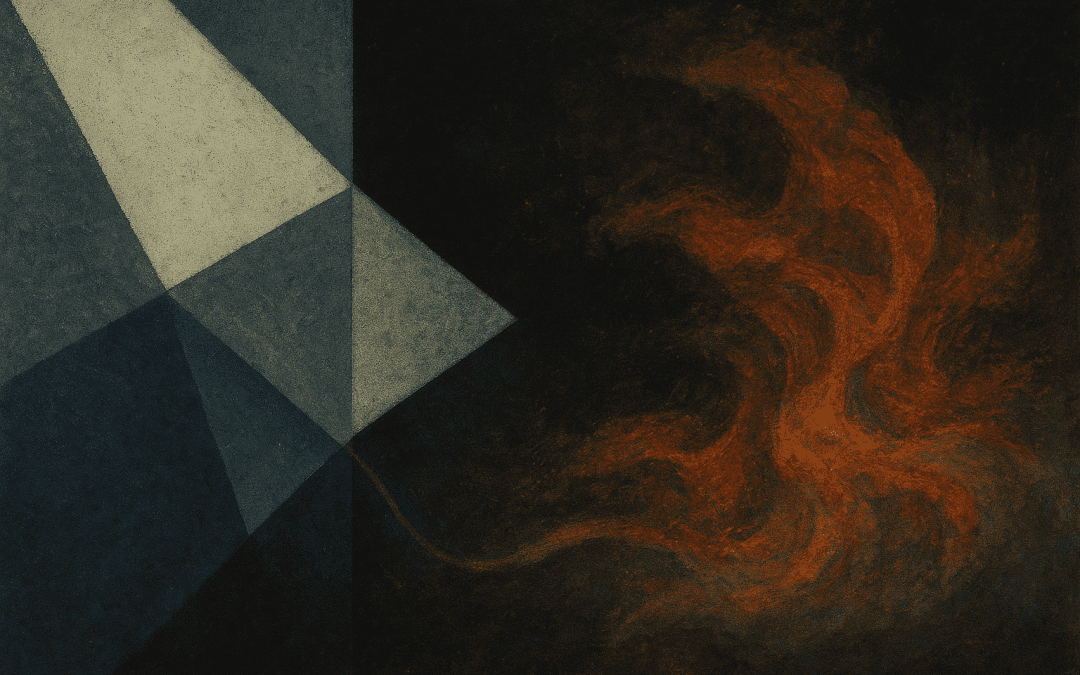Cinco consideraciones intempestivas sobre la ciencia viviente
“Paralelamente a la gran masa de producción científica ortodoxa, cada vez más parecida a un business y empujada por almas esclavas, infelices y temerosas pero bien formadas, se alza una empresa en la que los medios de investigación científica ya no se emplean en la construcción de sistemas claros y objetivos, sino en la constitución de un proceso que fusiona hombre y naturaleza en una unidad superior… En ese proceso el hombre no pierde su libertad ni tampoco adquiere ese saber excluyendo otros ámbitos de su humanidad y violentando la naturaleza que lo rodea. La simpatía con esa naturaleza, la comprensión intuitiva de la vida múltiple que ella encierra y el pleno desarrollo de la propia personalidad son esenciales a la nueva ciencia filosófico-mitológica que, aunque vagamente, hoy se dibuja sobre el horizonte.”
Paul Feyerabend
Paul Feyerabend, pensador inclasificable, intuyó en este fragmento un viraje decisivo hacia una ciencia capaz de reconciliarse con la vida. Frente a la rigidez del método, el filósofo austríaco defiende un conocimiento donde hombre y naturaleza se entrelazan en una unidad creadora. Debido a que la ciencia ha derivado en industria, el saber se mide por su rendimiento y la verdad se ha transformado en producto, su diagnóstico conserva plena vigencia.
Y, sin embargo, se acerca la lluvia.
En esa misma época en que la razón se encierra en laboratorios y algoritmos, Feyerabend entrevé la aparición de otra ciencia, una que respira, que siente, que piensa con todo el cuerpo. En ese gesto se anticipa una nueva forma de vitalismo filosófico: una comprensión del conocimiento como impulso orgánico, como comunión entre pensamiento y mundo.
De esa intuición nacen las siguientes cinco consideraciones intempestivas que he formulado, no como doctrina, sino como llamada a respirar de otro modo.
I. Contra el negocio del saber
( En la tradición de quienes prefieren la vida del espíritu a la erudición del funcionario )
Toda época produce su propio tipo de clérigos. Los del presente visten bata de laboratorio y hablan el idioma de la estadística.
Han reemplazado el asombro por la administración, la curiosidad por el protocolo.
Convierten la ciencia en mercancía y el pensamiento en trámite.
La cultura del rendimiento mata la posibilidad de comprender.
Pero la salud del conocimiento comienza cuando el investigador vuelve a ser un hombre que se interroga.
Pensar es un riesgo, no una carrera.
La inteligencia vuelve a respirar solo cuando se atreve a ser desobediente.
II. De la naturaleza como compañera
( En diálogo con la segunda de las Consideraciones intempestivas de Nietzsche, dedicada a la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida )
La ciencia moderna trata a la naturaleza como un documento viejo que hay que descifrar, como a un paciente que necesita intervención constante.
La historia de este error está llena de conquistas que nadie pidió.
El vitalismo recuerda otra forma de saber: aquella en la que el hombre escucha el murmullo de la tierra y se reconoce en él.
La naturaleza no se conquista, se comparte.
El exceso de método empobrece la mirada.
Quien vive midiendo el mundo acaba sin mundo.
La ciencia que no sabe callar frente al misterio se convierte en superstición técnica.
El conocimiento útil es el que enseña a habitar, no el que enseña a extraer.
III. De la intuición como fuerza de conocimiento
( Inspirada en Schopenhauer como educador )
La educación del pensamiento comienza cuando uno aprende a fiarse de su intuición.
El análisis separa, la intuición enlaza.
Feyerabend lo comprendió: lo que percibimos con lucidez no lo calculamos, lo presentimos.
La intuición es el órgano del espíritu que todavía sabe sentir.
Educarla es reaprender el tacto del mundo.
La ciencia del futuro no será acumulación de datos, sino arte de percibir.
Solo quien se deja afectar puede conocer de verdad.
Y solo quien conoce con todo el cuerpo logra pensar con hondura.
IV. Del mito como ciencia futura
( A la manera de Richard Wagner en Bayreuth )
Toda cultura crea su propio mito.
La nuestra lo ha olvidado y, en su lugar, adora al dato.
Los antiguos no veían contradicción entre el logos y el mito: ambos eran formas del mismo canto.
Feyerabend propone devolver a la ciencia su poder narrativo.
El vitalismo prolonga esa tarea: el conocimiento no solo describe el mundo, también lo inventa.
La ciencia filosófico-mitológica no niega la razón, la amplía.
Cuando la razón olvida su origen poético, se seca.
Solo una ciencia que vuelva a soñar podrá volver a comprender.
V. De la libertad como respiración del saber
( Cierre intempestivo, tono liberador )
El pensamiento libre no se acomoda, se mueve.
No se somete a la autoridad del sistema ni al capricho del mercado.
Investigar no es obedecer, es aventurarse.
Feyerabend lo advirtió: la ciencia necesita desorden, no disciplina ciega.
La libertad no consiste en pensar sin límites, sino en pensar con vida.
El investigador que respira con el mundo se convierte en parte del mundo que estudia.
Allí comienza una ciencia viva, una ciencia que no teme confundirse con la vida porque de ella proviene.
Cierre
Pensar como vivir.
Investigar como escuchar.
Restituir al conocimiento su pulso natural.
Todo lo demás, el cálculo, la utilidad, la técnica, pertenece al dominio de los autómatas.
El pensamiento, en cambio, sigue siendo un animal salvaje:
respira, siente, y a veces comprende.
Tal vez, en esa búsqueda de una ciencia que vuelva a latir, se cumpla también la antigua promesa de la filosofía de que el saber no sea una fuga del mundo, sino su expresión más alta.
Feyerabend, desde su vitalismo rebelde, entrevé un horizonte donde el conocimiento no se impone, sino que se despliega.
Y allí, en ese movimiento que no cesa, resuena todavía la intuición de Hegel:
Hegel concibió una hermosa idea, la de un Espíritu que se despliega a sí mismo. La historia del mundo era historia de sus avatares, vicisitudes y transformaciones. En su evolución, el Espíritu encuentra objetos en los cuales, por los cuales y contra los cuales se realiza. La verdad no se opone aquí a la falsedad. La falsedad es un momento evolutivo de la progresión del Espíritu, que es capaz de asimilarla y, al mismo tiempo, superarla. El pensamiento marcha hacia su propio objeto, que resulta ser él mismo, y acaba por absorberse finalmente en lo pensado.
Así, entre Feyerabend y Hegel, el pensamiento vuelve a ser vida que se piensa a sí misma. La filosofía no puede ser, como dice Juan Arnau, algo que se nos viene encima, sino un lugar adonde ir. Y, remata el prólogo de Su manual de filosofía portátil con el siguiente párrafo cuya idea hago mía : Perfección técnica, coherencia interna y destreza dialéctica son asuntos que preocupan poco al filósofo portátil. Lo que busca son perspectivas, experimentos con uno mismo, inteligencia de la vida, hábitos de percepción y conciencia, empatía, incluso genialidad. La filosofía en la vida, no la vida en la filosofía. Las cuestiones ideológicas le huelen a impostura, y las decisiones para las que no existe receta le parecen lo más natural del mundo. Conoce la futilidad de las comparaciones académicas que pretenden un Kant superior a Spinoza, como si Cézanne pudiera estar por encima de Caravaggio, como si el tiempo otorgara la razón en lugar de quitársela.
Rferdia
Let`s be careful out there