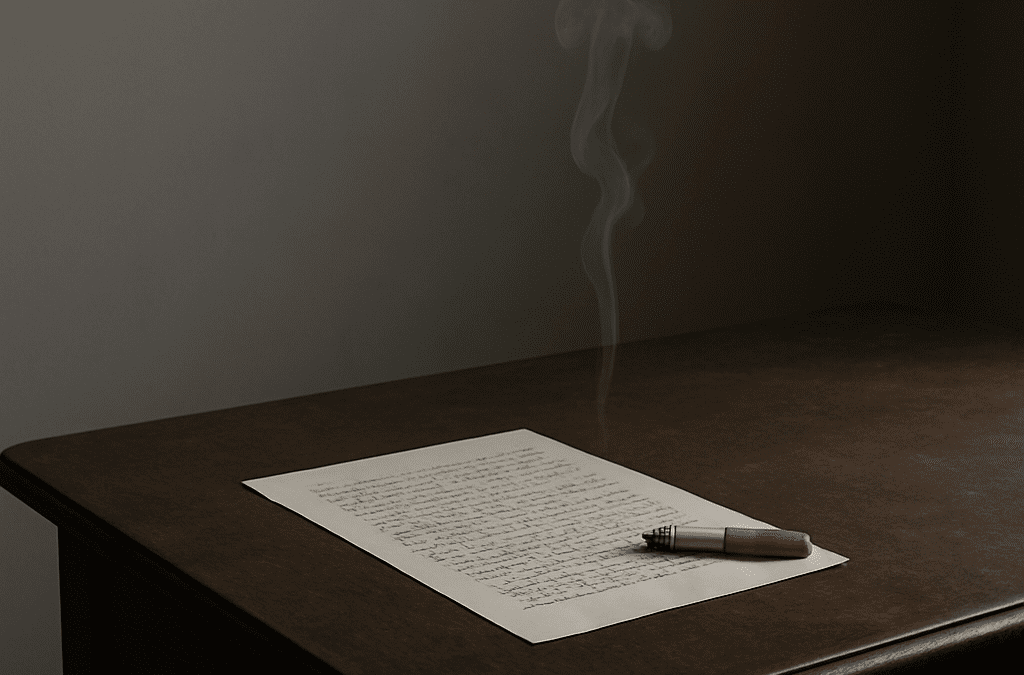Zeno Cosini no miente para engañar: miente para seguir vivo. Y en esa mentira, del tamaño exacto de la conciencia, Italo Svevo escribió la novela más incómoda que la burguesía italiana tuvo que leer fingiendo que no entendía.
🎧Parergon auditivo:
El ritmo de una memoria que se interrumpe y se reanuda
En la Trieste de finales del siglo XIX, ciudad de muelles y cafés literarios, de lenguas que se cruzaban como corrientes marinas, Italo Svevo, nombre que Aron Hector Schmitz adoptó para sí con la convicción de que la identidad es también un ejercicio de estilo, concibió una novela destinada a desbordar las expectativas narrativas de su tiempo. La coscienza di Zeno, publicada en 1923 a expensas del propio autor, no se proponía contar la historia de un hombre, sino desentrañar el mecanismo íntimo que la fabrica; desmontar la aparente seguridad de un relato lineal para revelar la maraña de impulsos, autojustificaciones y olvidos con que la conciencia se protege de sí misma. Allí donde otros habrían trazado una biografía, Svevo instala una trampa: la memoria como laboratorio de ficciones, el psicoanálisis convertido en escenario donde el paciente dirige la representación.
El ardid inicial, un médico, el enigmático “dottor S.”, publica por despecho los escritos de su paciente, basta para minar la autoridad del narrador. Todo lo que se lee a partir de esa carta queda bajo sospecha. Zeno Cosini habla, recuerda, reconstruye, pero en cada palabra hay un pliegue que revela el sesgo, el rodeo, la omisión estratégica. “Io non sono mai riuscito a guarire del vizio di guardarmi vivere” (“Nunca he conseguido curarme del vicio de mirarme vivir”), confiesa, y en esa frase cabe toda su estrategia: observarse para contarse, y contarse para sobrevivir. No se trata de confesarse, sino de amoldar el relato hasta que se parezca a una coartada. Así, la vida aparece no como una secuencia, sino como un archipiélago de episodios: el hábito de fumar y la promesa inacabable de una “última sigaretta”; el padre moribundo y la bofetada postrera; la elección matrimonial que recae en Augusta, la hermana menos deseada, y que, contra todo pronóstico, se revela como el único acierto duradero; la aventura con Carla, que pretendía normalidad y acabó en grotesca complicación; el éxito empresarial alcanzado más por azar que por voluntad. El tiempo no fluye: salta, retrocede, se contamina de asociaciones libres y obedece a la lógica caprichosa de la conciencia.
Zeno es un inetto, pero no en el sentido sentimental de la novela decimonónica. Es un burgués lúcido en su impotencia, irónico ante sus fallos, inclinado a diagnosticar sus vicios con la misma indulgencia con que otros exhiben sus virtudes. “Sarei stato un uomo perfetto, se fossi stato in grado di rinunciare a ogni proposito di perfezione” (“Habría sido un hombre perfecto, si hubiese sido capaz de renunciar a todo propósito de perfección”), ironiza. Prolonga y desmiente a la vez el linaje del antihéroe: no hay en él voluntad de rebelión, sino un pacto tácito con la propia debilidad. La célebre “última sigaretta” condensa esa condición con precisión de emblema: el gesto siempre aplazado, la renuncia a renunciar, la dulce permanencia en el umbral de una decisión. Como advirtió Giacomo Debenedetti, Svevo inaugura en Italia un psicoanálisis literario en el que el personaje no se cura narrando, sino que se aferra a la enfermedad porque ha comprendido que sin ella no sería quien es.
Este procedimiento se inscribe en una red más amplia de influencias. Trieste, ciudad liminar del Imperio austrohúngaro, le permitió a Svevo absorber la filosofía alemana, Schopenhauer, Nietzsche, y la novedad freudiana, además del experimentalismo narrativo que James Joyce impartía en las aulas de inglés donde se conocieron. De Proust aprendió el arte de la memoria y la digresión; de Joyce, la certeza de que la lengua puede imitar el flujo de una mente. Pero la lección más importante fue negativa: no imitarlos, sino traducir esa modernidad a un registro irónico, con una sintaxis en la que el dialecto y la palabra cotidiana desplazan la solemnidad literaria sin perder densidad. El resultado es una prosa que parece hablar al oído del lector, desbaratando cualquier ilusión de objetividad y recordándole que la verdad de una vida no es un inventario de hechos, sino la forma en que se los recuerda.
La Trieste de la novela apenas se perfila, como si la geografía importase menos que la topografía mental. Svevo no describe plazas ni calles: delimita territorios interiores, humores, zonas de sombra y luz en las que el protagonista se mueve como en una ciudad paralela. Este desplazamiento del escenario hacia el interior coincide con un viraje en la concepción misma de la salud y la enfermedad. Zeno, que al principio cree en la superioridad moral de los “sanos”, los integrados, los eficaces, ve cómo la realidad invierte sus juicios: Augusta enferma, Guido fracasa, y la guerra enriquece la empresa. El progreso, sugiere el último capítulo, es una enfermedad más grave que las dolencias individuales; la vida, tal como la hemos organizado, es un estado patológico que quizá solo una catástrofe absoluta pueda interrumpir. “Ci sarà un’esplosione enorme… la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie” (“Habrá una explosión enorme… la Tierra, vuelta a la forma de nebulosa, errará en los cielos sin parásitos ni enfermedades”): no es un recurso melodramático, sino una visión que condensa, en la prosa de 1923, el presentimiento de un siglo dispuesto a destruirse.
Eugenio Montale, que supo ver lo que la crítica oficial ignoraba, reconoció en Svevo a un maestro capaz de insertar la novela italiana en el diálogo europeo sin someterla a provincialismos. Elio Vittorini lo incluyó en su mapa de la modernidad como uno de los pocos que comprendieron que el yo no es una sustancia, sino una narración; que el novelista moderno no debe aspirar a fijar un carácter, sino a mostrar la inestabilidad de sus contornos. Walter Siti, heredero indirecto de esta tradición, ha subrayado que Zeno es uno de los primeros narradores italianos que se fabrican como personajes conscientes de mentir, no para engañar al lector, sino para sostener un equilibrio precario entre la verdad insoportable y la falsedad necesaria.
Esa consciencia de la mentira como forma de supervivencia es también una lección estética. En La coscienza di Zeno no hay determinismo narrativo: el azar, la ironía y la autoconsciencia gobiernan la estructura. Esta elasticidad formal no es caprichosa, sino consecuencia de un proyecto que busca ser fiel a su objeto de estudio: la mente humana, que no piensa en capítulos ni avanza en línea recta. La fragmentación es un mimetismo psicológico, y su lectura, una experiencia que obliga a desconfiar de toda linealidad interpretativa.
Hoy, a la luz de un siglo que ha multiplicado los dispositivos de autorrepresentación y las máscaras digitales, La coscienza di Zeno mantiene intacta su mordacidad. El retrato de un hombre que negocia a diario con sus propias excusas parece más actual que nunca. En tiempos de exhibicionismo biográfico, la falsa confesión de Zeno revela más verdad que muchas memorias sinceras. “Le bugie non si possono contare: sono come le sigarette, sempre l’ultima” (“Las mentiras no se pueden contar: son como los cigarrillos, siempre la última”), podría decir hoy, y seguiríamos creyéndole.
Defender a Svevo hoy es asumir que la novela puede seguir siendo un laboratorio moral, un instrumento para examinar, con la paciencia del científico y la ironía del escéptico, el modo en que construimos el relato de nosotros mismos. En Zeno Cosini, ese burgués fracasado que ha aprendido a convivir con su fracaso, late algo que incomoda: la intuición de que nuestra identidad quizá no sea más que el arte de contarnos, y que ese arte, como la “última sigaretta”, nunca admite un final limpio. Siempre habrá una calada más, un pliegue nuevo en la historia, una mentira necesaria para sostenernos de pie.
Rferdia
Let`s be careful out there