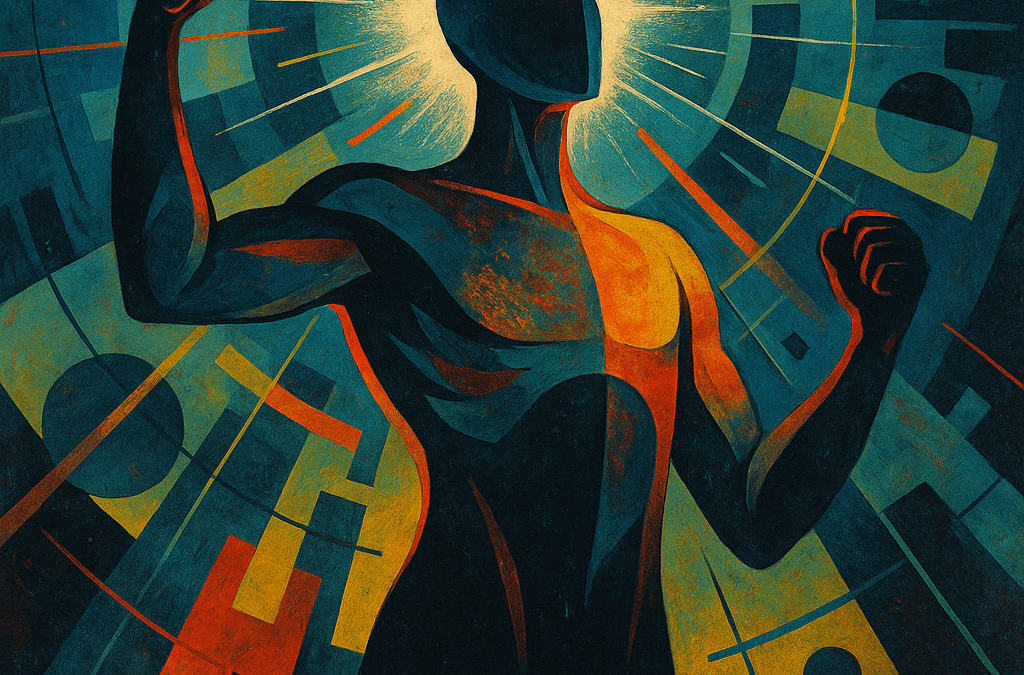Cuando nos lanzamos a buscar ahí, donde parezca estar, el ser del Pensamiento, esto es, el Pensamiento en lo que tiene de auténticamente tal, nos encontramos cercados, solicitados, apremiados, por un tropel ingente y tupido de cosas que se nos presentan como siendo el Pensamiento, pero que no lo son en verdad.
José ortega y Gasset, obras completas, volumen X
En esta clave, el texto se enlaza con la idea orteguiana de que la filosofía es ante todo una labor de desbroce, una limpieza del terreno frente a la confusión, para que el acto de pensar recobre su nitidez. No basta con repetir categorías heredadas, ni con aceptar sin más el repertorio de lo ya pensado: el desafío es reencontrar la fuente, el gesto mismo de pensar, que siempre se arriesga a perderse bajo capas de retórica y automatismo.
Pensar la libertad radical del Yo implica atravesar un territorio en el que la filosofía moderna apenas se atrevió a sostener sus propias intuiciones. Julius Evola, en su Fenomenología del Individuo absoluto¹, asumió ese riesgo hasta el límite y planteó una afirmación todavía incómoda: la libertad no se reduce a presupuesto moral ni a función de la historia, sino que se rehace en cada instante como autoctisis, entendida como autogénesis perpetua del Yo en su propio ejercicio². Este término merece una glosa inicial. Con él, Evola quiso nombrar el movimiento por el cual el Yo no se limita a reconocerse como dado, ni siquiera a proyectarse hacia un futuro posible, sino que se constituye en acto al rehacerse constantemente frente a lo que ya ha sido. La autoctisis designa la capacidad de arrancarse de la inercia de lo acontecido y de refundar la existencia como si el pasado no tuviera la última palabra. Es una idea más exigente que la autodeterminación kantiana, pues no se apoya en una ley universal, sino en la fuerza de negarse a sí mismo para volver a afirmarse.
La historia de la filosofía moderna permite medir el alcance de esta propuesta. Kant situó la libertad en el centro de la razón práctica, convencido de que sin ella no habría moralidad ni dignidad humana³. Sin embargo, aquella libertad quedaba supeditada a un postulado: el hombre debía poder obrar libremente para que la ley moral resultara coherente, aunque su experiencia estuviese encadenada a la causalidad natural. Fichte transformó esa tensión en un principio ontológico al concebir el Yo como acto absoluto de autoposición que, en el mismo movimiento, engendra el no-Yo, es decir, el mundo⁴. Schelling profundizó aún más al pensar la libertad como potencia originaria, anterior a la distinción entre bien y mal, un fundamento abisal que precede a toda racionalidad⁵. Hegel, en cambio, absorbió la libertad en la necesidad de la Idea y convirtió lo verdadero en despliegue del Espíritu en la historia⁶. En este itinerario se dibuja una paradoja decisiva: la libertad es principio ineludible y, al mismo tiempo, queda subordinada a un proceso histórico que acaba por diluir su carácter absoluto. Evola reaccionó contra esa deriva. A su juicio, la libertad no puede coincidir con la necesidad, porque en el momento en que lo hiciera dejaría de ser realmente libertad. El Yo, concebido como Individuo absoluto, no es función de un destino sino potencia de autoafirmación que se rehace frente a lo ya acontecido.
Mientras que para Hegel la libertad se realiza al reconciliarse con la necesidad, Evola sostuvo que solo hay libertad en la ruptura con toda reconciliación. La libertad auténtica no consiste en elegir entre alternativas posibles ni en proyectar un futuro según la lógica de lo real, sino en poseer la capacidad de revocar lo ya sucedido. Aquí se revela la distancia entre la autoctisis y cualquier noción psicológica de libre albedrío. Se trata de una concepción cercana en algunos aspectos al gesto nietzscheano de la transvaloración, aunque con otra orientación. Nietzsche había defendido la necesidad de decir sí a la vida en su eterno retorno, lo que implicaba aceptar heroicamente el destino. Evola, en cambio, propone una libertad que no se resigna a la necesidad ni siquiera bajo la forma de afirmación vital. El Yo absoluto no es el que consiente lo real, sino el que posee la capacidad de volver a nacer frente a lo ya fijado, incluso frente a su propio destino. Por eso calificó esta vía como via eroico-magica: heroica, porque desafía lo irrevocable; mágica, porque actúa en un plano que excede la causalidad ordinaria. La libertad radical del Yo es siempre excesiva, nunca justificable desde la razón instrumental, y sin embargo constituye el núcleo de lo humano en cuanto potencia creadora.
La tesis evoliana puede ponerse en diálogo con diversas corrientes contemporáneas. Heidegger concibió el Dasein como existencia arrojada al mundo, siempre ya situada en un horizonte no escogido⁷. En ese marco, la libertad consistía en asumir la finitud y la temporalidad propias. Evola no negaría la finitud, pero consideraría insuficiente la aceptación. El Individuo absoluto no se limita a reconocerse en su estar-en-el-mundo, sino que lo rehace y, al hacerlo, ejerce un poder que desborda la facticidad. Algo semejante ocurre si lo comparamos con Sartre. La célebre tesis sartriana de que la existencia precede a la esencia liberaba al hombre de determinaciones previas, pero esa libertad se concretaba en la condena de tener que elegir sin cesar⁸. Evola desplazaba el eje: el Yo no se agota en escoger entre opciones dadas, sino que puede rehacer lo que parecía irreversible. De ahí su insistencia en que la verdadera libertad no es autodeterminación, sino autoctisis. Incluso frente al pensamiento de Simone Weil, con su defensa de la necesidad como expresión del orden cósmico, el contraste es revelador. Weil identificaba en la atención y en la aceptación de la necesidad la forma más pura de libertad espiritual. Evola, por el contrario, afirmaba que el espíritu no se consolida en la aceptación, sino en la capacidad de desligarse de la necesidad y volver a constituirse.
De este modo, la libertad se convierte en imposibilidad necesaria. Imposibilidad, porque ningún ser humano puede rehacer literalmente su pasado; necesaria, porque sin esa capacidad de ruptura la libertad se reduciría a mera función dentro del orden, y el Yo perdería su carácter absoluto. Evola acepta la paradoja y la eleva a principio. La autoctisis no es un hecho empírico ni un acontecimiento verificable, sino un movimiento interior que desgarra la linealidad del tiempo. En este punto su reflexión se aproxima al misticismo, aunque conserve rigor conceptual. Si la libertad radical existe, lo hace porque el Yo se rehace frente al pasado, incluso si ese rehacerse no se manifiesta en los hechos. La libertad, entonces, es el poder de lo imposible.
Las consecuencias de esta concepción son perturbadoras. Desde una perspectiva ética, la libertad deja de medirse por la obediencia a la ley moral universal o por la autenticidad de las elecciones y pasa a medirse por la capacidad de recomenzar en cada instante. El individuo libre no es quien sigue sus deseos ni quien cumple con su deber, sino quien encuentra la fuerza para recomenzar frente a lo que parecía irrevocable. En el plano político la cuestión se complica aún más. Evola rechazó tanto el liberalismo como el colectivismo porque veía en ambos una subordinación de la libertad a un marco dado. El liberalismo convierte al individuo en consumidor de opciones; el colectivismo lo diluye en la necesidad histórica. Frente a ello, la libertad del Yo absoluto no puede reconocerse en ninguna de esas configuraciones, lo que convierte su propuesta en crítica radical antes que en programa positivo.
La objeción más inmediata acusa a Evola de sostener una idea de libertad abstracta, incapaz de traducirse en la vida concreta. La autoctisis parecería un gesto vacío si no se relaciona con prácticas efectivas. Sin embargo, ese reproche olvida que para Evola lo esencial no era describir un estado psicológico, sino afirmar un principio metafísico. También se le ha recriminado la retórica heroica de su exposición. Pero quizá esa exageración sea condición para mantener vivo el concepto de libertad. Solo afirmando lo imposible puede preservarse la idea de que la libertad no es un atributo secundario sino el núcleo del Yo. Hoy, cuando la libertad se reduce a capacidad de elección entre mercancías o a gestión técnica de los deseos, la propuesta evoliana conserva su potencia crítica. Recordar que la libertad consiste en rehacerse frente al pasado significa sustraerla de la trivialización y devolverle su dimensión originaria.
En última instancia, lo filosóficamente relevante es la audacia de un pensador que llevó la noción de libertad hasta su extremo. Evola arriesgó una concepción que no se conforma con la elección entre alternativas, ni con la proyección hacia el futuro, ni con la reconciliación con la necesidad. Se afirmó en el poder de revocar lo acontecido, un gesto excesivo para muchos y radical para cualquiera, que sigue interpelando porque muestra que la libertad no es un atributo añadido al Yo sino su mismo modo de ser. Lo que emerge de esa afirmación no es una teoría sistemática, sino la huella de un pensamiento que se mide con lo imposible y que, precisamente por eso, conserva intacta su capacidad de provocar y de abrir preguntas.
Bibliografía básica en español
- Evola, Julius. Fenomenología del Individuo absoluto. Ed. Ediciones Heracles, Madrid, 1998.
- Fichte, Johann Gottlieb. Fundamentos de toda la doctrina de la ciencia. Ed. Aguilar, Madrid, 1974.
- Kant, Immanuel. Crítica de la razón práctica. Ed. Tecnos, Madrid, 2004.
- Schelling, F. W. J. Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana. Ed. Anthropos, Barcelona, 1990.
- Hegel, G. W. F. Fenomenología del espíritu. Ed. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2010.
- Heidegger, Martin. Ser y tiempo. Ed. Trotta, Madrid, 2003.
- Sartre, Jean-Paul. El ser y la nada. Ed. Losada, Buenos Aires, 2009.
- Weil, Simone. La gravedad y la gracia. Ed. Trotta, Madrid, 2007.
¹ Evola, Fenomenología del Individuo absoluto, p. 15.
² En la glosa evoliana, la autoctisis es el movimiento de autogénesis radical del Yo, su poder de rehacerse a sí mismo frente a lo acontecido.
³ Kant, Crítica de la razón práctica, A56.
⁴ Fichte, Fundamentos de toda la doctrina de la ciencia, §1.
⁵ Schelling, Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana, p. 73.
⁶ Hegel, Fenomenología del espíritu, p. 98.
⁷ Heidegger, Ser y tiempo, §38.
⁸ Sartre, El ser y la nada, p. 42.
Rferdia
Let`s be careful out there