“El sol era una moneda escaldada clavada en el cielo, sin sombra que le diera profundidad.”
Thomas Pynchon, V.
V. no es solo una novela sobre la búsqueda: es una novela que hace estallar la posibilidad misma de buscar. Bajo su aparente arquitectura dual —el recorrido sin rumbo de Benny Profane y la investigación obsesiva de Herbert Stencil— Thomas Pynchon ensambla un texto que pone en juego tanto las estructuras narrativas clásicas como los fundamentos filosóficos del pensamiento moderno. Si hay algo que V. desmonta con precisión quirúrgica es la fe en la linealidad, en la coherencia, en el progreso narrativo o histórico. Cada intento de reunir los fragmentos del pasado, cada archivo abierto, cada memoria reconstruida, no conduce a una revelación, sino a una proliferación incontrolada de sentidos.
En ese sentido, V. se inscribe en el gesto filosófico de la modernidad, pero solo para negarlo desde dentro. La novela parece construida a partir de una dialéctica hegeliana malograda: tesis (la ilusión de una totalidad), antítesis (la dispersión radical del signo), pero sin síntesis conciliadora. Stencil, el heredero literal del archivo paterno, representa esa conciencia que busca desplegar el espíritu en la historia. Su pesquisa salta de El Cairo a París, de Florencia a África del Sur, acumulando pistas sobre “V.”, como si de ese centro esquivo dependiera la clave de todo. Pero la novela le niega ese centro: “V.” no es una mujer, ni una ciudad, ni un objeto —es una letra en fuga, un símbolo cuya potencia reside en no ser fijado jamás. “What if she never existed, except in the mind of the ones who tried to find her?” (Pynchon, p. 347).
La forma de la novela replica esta imposibilidad: Pynchon despliega un lenguaje exuberante, cambiante, cargado de registros que se bifurcan en estilo, tono y género. El lenguaje no representa: distorsiona, desborda, interrumpe. El lector avanza como si atravesara un archivo inconexo, cuya organización no responde al tiempo lineal sino a una lógica interna de resonancias, montajes y rupturas. La historia, si es que existe, no se narra: se filtra por los márgenes, por lo que no se dice, por las notas a pie de página de la Historia oficial. En este sentido, la novela se adelanta al diagnóstico de Lyotard sobre la crisis de los grandes relatos (La condición postmoderna): lo que aquí se narra ya no es la historia del mundo, sino la imposibilidad de narrarla sin parodia, sin montaje, sin ruina.
El contrapunto que representa Benny Profane tampoco ofrece una alternativa esperanzadora. Su deriva urbana, su rechazo del “mundo serio” y su autoproclamada condición de “yo-yo” entre el anonimato y el absurdo no encarna una forma de resistencia, sino una rendición cínica. Si Stencil busca en el pasado una verdad perdida, Profane renuncia incluso a formular la pregunta. Ambos personajes, en su diferencia, evidencian el colapso de la subjetividad narrativa moderna: ni el archivo ni el presente son espacios de sentido. Ambos son superficies que giran sobre sí mismas.
Y sin embargo, V. no es solo negatividad. En su rechazo de la síntesis, la novela instala otra forma de verdad: la de la contradicción sostenida, la de la escritura como forma de pensamiento que no clausura, sino que expone. Theodor Adorno lo expresa con claridad: “la totalidad es la no-verdad” (Dialéctica negativa). Pynchon no intenta reparar el mundo, sino mostrar su fisura constitutiva. La literatura, en su caso, no es un refugio estético, sino un espacio donde el caos puede ser articulado aunque nunca dominado.
Leer V. es aceptar esa condición. Es moverse entre simulacros, entre signos que remiten a otros signos, entre tiempos que no se encadenan sino que colisionan. Como un palimpsesto paranoico, la novela ofrece todo para que el lector encuentre algo, pero sin garantía alguna de que ese algo no sea también una trampa : no hay profundidad, solo superficies que arden bajo una luz que ciega.
Frente a ese vértigo, V. no propone una resolución. Propone una forma de estar: una ética de la lectura que renuncia a la conclusión y acepta, en cambio, la proliferación, la sospecha, el juego serio del sentido. La letra “V.” es el emblema de esa apertura: inicial sin nombre, vértice sin dirección, símbolo de todo lo que se busca sin encontrarse y, precisamente por eso, de lo que realmente merece ser leído.
Existe, de hecho, un eco inesperado entre esta novela y Zabriskie Point (1970), la película más americana y más desolada de Michelangelo Antonioni. Si Pynchon articula su visión a través de la hiperinformación, Antonioni lo hace por la vía contraria: el silencio, el vacío, la lentitud. Pero ambos se encuentran en la representación de un mundo donde los signos se han vuelto estériles. En Zabriskie Point, dos jóvenes cruzan el desierto buscando sentido —o escapando de él— en un paisaje que solo devuelve polvo y espejismo. Como los personajes de V., también están atrapados en una paradoja: la historia ha perdido su centro, y con él, cualquier promesa de transformación.
El desierto fílmico de Antonioni y los espacios quebrados de Pynchon comparten una misma intuición: el relato ya no puede sostenerse. Lo que queda es el montaje, la repetición, la ruina como forma. Allí donde Antonioni hace estallar una mansión de lujo en cámara lenta —multiplicando la imagen hasta el exceso— Pynchon hace estallar el lenguaje mismo, llevándolo a sus límites, dejándolo sin suelo. En ambos casos, el gesto es el mismo: mostrar que el colapso también puede ser forma, y que en el corazón del sinsentido hay todavía, quizás, una forma de resistencia estética.
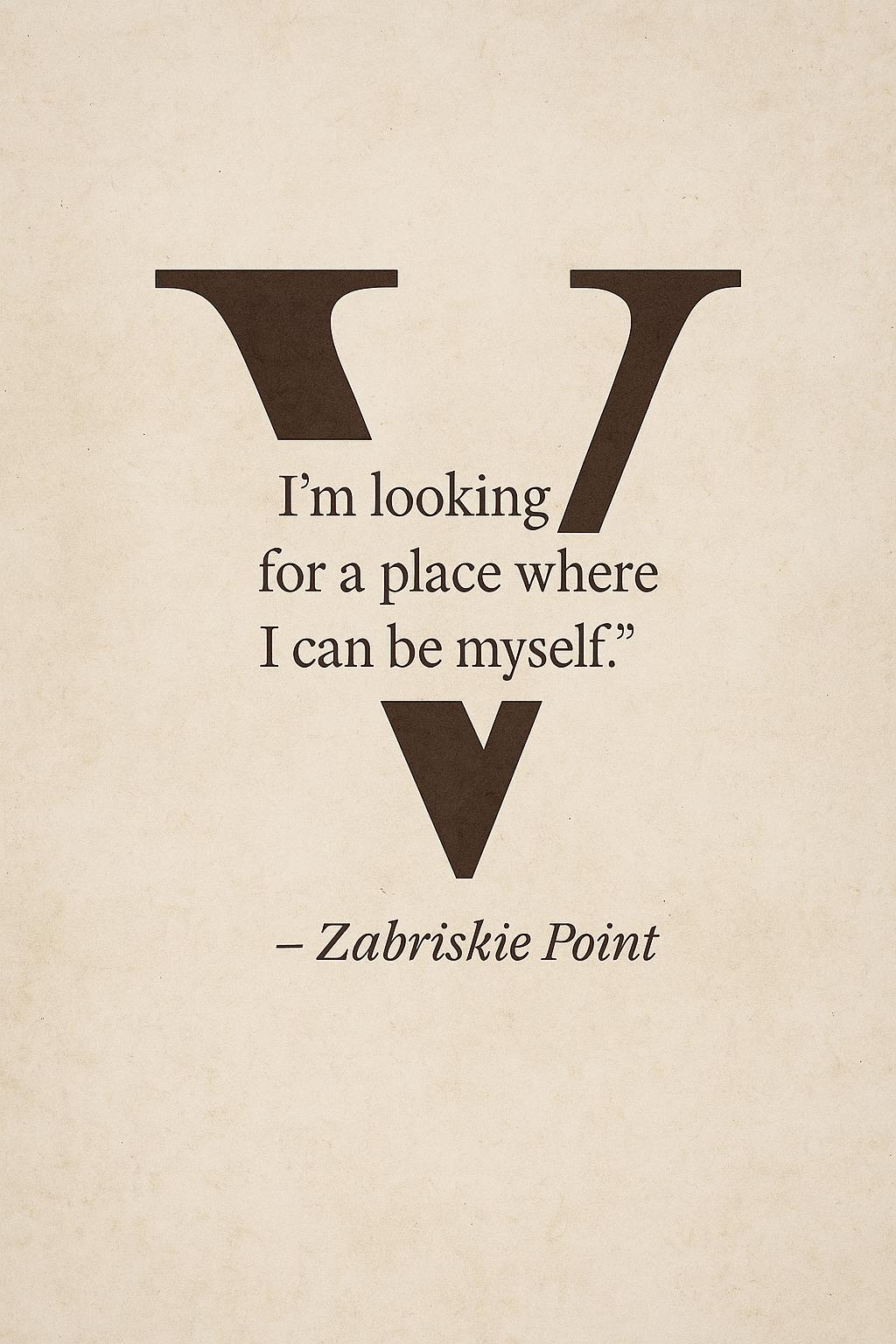
El centro ausente
“¿Y si ella no fuera más que una causa, un símbolo, un vehículo para sueños que nadie se atrevía a recordar a la luz del día?”
— Thomas Pynchon, V.
“Zabriskie Point no trata sobre una historia, sino sobre un estado mental. Quería mostrar el vacío no como ausencia, sino como exceso: de ruido, de signos, de promesas rotas.”
— Michelangelo Antonioni, 1970
“Antonioni filma el paisaje americano como si lo estuviera viendo un arqueólogo del futuro: cada objeto está cargado de una ironía que el presente ya no percibe.”
— Pauline Kael
Le’ts be careful out there
