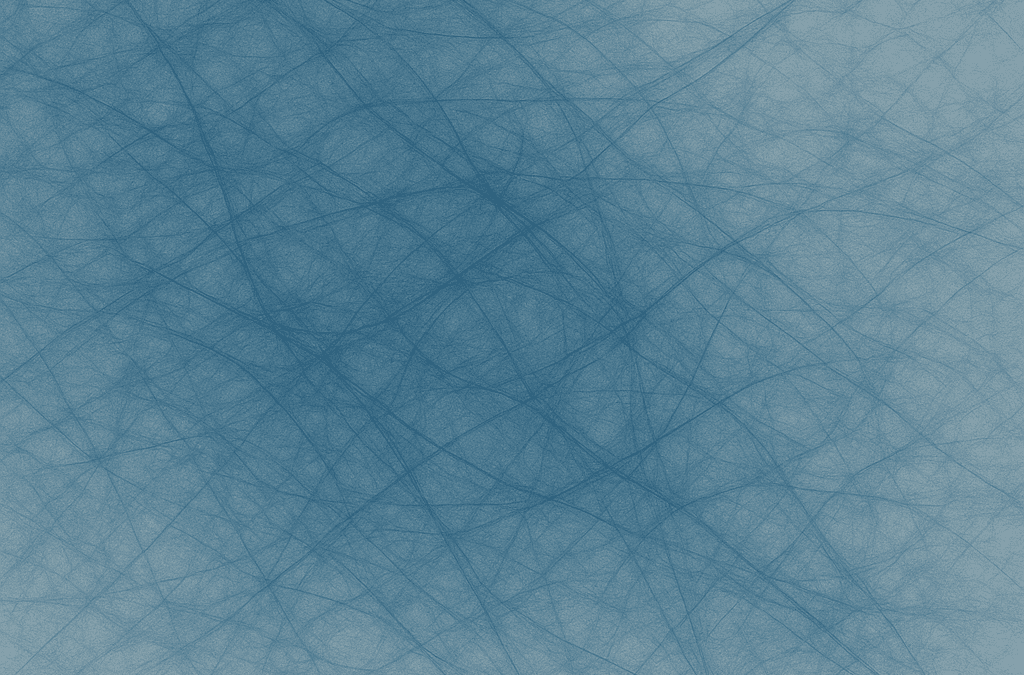“Creemos comprender algo cuando conocemos su causa, y sabemos que no puede ser de otro modo.”
Aristóteles, segundos analíticos
“El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos.”
Marcel Proust, En busca del tiempo perdido
“La comprensión no se mide por la cantidad de verdades que poseemos, se prueban por el modo en que logran sostenerse unas a otras.”
Catherine Z. Elgin
Vivimos en una época donde los datos caen sobre nosotros como una lluvia incesante. Sabemos la temperatura de un planeta lejano, los movimientos de una bolsa de valores, la mínima variación del clima en nuestra ciudad, salvo que uno viva en Galicia, territorio donde las variaciones meteorológicas rara vez se conceden la cortesía de ser mínimas. Pero entre tanto saber fragmentado se desliza una carencia silenciosa: comprendemos poco. La diferencia es decisiva. Saber que está lloviendo es apenas un golpe de vista; comprender la lluvia es internarse en la trama de causas que la hacen posible, en el ciclo del agua, en las fuerzas invisibles que arrastran las nubes hasta romperse sobre nosotros. Comprender es tender un hilo secreto entre los hechos, descubrir que no flotan aislados, sino que forman un tejido.
Los griegos llamaban episteme a ese estado de claridad. Platón lo vinculaba con la Forma del Bien, la luz que ilumina todo lo demás. Aristóteles lo definía como un saber de causas, un mirar hacia atrás hasta alcanzar el principio. Para ambos, comprender era ver las conexiones ocultas, el mapa que unifica lo diverso. No era cuestión de acumular verdades dispersas, sino de organizar el mundo en un dibujo coherente, como quien contempla un tapiz desde la altura y ya no ve los hilos sueltos sino la figura que conforman.
Con el paso de los siglos, la comprensión se desdibujó. La modernidad, acosada por el escepticismo y desgarrada por las guerras de religión, buscó certezas mínimas en proposiciones aisladas. ¿Cómo negar que tengo dos manos? ¿Cómo dudar de que estoy sentado junto al fuego? La filosofía se volvió centinela de hechos indudables y olvidó el horizonte más amplio. Como si temiera perderse en el bosque, se abrazó al árbol más cercano. Y así, la comprensión quedó eclipsada.
No desapareció del todo. Volvió en el siglo XX de la mano de quienes vieron que ni la ciencia ni el arte se explican por un simple cúmulo de verdades. Catherine Elgin mostró que necesitamos comprensión para dar cuenta de nuestras mayores conquistas intelectuales. Linda Zagzebski recordó que las virtudes de la mente no se agotan en el conocimiento, que también la comprensión y la sabiduría son bienes epistémicos de primer orden. Jonathan Kvanvig fue más lejos al sostener que el conocimiento no tiene un valor intrínseco más allá de sus piezas, mientras que la comprensión sí. Saber no basta; comprender es otra cosa.
En la filosofía de la ciencia, Carl Hempel desconfiaba de esta palabra. Le parecía demasiado subjetiva, demasiado próxima a la vaga satisfacción psicológica de quien cree entender sin haber entendido nada. Y tenía razón en parte: las peores teorías conspirativas producen una sensación intensa de comprensión. Pero Hempel se equivocaba al reducir la comprensión a un estado de ánimo. Otros filósofos, Michael Friedman, Jaegwon Kim, le respondieron que explicamos porque queremos comprender, y que la comprensión no se disuelve en psicología barata. Henk de Regt terminó de aclarar la cuestión al separar el sentimiento del “eureka” de la comprensión genuina. Una cosa es la descarga emotiva del hallazgo, otra la red sólida que sostiene de verdad un fenómeno.
Queda entonces la pregunta: ¿qué es exactamente comprender? Algunos dicen que es captar relaciones lógicas entre nuestras creencias, encontrar la coherencia de un sistema, como si la mente fuera un mosaico que solo adquiere sentido cuando encajan sus piezas. Otros sostienen que es captar las conexiones reales del mundo: causas, leyes, dependencias que existen al margen de nuestra mente. Tal vez ambas cosas sean ciertas. John Greco propone distinguir entre el objeto y el vehículo: comprendemos relaciones que están ahí afuera, pero lo hacemos a través de modelos, metáforas, representaciones. Es como navegar por un río con un mapa imperfecto: lo importante no es el papel en la mano, sino el curso del agua que nos guía.
En este tiempo de sobreinformación, comprender se ha convertido en un lujo. Nos perdemos en océanos de datos y olvidamos el dibujo que forman juntos. Y sin embargo, es la comprensión la que nos orienta, la que convierte la avalancha de hechos en un mundo habitable. Comprender es enlazar, es dar sentido, es encender una lámpara en el laberinto.
La filosofía, al devolver la comprensión a su centro, no solo rescata una categoría académica: rescata un modo de estar en el mundo. No como receptores pasivos de hechos que se amontonan, sino como buscadores de un orden frágil, siempre inacabado, que nos permite vivir con un poco más de claridad. Comprender no es acumular, es abrir los ojos a la trama invisible que nos sostiene. Y en esa trama, quizá, se encuentre la forma más honda de estar vivos.
Quien quiera adentrarse un poco más en este debate encontrará algunos accesos en nuestra lengua. En la UNAM se han publicado tesis y artículos que exploran la obra de Catherine Elgin, mostrando cómo la comprensión desborda la simple explicación (tesis UNAM). También resulta revelador su ensayo The Fusion of Fact and Value, disponible en italiano en la revista Iride (Harvard GSE).
De Linda Zagzebski puede consultarse la entrada de Wikipedia dedicada a la epistemología de la virtud, y una reseña clara en el blog Filosofía ULL. Más de un artículo académico en Scielo México subraya la potencia de su propuesta: pensar las virtudes intelectuales como prolongación de la ética.
En cuanto a Jonathan Kvanvig, sus argumentos sobre el valor singular de la comprensión frente al conocimiento aparecen discutidos en compilaciones como Normas, virtudes y valores epistémicos y en las páginas de Dianoia (Scielo México).
Estos textos no sustituyen la lectura directa de las obras, aún no traducidas, pero permiten asomarse a un debate vivo: cómo la comprensión, más que el saber fragmentario, abre la posibilidad de un mundo inteligible.
Rferdia
Let`s be careful out there