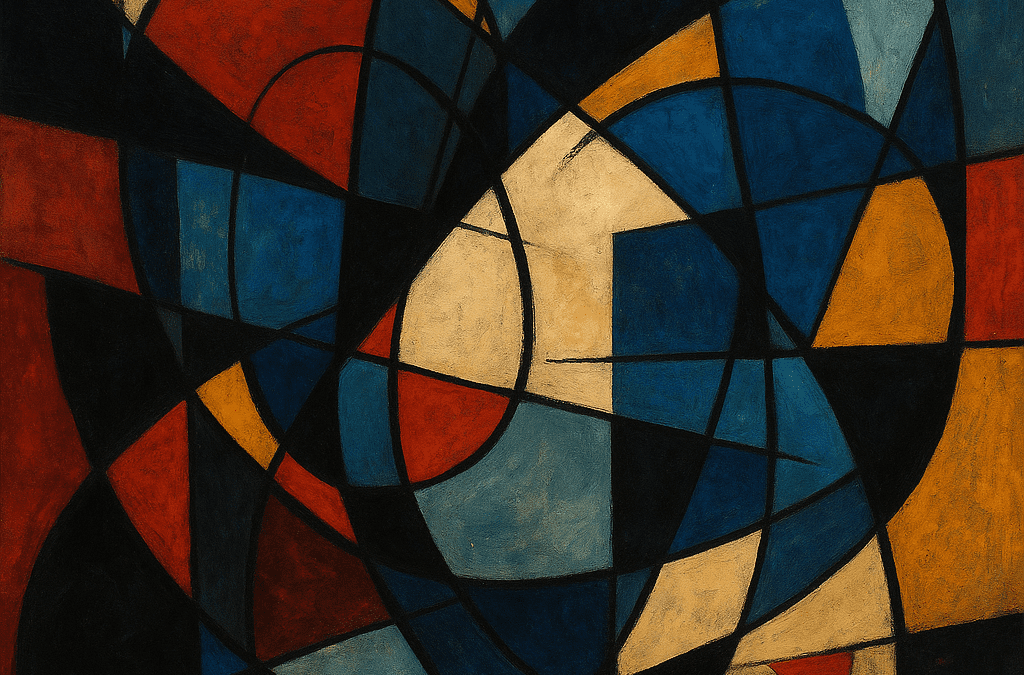Dijeron que abrirían un claro en el bosque, pero no hicieron sino engalanar los árboles con cintas de colores. Cuando preguntamos por el sendero, nos dieron un mapa topográfico. Lo llaman arte político.
🎧 Parergon auditivo
Música para el intervalo en que la potencia se volvió consuelo.
Desde la Bildung estética de Schiller hasta las postrimerías foucaultianas de la biopolítica, la teoría del arte ha reclamado para sí un lugar privilegiado en el pensamiento crítico presentándose como refugio de resistencia simbólica, laboratorio de lo sensible, modulación sutil de la vida; sin embargo, pese a la retórica encendida con la que suele enunciarse, gran parte del llamado arte político y, en particular, las denominadas intervenciones poéticas en el espacio público, ha terminado por cristalizar en un dispositivo que simula una potencia que no posee, proyectando fantasmas de agencia mientras elude, con estudiada elegancia, toda eficacia estructural.
El armazón conceptual que lo sostiene es brillante, al menos en su superficie: estética modal, modo de relación, paisaje conflictivo; expresiones que giran como engranajes perfectamente torneados dentro de una máquina que, más que accionar palancas, parece diseñada para girar sobre sí misma, produciendo una retórica de la posibilidad que sirve antes para legitimarse que para transformar, humo y espejos que prolongan la ilusión de movimiento allí donde solo hay inercia.
La propuesta seduce, pues promete un arte capaz de unir la especificidad estética con la acción cotidiana recuperando el impulso ilustrado sin caer en el fetichismo de la autonomía; sin embargo, lo que se presenta como antídoto frente al cinismo posmoderno acaba con demasiada frecuencia reducido a una captura académica del gesto absorbiendo su potencial crítico en una arquitectura teórica que lo neutraliza antes de que pueda rozar el terreno de lo político.
La ingeniería interna de este modelo es precisa, capaz de hablar con solemnidad de prácticas que apenas rozan la realidad que dicen interpelar: las poéticas de denuncia estetizan el conflicto hasta que deja de doler, las colaborativas se disuelven en procesos participativos sin forma perdurable, las relacionales son absorbidas por los circuitos institucionales hasta quedar convertidas en una representación inocua de comunidad que nunca alcanza los marcos donde se decide lo político; y aunque el diagnóstico de estas carencias se formula con lucidez, la solución que se propone, esa hibridación superadora que todo lo resolvería, se asemeja más a un acto de fe que a una consecuencia inevitable de la reflexión.
Los ejemplos abundan y dibujan un patrón reconocible: instalaciones relacionales que reúnen a desconocidos en torno a una mesa mientras, a pocos metros, se consuma un desahucio que nadie interrumpe; proyectos colaborativos que mueren el mismo día en que se desmonta la carpa que les dio forma; performances de denuncia que obtienen titulares y selfies, pero no logran alterar una sola coma en las políticas que señalan.
En este contexto, el “modo de relación” se convierte en coartada universal permitiendo que la obra se defina como “forma formante” capaz de reorganizar percepciones y sustituyendo, así, la transformación externa por la intensidad interna del vínculo; confusión de alteración estética con cambio político, suplantación de la eficacia por la experiencia, desplazamiento de lo estructural en favor de lo relacional, y en ese tránsito la fuerza disruptiva se evapora hasta no dejar más que un simulacro de ella.
Incluso la noción de paisaje como matriz de conflictividades posibles, que parece inspirarse en una geopolítica crítica, rara vez va más allá de un mapa en el que las fronteras y las heridas se representan suavizadas: fricción sin antagonismo, exclusión sin propiedad, un territorio recorrido con guantes de terciopelo allí donde harían falta manos desnudas.
No es cuestión de mala fe, sino de captura estructural: lo que se denomina intervención se parece, con inquietante frecuencia, a un pacto tácito con el mismo orden que se proclama impugnar, de modo que la agencia política del arte termina por convertirse en una ficción compartida entre artistas, comisarios, académicos y públicos, todos ellos partícipes, por convicción o por comodidad, de una misma representación.
Aceptar esto no es rendirse. Es entender que la agencia estética no opera como la política; que la eficacia simbólica no es transformación estructural; que no todo lo que conmueve altera, ni todo lo que altera incide. La inflación teórica puede ser, de hecho, el velo más eficaz sobre la falta de resultados.
Quizá el arte, en vez de prolongar la farsa de atribuirse capacidades que jamás han estado a su alcance, deba aprender a trabajar desde la consciencia de su propia impotencia, aceptándola como punto de partida y como condición, y entendiendo que de esa limitación puede derivarse una forma de rigor más exigente que cualquier programa estético autocomplaciente; un rigor que no se confunda con el cinismo, sino que lo mantenga a raya, y que sepa reconocer en el límite una frontera fértil antes que un obstáculo. La honestidad crítica, tal vez, empiece allí donde renunciamos a forzar cada gesto para que encaje en una etiqueta posfoucaultiana y nos permitimos escuchar lo que el gesto, por sí mismo, sin intermediarios, tiene que decir; y es posible que sea entonces cuando el pensamiento estético recupere su dignidad, no como disfraz retórico del poder, sino como esa rara forma de lucidez que no ofrece promesas de redención, aunque sí ,y eso no es poco, la claridad necesaria para mirar sin engaños.
Rferdia