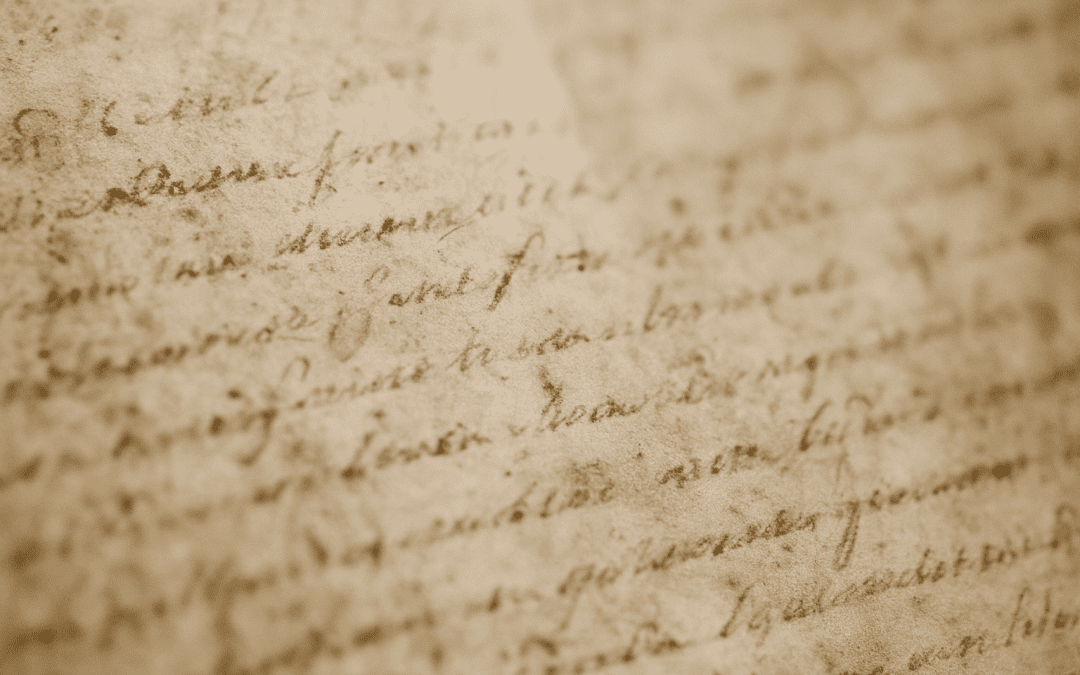El drama de nuestra sociedad consiste en considerar lo útil como fin y no como medio.
Nuccio Ordine, (Revista de Occidente, 2023)
«No hay libertad sin infinitud del pensamiento.»
Giordano Bruno
La escena es conocida: comisiones que piden indicadores, rectores que piden empleabilidad, ministerios que piden resultados. En esa coreografía de cifras, la palabra “cultura” parece un anacronismo, una elegancia inútil. Y, sin embargo, basta recordar la tesis que Nuccio Ordine formula con precisión quirúrgica, el gran equívoco de nuestro tiempo consiste en tomar lo útil como fin y no como medio, para advertir que la disputa no es terminológica, sino civilizatoria. Cuando el fin se confunde con la herramienta, los mapas se vuelven ilegibles y el viaje pierde sentido. La utilidad, que debía servir a una vida más justa, reclama el trono y convierte lo humano en contabilizable. Por eso la entrevista realizada al filósofo italiano y publicada en el año 2023 en la Revista de Occidente funciona como un aldabonazo: si la sociedad relega a la gratuidad, esa región donde no se factura, el ejercicio de leer, escuchar música, pensar o estudiar por amor, amputamos la experiencia que nos permite ser libres.
Ahora bien, la libertad no llega como un estallido espontáneo. Su anhelo debe cultivarse. Es una disciplina de la conciencia, una gimnasia de la atención, un entrenamiento de la imaginación moral. Precisamente por ello la cultura importa: no por acumular datos, sino por afinar la percepción del mundo, por elevar el umbral de lo que podemos comprender y desear. La libertad comienza cuando uno aprende a distinguir entre un deseo inculcado y una necesidad verdadera; cuando la mente adquiere la paciencia de demorarse en una página, en un compás, en un argumento. Ese aprendizaje, por lo demás, no se resuelve con atajos: exige una lentitud deliberada que hoy resulta contracultural. Leer sin prisa, escuchar sin ruido, pensar sin la tiranía del “mientras tanto” son gestos que marcan esa diferencia. Ordine insiste en ello: los frutos de lo “inútil” llegan con otra temporalidad, ajena a la contabilidad inmediata; su valor pertenece al tiempo largo de la memoria, la gratuidad y la formación del juicio.
En este sentido, no es casual que Ordine haya defendido, en La utilidad de lo inútil, un manifiesto contra la estrechez mental de quienes solo ven rendimiento donde hay vida. El libro no pretende abolir la técnica, sino restituir proporciones: hay bienes cuyo rendimiento es intrínseco porque, al practicarlos, nos hacen mejores. Montaigne no “sirve” para conseguir un empleo; ayuda a habitar la propia finitud. Homero no “sirve” para montar una startup; enseña a mirar el conflicto sin tópicos. Bach no “sirve” para la escalada profesional; educa el oído y, con él, la delicadeza moral. Así, la cultura, cuando no se reduce a entretenimiento, forja ese temple. Y aunque las editoriales, con toda razón, destaquen la recepción internacional de la obra de Ordine, su alcance verdadero no se mide por los países a los que llega, sino por lo que despierta en quien lo lee: un deseo de vivir con mayor decoro intelectual.
Conviene recordar, además, que Ortega y Gasset nunca confundió instrucción con cultura. Lo expresó con claridad: la Universidad debe entregar a la sociedad personas cultas, capaces, dotadas de ideas y de talento. En efecto, no basta el adiestramiento técnico; hace falta una formación general que ordene la inteligencia en torno a un sistema de convicciones y problemas, porque solo desde esa altura se gobiernan los saberes particulares. El especialismo, cuando se emancipa de ese horizonte, deriva en barbarie cultivada: una eficacia ciega que ignora para qué sirve. La misión universitaria, por tanto, no es producir titulados en serie, sino ciudadanos que hayan aprendido a pensar por cuenta propia. Y pensar por cuenta propia equivale, en última instancia, a aprender a ser libres.
Del mismo modo, Hannah Arendt situó el dilema en otra coordenada. En La crisis en la educación recordaba que educar es introducir a los recién llegados en un mundo viejo, un mundo que no hemos creado pero del que somos responsables. La palabra clave de su planteamiento es “natalidad”: cada niño trae al mundo la posibilidad de un comienzo. Esa posibilidad, sin embargo, exige autoridad bien entendida, no autoritarismo, y adultos que asuman la custodia del mundo. La cultura, en este marco, no es un decorado, sino la continuidad de lo humano entre generaciones. De ahí que quien reduce la escuela a un servicio de mercado olvide esta responsabilidad y convierta a los recién llegados en meros consumidores de contenidos. Por el contrario, quien sostiene la cultura como tarea común asume que la libertad no brota de la nada: se hereda, se aprende, se ejercita, se transmite.
Así, en todos estos planos late un mismo nervio: la cultura libera porque nos vuelve contemporáneos de algo más ancho que nosotros. Abre la experiencia a una conversación sin fecha; comparecen los muertos, los clásicos, con su inteligencia intacta, y uno aprende a discutir con ellos sin pleitesías ni clichés. Ordine insiste en el lugar material de esa conversación: Europa no se entiende sin la red de obras que han tejido Grecia, Italia, España. La unidad que importa no es aduanera, sino simbólica, y se actualiza cada vez que un lector se adentra en ese patrimonio como quien cruza un umbral. Desatender esa continuidad multiplica nacionalismos y localismos que fracturan el espacio común. Cuidarla, en cambio, amplía la libertad de cada cual, que ya no queda encerrada en sus reflejos inmediatos, sino que se reconoce heredera y, por lo tanto, responsable.
Si buscamos un emblema de este paisaje, Giordano Bruno ocupa un lugar privilegiado, es el lugar. No solo por el episodio trágico de su muerte, sino por la audacia filosófica que reconfiguró el sitio del hombre en un universo sin centro. Pensar un cosmos infinito no rebaja la dignidad humana: la desplaza y la exige de otro modo. Si no hay un centro absoluto, la mirada concreta, la del individuo que observa, pasa a ser decisiva. La libertad se juega entonces en la perspectiva, en el ángulo que adoptamos para entender y habitar el mundo. La cultura, entendida como educación de la mirada, nos entrena en ese desplazamiento: ensancha el campo de lo visible, nos vacuna contra la superstición de verdades únicas y nos permite navegar entre horizontes múltiples sin recaer en el relativismo trivial.
George Steiner propuso en Lecciones de los maestros una imagen que aquí sirve de brújula: la transmisión del saber es una forma de eros, un vínculo vivo entre maestro y discípulo que no se reduce a técnicas didácticas. Por eso la cultura no “se implementa”; se encarna. Pasa por la voz, por el gesto, por la conversación, por la memoria de quienes enseñan y el hambre de quienes aprenden. Cuando esa corriente se enfría, la enseñanza se convierte en trámite. Cuando esa corriente se enciende, el aula vuelve a ser laboratorio de libertad. La didáctica puede acompañar; la chispa no se programa.
Llegados a este punto, resulta evidente que la batalla no es meramente administrativa. Afecta a la idea misma de política cultural. Rafael Sánchez Ferlosio, con su puntería corrosiva, denunció hace décadas el espejismo de confundir política cultural con propaganda nacional y contabilidad de actos. La cultura pide otra ética: menos escaparate, más lectura; menos marketing de coyuntura, más trabajo silencioso en escuelas, bibliotecas, conservatorios, editoriales. No se trata de demonizar al Estado, sino de recordarle su papel: garantizar las condiciones materiales para que la cultura circule y florezca fuera de la lógica del desfile.
Si aceptamos este marco, la tesis de Ordine adquiere espesor práctico. Tomar lo útil como medio, y no como fin, significa reordenar prioridades. En efecto, una economía sana no desprecia la cultura; la necesita para no convertirse en maquinaria sin dirección. Una democracia saludable no teme a los lectores exigentes; los necesita para que el debate público no se degrade en ruido. Una universidad digna no compite solo en rankings; aspira a formar inteligencias capaces de elegir con prudencia. En todos los casos, la libertad actúa como criterio. No cualquier libertad: no la del capricho, sino la que nace de haber pasado por la escuela de la atención, por el rigor del estudio, por el desgaste gozoso de comprender lo difícil.
Ahora bien, ¿dónde se aprende esa libertad? En la práctica continuada de obras que nos descentran. La lectura seria, la que acepta ser contradicha, enseña a soportar la complejidad. La música clásica, de Bach a Beethoven, de Monteverdi a Ligeti, educa el oído, y ese entrenamiento repercute en la ética: se aprende a distinguir matices, a reconocer estructuras, a escuchar al otro. La filosofía y la historia enseñan a habitar el tiempo con responsabilidad; la ciencia, a desconfiar de las intuiciones precipitadas. Todo eso compone la cultura; todo eso entrena la libertad.
El malentendido utilitarista, en cambio, se alimenta de una impaciencia infantil: si no sirve para ganar dinero esta misma tarde, no vale. Pero la libertad obra a otra velocidad. Llega, a menudo, como un subrayado tardío: el lector que vuelve a La Odisea a los cuarenta entiende una nostalgia que a los veinte le parecía melodrama; quien regresa a El Quijote descubre que la risa estaba cargada de piedad; quien relee a Montaigne encuentra una serenidad inesperada. En caso contrario, el sujeto contemporáneo queda expuesto a una sucesión de estímulos que apenas dejan poso. Ni libertad, ni criterio, ni consuelo: solo excitación y cansancio.
Podría objetarse que este elogio de la cultura encierra elitismo. La objeción merece respuesta. La cultura no es un club; es una tarea. Requiere condiciones materiales, tiempo, escuelas, bibliotecas, pero su acceso no se rige por linajes. Si hay elitismo en algún sitio, está precisamente en la sociedad que convierte el tiempo en privilegio y niega a muchos el derecho a demorarse en lo que no produce beneficio inmediato. Una política cultural justa no consiste en bajar el nivel, sino en ensanchar las condiciones de posibilidad: garantizar lectura pública, apoyar a quien enseña con decencia, financiar con criterio lo que crea tejido civil —no clientelas—, resistir la tentación de tratar a la ciudadanía como “público objetivo”.
Regresemos a la Universidad, ese termómetro que delata los desajustes. ¿Cómo reorientar su misión sin caer en nostalgias? Ortega dejó pistas suficientes: si la cultura general funda la jerarquía de los saberes, entonces los grados no pueden renunciar a un tronco común que enseñe a pensar problemas, no solo a manejar herramientas. Misión de la Universidad no propone abolir la investigación, ni convertir las aulas en ateneos libres de responsabilidad; propone, más bien, un orden: primero aprender a mirar el mundo con sistema; después, especializarse con fundamento. La libertad intelectual florece en esa secuencia. Lo contrario, especializarse sin horizonte, multiplica técnicos diestros pero perdidos ante las preguntas de fondo.
Conviene añadir que la escuela y la Universidad no agotan el territorio. La cultura también se aprende fuera: en la familia que lee, en la biblioteca de barrio, en el club de música que trae a un cuarteto por amor al arte, en el taller donde un traductor enseña a escuchar otra lengua. No hay redención privada sin tejido público. La libertad que buscamos, una libertad con sentido, necesita de ese ecosistema: periódicos que apuesten por crítica de verdad, editoriales que no confundan catálogo con trending topic, plataformas que no resignen criterio ante la facilidad del clic.
En definitiva, la defensa de la cultura como camino de libertad implica también una ética personal. No basta exigir a las instituciones. Hace falta convertir la lectura en hábito, no en coartada; la conversación, en contraste, no en trinchera; la discrepancia, en método, no en deporte de demolición. La cultura no garantiza la virtud, pero inclina el carácter hacia el examen de sí. Y ese examen es el resorte íntimo de la libertad.
Volvamos ahora, con los instrumentos afilados, a la frase de Ordine. Tomar lo útil como fin y no como medio degrada el objetivo y corrompe el instrumento. La utilidad, sin horizonte, conduce a la servidumbre del presente; la gratuidad, sin disciplina, se extravía en retórica. La cultura, cuando se la vive con seriedad, reconcilia ambas dimensiones: nos da fines, verdad, belleza, justicia, que orientan los medios, y nos enseña a usar medios, técnicas, lenguajes, métodos, que no traicionen esos fines. Por eso, en la práctica, la defensa de la cultura no es una querella de profesores, sino una forma de política primera: fija qué tipo de ciudadanos queremos, qué esperaremos de los poderes, qué estamos dispuestos a celebrar o a reprobar.
El gesto que propongo es humilde y radical. Humilde, porque empieza por uno mismo: leer mejor, escuchar mejor, pensar mejor. Radical, porque de ese entrenamiento discreto depende la salud de lo común. Si una comunidad aprende a desconfiar de los envases brillantes, si acostumbra la vista a la dificultad, si vuelve hospitalario el trato con los muertos ilustres y con los vivos que no opinan como uno, entonces la libertad deja de ser eslogan y adquiere peso. Nada de esto produce beneficios inmediatos. Todo lo contrario: exige tiempo, atención, esfuerzo. Por eso vale la pena.
Quien haya pasado por esa escuela, la escuela sin diplomas de la cultura, reconocerá en sí mismo una transformación: ya no se opina a golpe de impulso, se responde tras haber pesado razones; ya no se reduce al otro a caricatura, se le concede escucha; ya no se confunde una promesa con un argumento, se sabe pedir pruebas. Esa compostura no es solemne ni fría: es una forma de cortesía con el mundo. Y esa cortesía es, a su vez, la manera más concreta de ser libres: elegir con conocimiento, preferir con criterio, disentir sin odio, admirar sin servilismo.
Se dirá que el panorama no anima. Entre pantallas que suministran dopamina, una vida cultural que compite con algoritmos diseñados para aturdir y un clima general de desconfianza, la tarea parece de minorías. Tal vez lo sea. No tendría nada de nuevo: toda tradición se sostuvo siempre en minorías activas que hicieron legible el mundo para muchos. La pregunta decisiva, sin embargo, no es cuántos somos, sino cuán serios. Si de veras creemos, con Ordine, que el porvenir de lo humano exige reponer el lugar de lo gratuito, habrá que vivir de acuerdo con esa convicción: enseñar sin cinismo, estudiar con hambre, sostener instituciones que no se vendan al capricho de la coyuntura. Pocas cosas más útiles que eso.
Rferdia
Let`s be careful out there