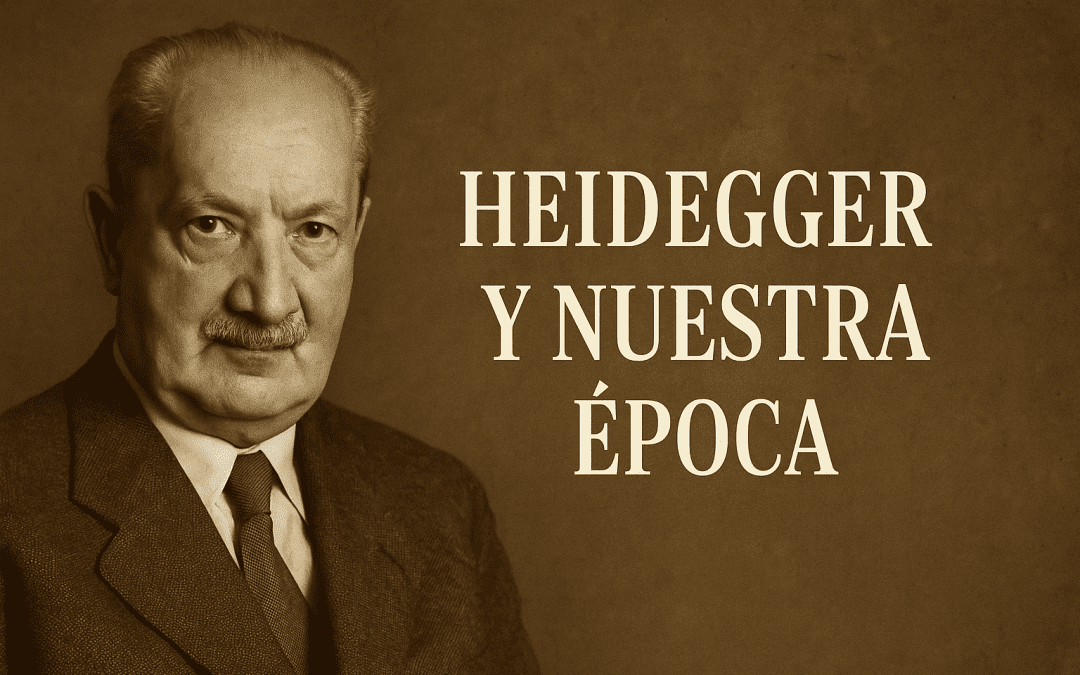“Preguntar por el ser significa ya andar un camino. El preguntar mismo es el modo de estar en camino hacia el ser.”
Martin Heidegger, Ser y tiempo
Martin Heidegger ocupa un lugar singular en la historia del pensamiento contemporáneo. Junto a Wittgenstein y unos pocos más, devolvió a la filosofía el carácter de interrogación radical, capaz de cuestionar los cimientos mismos de la tradición occidental. Su proyecto no consistió en añadir una pieza a un sistema heredado, sino en repensar de raíz la historia de la metafísica, desde los presocráticos hasta la modernidad, con una intensidad que, tras Hegel y Nietzsche, nadie se había atrevido a asumir.^1
La pregunta por el ser, núcleo de su itinerario, constituye el marco desde el cual aborda fenómenos decisivos de nuestro tiempo: la crisis de los valores, la retirada de los dioses, el predominio planetario de la tecnociencia, la simplificación del hombre en una modernidad cada vez más compleja. Heidegger supo ver en estos problemas no simples cuestiones de sociología o historia cultural, sino síntomas de un desajuste ontológico profundo, de un olvido estructural que atraviesa la tradición filosófica.^2
El estilo de su escritura, áspero, abrupto, de difícil acceso, responde a la necesidad de forzar el lenguaje hasta hacerlo resonar con lo que había quedado silenciado. Esa dificultad, comparable a la violencia cromática de Van Gogh en pintura, no es ornamento ni artificio, sino expresión de la crisis de las categorías heredadas y, al mismo tiempo, una tentativa de abrir nuevos caminos de pensamiento.^3
La edición de sus Obras completas (Gesamtausgabe), iniciada en 1975, ha alterado de manera decisiva la recepción de Heidegger.^4 Con más de cien volúmenes previstos, distribuidos entre textos publicados en vida, cursos universitarios, escritos inéditos, conferencias y cuadernos de trabajo, esta empresa editorial ha permitido acceder a la totalidad de su laboratorio filosófico. En pocos decenios, el corpus disponible ha transformado las posibilidades de estudio, posibilitando nuevas dataciones, reconstrucciones más precisas y articulaciones inéditas de su pensamiento. Se ha hecho visible, además, la dimensión procesual de su filosofía: un pensar en movimiento, que nunca se clausura en un sistema, sino que se despliega como búsqueda incesante.^5
Ese recorrido se deja articular en tres grandes momentos. El primero corresponde a los años de Friburgo (1919-1923), en los que Heidegger, tras confrontarse con la neoescolástica, el neokantismo y la fenomenología husserliana, elabora su hermenéutica de la facticidad. Influido por Aristóteles y el joven Lutero, propone una comprensión de la vida en su carácter originario, sin reducirla a categorías idealistas ni entregarla al relativismo historicista.^6
El segundo momento se desarrolla en Marburgo (1923-1928), donde cristaliza la analítica existencial. Ser y tiempo (1927) constituye el resultado más sistemático de este programa: el Dasein, en cuanto ser-en-el-mundo, se convierte en el lugar de acceso a la cuestión del ser. El análisis de la existencia despliega las estructuras fundamentales de la apertura humana: la temporalidad, la verdad entendida como desocultamiento, la finitud.^7 La lectura de esta obra, de extrema densidad conceptual, se beneficia del acompañamiento de guías especializadas, como la excelente Guía para la lectura de Ser y tiempo del profesor Jesús Adrián Escudero, que ofrece al lector hispanohablante una herramienta indispensable para orientarse en el texto heideggeriano.^8 Junto con los escritos de 1929 (¿Qué es metafísica?, De la esencia del fundamento, Kant y el problema de la metafísica), este período marca la culminación de la “ontología fundamental” y prepara la torsión posterior.^9
El tercer momento es la llamada Kehre o “vuelta”. A partir de los años treinta, Heidegger deja de abordar la cuestión del ser a partir del Dasein para pensar el ser mismo como acontecimiento (Ereignis). Los Aportes a la filosofía (1936-1938) constituyen la obra clave de esta etapa: allí se abandona definitivamente la pretensión de corregir o prolongar la metafísica, para intentar pensar más allá de ella.^10 En este marco emergen dos núcleos fundamentales: por un lado, la reflexión sobre la poesía y el arte, en estrecho diálogo con Hölderlin, como ámbitos privilegiados para dejar hablar al ser; por otro, la meditación sobre la técnica como destino epocal de Occidente, diagnóstico que, con una lucidez temprana, anticipa debates centrales de nuestro presente.^11
La influencia de Heidegger en la filosofía y más allá de ella ha sido vasta: fenomenología, hermenéutica, existencialismo, deconstrucción, teología, crítica literaria, psicología y hasta el diálogo con las tradiciones orientales han recibido su impronta. Esa amplitud, sin embargo, no debe hacer olvidar el carácter problemático de su legado: su compromiso con el nacionalsocialismo en los años treinta obliga a pensar la tensión entre su filosofía y sus decisiones políticas.^12 La recepción contemporánea oscila entre la crítica de esas sombras y la constatación de que su pensamiento sigue siendo un punto de referencia ineludible.
El lema que encabeza la Gesamtausgabe, Wege, nicht Werke (“Itinerarios, no obras”) resume bien el sentido de su proyecto. Heidegger no nos lega un sistema cerrado, sino un conjunto de caminos que invitan a pensar. Cada curso, cada tratado inacabado, cada glosa, es un fragmento de un trayecto que rehúye la clausura y permanece abierto a la interrogación.
Desde esta perspectiva, la vigencia de Heidegger no consiste en ofrecer soluciones inmediatas, sino en reactivar la pregunta fundamental. En un presente marcado por la tecnociencia, la globalización y la erosión de referentes simbólicos, volver a Heidegger significa aceptar la exigencia de pensar más allá de la inercia, de abrir espacio para lo que aún no tiene nombre. Esa es la mayor actualidad de un pensador que entendió la filosofía como camino, no como obra concluida.
Notas
- Franco Volpi, Heidegger y Aristóteles (Madrid: Alianza Editorial, 1994), 21-34.
- Martin Heidegger, Ser y tiempo, trad. Jorge Eduardo Rivera (Madrid: Trotta, 2009), 35-50.
- Hans-Georg Gadamer, “El legado de Martin Heidegger”, en Estudios sobre Heidegger, trad. Ángela Ackermann Pilári (Barcelona: Paidós, 1993), 12-15.
- Otto Pöggeler, El camino del pensar de Martin Heidegger, trad. Jesús Adrián Escudero (Madrid: Alianza Editorial, 1986), 9-13.
- Franco Volpi, “La edición de las obras completas de Heidegger y su influencia en la interpretación de su filosofía”, Revista de Filosofía 12 (1986): 45-63.
- Jesús Adrián Escudero, Heidegger y la hermenéutica de la facticidad (Barcelona: Herder, 2010), 40-67.
- Escudero, Guía para la lectura de Ser y tiempo de Martin Heidegger (Barcelona: Herder, 2005), 15-20.
- Escudero, Guía para la lectura de Ser y tiempo, 22-35.
- Martin Heidegger, ¿Qué es metafísica? y otros escritos, trad. Helena Cortés y Arturo Leyte (Madrid: Alianza Editorial, 2000).
- Martin Heidegger, Aportes a la filosofía (Del acontecimiento), trad. Dina Picotti (Buenos Aires: Biblos, 2003), 55-98.
- Martin Heidegger, La pregunta por la técnica, en Conferencias y artículos, trad. Eustaquio Barjau (Barcelona: Serbal, 1994), 9-36.
- Hugo Ott, Martin Heidegger. Un filósofo alemán entre Hitler y la posguerra, trad. Joaquín Chamorro Mielke (Barcelona: Crítica, 1992), 145-190
Rferdia
Let`s be careful out there