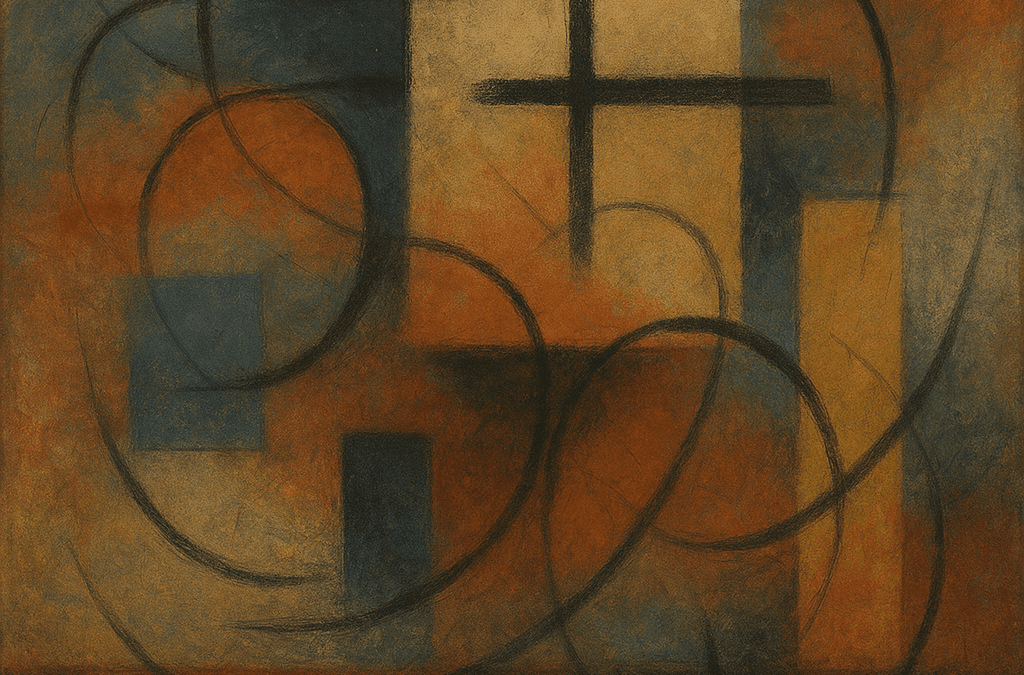Ejercicios para un relato que no llega a ocurrir
Dos relatos se cruzan.
Uno traduce al otro, pero en el trayecto cambian las puertas, los gestos y los cuerpos. El resultado es un territorio inestable donde cada frase es una traición y una revelación al mismo tiempo.
Parergon auditivo
Throw It Away (1995 A Turtle’s Dream Version) · Abbey Lincoln
Para salir, hay que volver a entrar
Encontré, en el fondo de una caja donde acumulo papeles que nunca me atrevo a tirar, dos versiones de lo que parece ser la misma historia. Una, mecanografiada en inglés, lleva al pie una fecha que reconozco como mía. La otra, escrita a mano en español, no lleva firma. Querría decir que ambas me pertenecen, pero al leerlas siento que ninguna lo hace por completo: una se me adelgaza en la memoria, la otra se me ensancha en la mano.
En la versión inglesa, o lo que ahora es mi traducción de ella, trabajo en un hueco sin moqueta, planta baja de un bloque de ladrillo. La luz entra sin filtrar. La mujer a la que observo alinea, con paciencia minuciosa, pastillas para la tos sobre un cuadrado de papel absorbente. Su rostro, redondo, tiene en la barbilla una estría azul que tomo por tinta. En la versión española, ella se sienta a una mesa junto a la mía, bajo cristaleras altas que tamizan la claridad en haces oblicuos. No alinea pastillas, sino que abre estuches transparentes para vaciarlos y volver a llenarlos con restos: un botón astillado, un hilo dental con sangre seca, una pinza de madera vencida. En esa sala el aire está cargado de polvo que nunca termina de caer, como si prefiriera la suspensión a la obediencia de la gravedad.
(No puedo jurar que fueran blísters; en la versión inglesa los llamé bubble packs y me gustó cómo burbujeaba la palabra. En español he probado cápsulas, estuches, fundas. Sigue sin ser lo mismo).
Entre ambas mesas hay una distancia practicable: ojos que se cruzan bajo esa disciplina de luz, pasos amortiguados, un carraspeo que la sala guarda y devuelve horas después como si fuese un eco de catálogo. El lugar cambia de arquitectura sin mudarse de sitio. Al principio, puestos duros, pasillos sin aire, olor a tinta rancia. Más tarde, sin que yo decidiera nada, la sala se convierte en un recinto de cristaleras altas y anaqueles sin principio. Si alguien me pidiera el plano, entregaría ambos: uno con fluorescentes titubeantes, otro con lámparas que no encendemos del todo por miedo a ver.
(Nota a lápiz, margen inferior: ¿y si nunca hubo sala? ¿y si el hábito, abrir/cerrar, construye la sala? ,L.)
De niña, lo cuenta en ambas, le dieron papel y carbón y no volverás hasta frotar tu casa: la línea donde el friso se despega del techo, los nudos de la tabla, las cabezas de clavo que asoman apenas en el rodapié. No hay nostalgia, sólo la obediencia exacta del grafito en las rugosidades, como si el mundo se dejara comprender por copia táctil. A veces creo que su costumbre de vaciar y rellenar nació ahí, en el gesto técnico de reproducir lo inmóvil hasta que se le adivina un pulso.
Lo que yo puse de mi parte fue una tilde sobre la boca, casi imperceptible; un signo ortográfico donde otros buscan un trazo identitario. Con eso quise decir he aparecido y apenas dije me he punteado. Ella, si lo notó, no lo comentó. Su atención era otro clima: los brazos tenían una atmósfera, y yo la respiraba a hurtadillas por encima del parapeto de los directorios encuadernados.
En la versión sin cristaleras la invito a cenar. Caminamos bajo un paraguas con un panel roto que me protege la nuca con opulencia. Ella me toma las muñecas y suelta una palabra que en mi lengua suena prestada,“sororalmente”, explica que la gente se organiza en poblaciones domésticas y se levantan en bloque de las mesas; no recuerdo su ejemplo, recuerdo el movimiento de conjunto, la coreografía de lo mínimo. En la versión de cristaleras también llueve. La luz del restaurante es amarilla, vacilante, como la que atraviesa un cristal viejo. Ella cuenta lo mismo. el papel, el carbón, las cabezas de clavo, los nudos, pero aquí no me roza; sus manos permanecen en la mesa, alineando cubiertos como si fueran pequeños rieles que no llevan a ninguna parte.
(He intentado conservar “sororalmente” sin que resbale. Es exacta y, sin embargo, suena como una pieza recién devuelta a un ferretería que ya ha hecho caja. T.)
Hay, en ambas, una habitación sin cama. Colchonetas que desenrollamos. Un atril de música sosteniendo un listín telefónico abierto (no sé de dónde salió el listín, ni quién coloca en un atril una guía que nadie consulta). Aquí las versiones dejan de tocarse: en inglés mis dedos entran y tantean, y después agua de grifo y toallas apiladas por tamaños; en español la lámpara suena antes, se apaga, la frase se corta y deja un silencio de oropel; no es que lo evite, sencillamente, no llega.
[Subrayado con rotulador verde: “la lámpara se apaga con un chasquido”]
[Nota al lado, letra apretada: ¿y si el chasquido es el único suceso? Todo lo demás es preparación.]
Al día siguiente, el puesto contiguo está vacío en una versión; en otra, sigue ahí pero de ella sólo queda un olor que no acierto a ubicar. Se diría que la persona ha resuelto convertirse en método: abrir, vaciar, rellenar, colgar. En algún punto llega, o no llega, una llamada: “como una hermana”, dice una voz que podría ser la suya, o la de la traducción que necesita palabras para explicar lo que el cuerpo ya ha decidido.
(Favor de no manipular el material traducido. El texto original tiene prioridad. Cualquier divergencia será considerada interpretación personal y no vinculante. sello administrativo, fotocopiado)
Nadie obedece. Las versiones se filtran como agua entre dedos. Vuelvo al restaurante, solo. Llevo un periódico que, según la lengua en la que lo lea, se convierte en sedimento o en polvo. En la traducción, lo manipulo hasta desfigurar las noticias, hasta que sólo queda la sensación vaga de gentes haciéndome señas desde ciudades pesadas, que no se mueven ni con promesas. En la otra, las palabras se deshilachan entre los dedos y queda un rumor, el zumbido perezoso de una maquinaria que no arranca.
(La noción de “ciudades pesadas” ya no es mía; apareció tras releer la mancha de tinta hasta que se convirtió en geografía. T.)
A mi derecha, una mujer mayor se levanta empujada por sus propios órganos, que funcionan como comité de urgencia: acuerdan por mayoría su retirada. No sé si me ha mirado; yo llevo demasiado rato mirándome a mí leer, que es otra forma de no leer.
Para entrar al lavabo hay que empujar una puerta que da a otra más pesada; la segunda no cede si no reabro un palmo la primera. Conozco esa arquitectura. No es un chiste: es una técnica. Un avance que sólo se concede a cambio de retroceder lo justo. Donde bastaría con una puerta hay dos porque la memoria, que no confía en sus cerraduras, prefiere los dobles seguros.
(El lector de la primera versión, sí, hubo uno, anotó: “Las dos puertas es puro teatro. Demasiado simbólico”. No taché el comentario: me sirve de tope para no subrayar lo obvio. T).
La mujer tenía una cara planetaria, dice una línea que se repite como si buscaran en ella la clave. En otro margen alguien corrige: “demasiado cercana para admitir órbita”. El planeta cambia según la frase: a veces es Saturno, por el anillo del bigote, a veces un satélite desprendido que describe un círculo más pequeño alrededor de una mesa con marcas, como si el barniz recordara manos anteriores.
Ese día, no importa cuál, alguien la invita a comer en las tres historias. En la traducción, llueve por fuera. En la versión española, llueve por dentro: una bovedilla gotea en el techo del local y las gotas aciertan una coreografía propia, ajenas al deseo de los comensales. La conversación variará lo justo para diferenciarla sin cambiar de tema. “Tengo un pie en los dos”, traduzco. “Tengo un pie en la madre y el otro en la nada”, corrige una mano anónima sin que yo sepa en cuál de las dos páginas lo ha escrito.
Cuando se trasladan a su cuarto, las versiones hacen como que coinciden: esteras, alfombras que nunca encajan, paredes que devuelven la respiración. La escena íntima se vuelve elástico: en la traducción, dedos y consulta de lo que se ha hecho de sí; en el español, todo se enrosca hasta que no queda un gesto limpio, sólo la idea de un gesto. En el margen, un vacío: “No recuerdo si pasó, pero recuerdo la sensación de recordarlo”.
Las cápsulas vuelven, colgando de un tablón junto a una salida que no conduce a la calle sino a un corredor de aire turbio. En cada cápsula hay un emblema: un hilo rojo seco, una pinza rendida, la mitad de un botón. A veces pienso que el corcho sujeta menos objetos que días: días que no entrarían en ningún archivo si no colgaran de un alfiler.
[Nota manuscrita, tinta azul: “¿Y si la mujer no existe y es un método, abrir, vaciar, rellenar, colgar?”]
[Contesto en el margen, con lápiz: “¿Y si da igual?”]
He intentado superponer las dos historias con el cuidado con que se colocan transparencias en un retroproyector. Se adivinan coincidencias, el atril con el listín, el gesto de frotar la pared hasta sacarle copia, la doble puerta, pero cuando ajusto el foco las sombras no encajan. No es error; es la única manera de ver relieve. Eco dice “casi lo mismo”. Hay días que ese casi es toda la diferencia entre quedarse y tocar.
Lo demás se desordena con método. En un párrafo la mujer aún sirve sopa; en otro ya no hay comida, sólo cucharas que golpean un fondo inexistente; en un tercero, un olor a estancia cerrada la sustituye con eficacia y sin explicaciones. Los verbos se mezclan en el periódico, swivel, retener, fold, destejer, como si la página se hubiera decidido por una lengua intermedia que nadie habla pero todos entienden a medias.
No hay restaurante, no hay paraguas, no hay mujer. O tal vez hay tres mujeres, cada una con un rostro prestado por la otra, y ninguna segura de cuál es el suyo. En un margen, alguien escribe: “La traducción siempre deja fuera el temblor que hace que una mano se reconozca como propia.” En el reverso de esa hoja, otra tinta añade: “Todo lo que guardas acaba oliendo a lo mismo”. Y sin embargo seguimos guardando.
La habitación sin cama es ahora un pasillo que desemboca en otra puerta doble. En la traducción, empujo la primera y retrocedo; en la española, me detengo a mirar cómo la luz se filtra por la junta; en la anotación, alguien ha escrito: “Esta puerta ya la cruzamos antes, pero en otra historia”. Las historias son puertas en cadena: cada paso hacia dentro exige deshacer un paso ya dado, y cada salida obliga a recordar por dónde se entró.
No sé si elegir. Elegir sería perder la otra música. Prefiero el ruido de coexistencia: que la sala sea simultáneamente bloque de ladrillo y nave con cristaleras; que “sororalmente” conviva con su deslizamiento; que el listín telefónico permanezca, ilegible, sobre el atril; que el periódico se vuelva polvo y borras a la vez; que las cabezas de clavo sigan asomando en el borde de la memoria, brillitos mínimos donde enganchar el pulso.
La sala cierra a una hora imprecisa. Se advierte por el modo en que la luz se vuelve más espesa que amarilla. Ella recoge o no recoge; yo guardo o no guardo, depende de qué versión decidas seguir esta noche. En el pasillo, antes del lavabo, me espera otra vez el mecanismo: una puerta que da a otra. Abro. Retrocedo. Avanzo. La pared devuelve un eco doméstico. Me lavo las manos con la lentitud necesaria para que la tinta abandone sólo lo imprescindible. Salgo sin apagar ninguna lámpara: me basta con oír, a mi espalda, el chasquido que no cierra nada. Para salir, hay que volver a entrar.
Rferdia
Let`s be careful out there