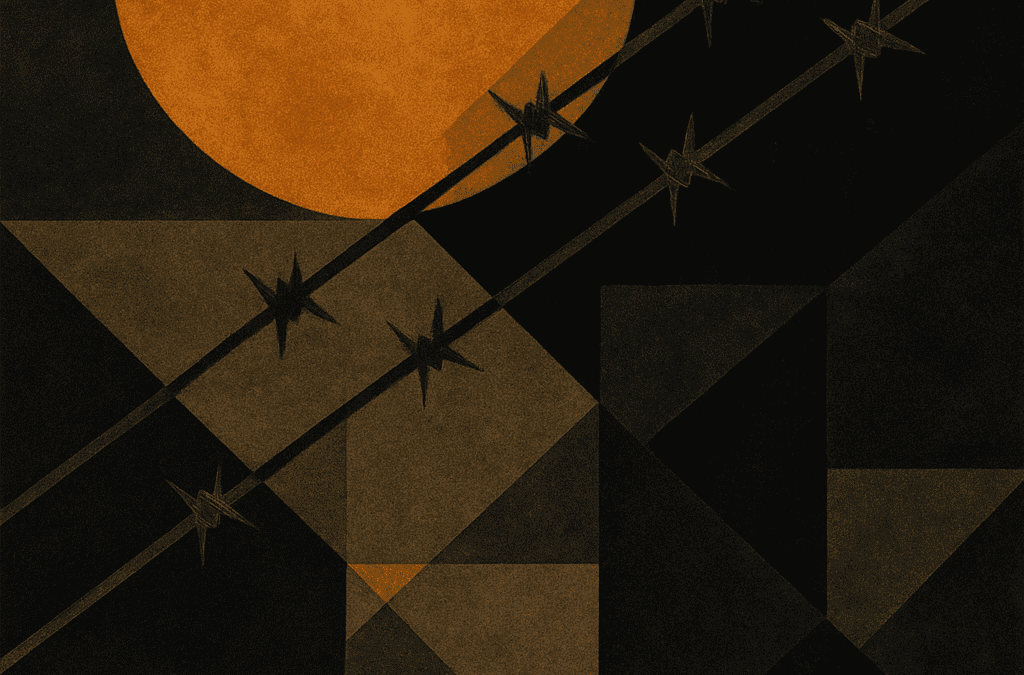Abstracto
Esta entrada examina la genealogía del hambre como instrumento político en la modernidad imperial, desde el dominio británico en la India, Irlanda y Kenia hasta su actualización en la política exterior estadounidense (NSSM 200) y la situación contemporánea de Palestina. Se argumenta que la inanición masiva no debe entenderse como catástrofe natural ni como consecuencia inevitable de guerras, sino como una tecnología política deliberadamente administrada. A través de fuentes históricas y teóricas, se muestra la persistencia trans-imperial de este dispositivo y se analiza su vigencia en el presente.
Palabras clave: hambre, biopolítica, colonialismo, Imperio británico, Gaza, NSSM 200.
Introducción
El hambre, más que un accidente natural o una fatalidad agrícola, ha sido históricamente configurado como instrumento de poder. Lo que observamos hoy en Gaza, el bloqueo de suministros, la destrucción de infraestructuras y la privación deliberada de alimentos a más de un millón de personas, no constituye un hecho aislado, sino la reiteración de una lógica imperial de larga duración. Desde el Imperio británico hasta la política de seguridad nacional de Estados Unidos en la Guerra Fría, y desde la represión en Kenia hasta la actual ocupación israelí de Palestina, se perfila una constante: el uso de la inanición como tecnología política para quebrar resistencias colectivas.
El Imperio británico y la administración del hambre
El caso indio sigue siendo paradigmático. Entre 1757 y 1878 se registraron 31 grandes hambrunas, un promedio de una cada cuatro años.¹ El contraste con los 17 episodios de los dos milenios anteriores (una cada 118 años) y con la ausencia de hambrunas comparables tras 1947 revela que no se trataba de un fenómeno natural, sino del resultado de políticas extractivas coloniales.²
George Orwell observó en 1939 la desigualdad extrema entre ingresos per cápita en Inglaterra e India y concluyó que la desnutrición masiva era “la condición del sistema.”³ La hambruna irlandesa (1845–1852), reducida en la narrativa oficial al monocultivo de la patata, encubre igualmente un régimen de exportación forzada que dejó morir de hambre a más de un millón de personas en un territorio abundante en pastos y recursos marinos.⁴ Y la represión de la rebelión Mau Mau en Kenia (1952–1956) mostró cómo el hambre podía usarse en campos de concentración como medida disciplinaria junto a la tortura, los trabajos forzados y las violaciones.⁵
Estos episodios confirman que el hambre funcionó como dispositivo sistemático: extractivo, disciplinario y encubierto.
Del Imperio británico a la hegemonía estadounidense
La continuidad entre el imperio victoriano y la hegemonía estadounidense se hizo visible en 1974 cuando Henry Kissinger elaboró el National Security Study Memorandum 200 (NSSM 200). El documento planteaba el crecimiento poblacional en países en vías de desarrollo como amenaza directa a los intereses de Estados Unidos y sugería el uso de la ayuda alimentaria como “instrumento de poder nacional,” racionándola para inducir control demográfico.⁶ El lenguaje tecnocrático de la Guerra Fría disimulaba lo que en la práctica era la actualización del principio colonial de “muertos de hambre como política.”
La explicitación de la “inseguridad alimentaria inducida” como estrategia de seguridad nacional confirma que la genealogía del hambre político no se interrumpió con la caída del Imperio británico sino que fue absorbida y reformulada por la superpotencia norteamericana.
Gaza: actualización contemporánea
La situación en Palestina, y de modo particular en Gaza, condensa las herencias coloniales británicas y las doctrinas de seguridad estadounidenses. La política israelí de asedio, desplazamiento forzado y privación de alimentos reproduce lo que se aplicó a los kikuyu en Kenia: aldeas rodeadas de alambradas, castigos colectivos y hambre como instrumento de sumisión.⁷
La complicidad británica actual resulta igualmente documentada: despliegue de fuerzas especiales en Chipre tras el 7 de octubre de 2023, vuelos de reconocimiento de la Royal Air Force compartiendo información con el ejército israelí, formación de oficiales de las FDI en territorio británico y provisión de armamento y repuestos durante el asedio.⁸ Tales hechos muestran que Londres no actúa como observador neutral, sino como participante activo en la estrategia de asfixia.
El hambre como tecnología política
De la India colonial a Gaza, pasando por Irlanda, Kenia y la doctrina Kissinger, emerge un hilo conductor: el hambre como medio calculado de gobierno. Foucault habló de biopolítica como gestión de la vida y de la muerte; Agamben profundizó en la figura de la nuda vita, expuesta a la decisión soberana.⁹ La hambruna inducida es la expresión material de esa decisión: se deja vivir a quienes conviene productivos y se deja morir a quienes resisten.
El discurso oficial lo presenta como catástrofe inevitable o como sacrificio “en nombre de la seguridad.” Sin embargo, la genealogía histórica permite reconocer un patrón de continuidad: lo que en el siglo XIX se justificaba como fatalidad agrícola y en el siglo XX como planificación demográfica, en el siglo XXI se nombra como “guerra contra el terrorismo.” En todos los casos, el efecto es el mismo: poblaciones debilitadas, disciplinadas y controladas mediante el estómago vacío.
Conclusión
El hambre no es solo la más elemental de las privaciones humanas, sino un dispositivo político transimperial. Su persistencia desde la India victoriana hasta Gaza, pasando por Irlanda, Kenia y el memorando Kissinger, obliga a repensar las hambrunas como acontecimientos políticos antes que como catástrofes naturales. Reconocerlo es condición necesaria para comprender la lógica oculta que articula los imperios de ayer y de hoy, y para denunciar que lo que se disfraza de ayuda, seguridad o civilización no es otra cosa que la administración calculada de la muerte.
Notas
- Mike Davis, Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World (London: Verso, 2002), 7.
- Robert C. Allen, Poverty Lines in History, Theory, and Current International Practice (Oxford: Oxford University Press, 2013).
- George Orwell, Coming Up for Air (London: Victor Gollancz, 1939), 52.
- Cormac Ó Gráda, Black ’47 and Beyond: The Great Irish Famine in History, Economy, and Memory (Princeton: Princeton University Press, 1999).
- Caroline Elkins, Britain’s Gulag: The Brutal End of Empire in Kenya (London: Jonathan Cape, 2005), 29.
- U.S. National Security Council, National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests (Washington, DC: 1974).
- Elkins, Britain’s Gulag, 372–75.
- Matt Kennard, “UK RAF Spying on Gaza Outsourced to Private Firms,” Declassified UK, July 2025.
- Michel Foucault, La volonté de savoir (Paris: Gallimard, 1976); Giorgio Agamben, Homo sacer: Il potere sovrano e la nuda vita (Torino: Einaudi, 1995).
Rferdia
Let`s be careful out there