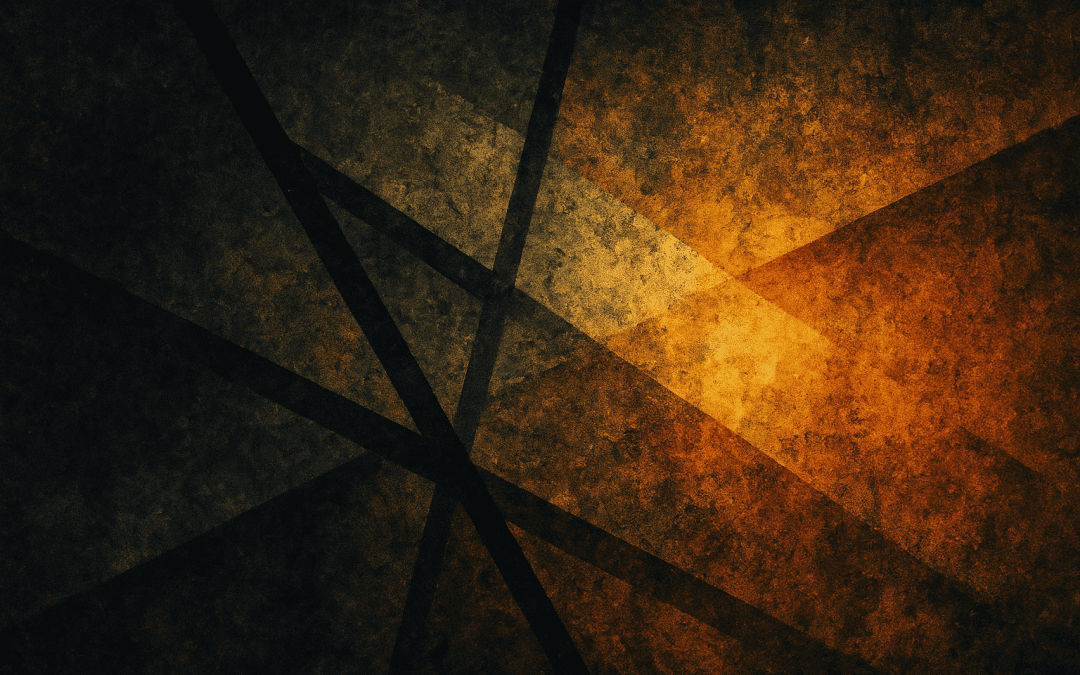“Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. En tal situación, queda claro que el orden jurídico reposa no en normas abstractas, sino en la voluntad de quien tiene el poder de suspenderlas.”
Carl Schmitt, Teología política (1922)
La tregua aceptada por Hamas, sesenta días de alto el fuego mediado por Egipto y Qatar, con intercambio parcial de rehenes y prisioneros, apenas tuvo tiempo de circular en los titulares antes de desvanecerse. El ministro de Defensa israelí ratificó de inmediato el plan del Estado Mayor: ocupar Gaza City mediante una operación definitiva, escalonada y meticulosamente diseñada. De septiembre de 2025 a marzo de 2026, más de 130.000 reservistas serán desplegados en tres oleadas sucesivas. Primero el cerco, luego la evacuación forzada de civiles, finalmente la ocupación barrio por barrio. Una maquinaria de guerra concebida como calendario administrativo, indiferente a cualquier gesto de negociación.
Mientras los plazos militares se afinan, la emergencia humanitaria en Gaza se convierte en catástrofe calculada. La ONU ( organismo corrupto y criminal) certifica la carestía: 132.000 niños menores de cinco años en riesgo inmediato de muerte por desnutrición. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, lo advirtió con crudeza: “La hambruna ya está aquí, no hay tiempo para más debate”. No se trata de un efecto colateral, sino de una estrategia deliberada: voces religiosas de prestigio en Israel, como el rabino Ronen Shaulov, han reclamado abiertamente la inanición de los niños palestinos como castigo legítimo. La retórica supremacista no acompaña la guerra, se limita a enmarcala.
En paralelo, el gobierno de Tel Aviv aprueba la construcción de 3.400 viviendas en la zona E1, un corredor que fracturará Cisjordania en dos bloques inconexos. La continuidad territorial de un futuro Estado palestino queda rota de facto. La comunidad beduina recibe órdenes de desalojo. Veintiún países condenan la decisión. La Unión Europea exhorta a detener el plan. Pero nada más. Ni sanciones, ni medidas coercitivas. Solo la retórica impotente de las cancillerías.
La raíz de esta dinámica se halla en la doctrina Momentum (2020), en la que Israel redefinió al enemigo como “ejército terrorista” y convirtió la ofensiva permanente en estrategia de supervivencia. “Ir al ataque” dejó de ser una consigna para convertirse en principio doctrinal: la victoria decisiva solo se alcanza con la neutralización total del adversario. Bajo esa lógica, Gaza se vuelve laboratorio de aniquilación.
Pero llevada a su extremo, esa misma lógica revela su carácter monstruoso: aplicada a otros contextos, equivaldría a haber proclamado que la única manera de derrotar a ETA consistía en exterminar al pueblo vasco entero, niños incluidos, borrando su existencia en nombre de la seguridad del Estado. Nadie en Europa habría aceptado semejante planteamiento, y sin embargo esa lógica, apenas maquillada, se normaliza hoy en Gaza con la complacencia de las cancillerías occidentales.
La consecuencia política es transparente: la solución de dos Estados se clausura. Lo que subsiste es la hipótesis de un Estado único, improbable pero cada vez más inevitable, donde todas las comunidades convivan en igualdad. Condición previa: superar el sionismo como fundamento ideológico del Estado de Israel.
Sin embargo, Gaza no es únicamente un conflicto regional. Es el espejo de un mundo en agitación, donde las relaciones internacionales y los equilibrios de poder transatlánticos cambian día tras día. El sistema de las Naciones Unidas está en entredicho, el genocidio israelí en Palestina plantea preguntas de fondo sobre el derecho internacional y sobre los valores morales fundamentales de la humanidad. Son las mismas preguntas que se formularon tras Auschwitz y que, convertidas en ritual de memoria, no han impedido que la barbarie regrese con otros nombres y bajo la misma indiferencia. Estas tendencias repercuten también en el interior de los países tradicionalmente reconocidos como democracias liberales, que comienzan a alterar su propia fisonomía bajo la presión de esta crisis global. Hannah Arendt advirtió que el derrumbe del derecho internacional siempre comienza en los márgenes, allí donde se tolera que existan hombres y mujeres privados de derechos. Gaza es hoy ese margen: la repetición de lo que se juró imposible, la prueba de que el “nunca más” fue, en realidad, un eslogan sin consecuencias.
En este marco, la afirmación resulta inevitable: el orden internacional basado en reglas, como se le denomina, siempre ha existido únicamente como un conjunto informal de normas destinadas a preservar el dominio y la hegemonía de Estados Unidos. Lo que hoy contemplamos en Gaza es el colapso visible de ese mito. La Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, pero los Estados occidentales, autoproclamados modelos de virtud liberal, se niegan a ejecutarlas. Las contradicciones del sistema se han vuelto tan flagrantes que ya no admiten disimulo. Como diría Walter Benjamin, cada documento de civilización es también un documento de barbarie: Gaza hace visible esa verdad con una claridad insoportable.
El asedio de Gaza City, la expansión colonial en Cisjordania y la parálisis internacional no son episodios aislados. Constituyen el espejo en el que se refleja la crisis de un orden entero: el “orden internacional basado en reglas” se derrumba bajo los escombros de Gaza, y con él la pretensión moral de las democracias que lo sostienen. Lo que Carl Schmitt llamó “la decisión soberana”,aquella que suspende la ley en nombre de la excepción, se despliega hoy sin pudor. Y la excepción, que se suponía transitoria, amenaza con convertirse en regla.
El Emperador y el mito de las reglas
En 1833, John Henry Newman, aún anglicano, mucho antes de ser cardenal, publicó The Arians of the Fourth Century. A primera vista, era un tratado de historia eclesiástica. En el fondo, contenía una advertencia: el siglo IV no fue la era triunfal del cristianismo bajo Constantino, sino el escenario de una peligrosa ambivalencia.
El emperador, convertido en figura de la historia sagrada, no defendió la fe nicena por convicción doctrinal, sino porque necesitaba preservar la unidad del Imperio. Convocó el Concilio de Nicea en 325 como árbitro pragmático, no como guardián de la verdad. Favoreció alternativamente a nicenos y a arrianos, y no dudó en desterrar a Atanasio, el obispo que encarnaba la resistencia. La ortodoxia sobrevivió, dice Newman, no gracias a Constantino, sino a pesar de él: gracias a una Iglesia que supo mantenerse firme frente a la presión del poder.
La lección es clara: cuando la verdad depende del patrocinio político, termina sometida a sus cálculos. La “cristiandad imperial” nacida en el siglo IV trajo consigo la promesa de protección, pero también el riesgo de servidumbre. Newman proyectaba esa tensión en su propio tiempo, la Iglesia de Inglaterra absorbida por el Estado, y su advertencia conserva hoy una vigencia inquietante.
Porque el siglo XXI repite, bajo otro disfraz, la misma lógica. Gaza es el espejo donde se revela un orden internacional basado en reglas que, como Constantino, no protege la verdad sino la unidad de poder. La ONU, la Corte Penal Internacional, las convenciones humanitarias: todas se invocan como garantes, pero se desvanecen cuando sus dictámenes amenazan a los aliados estratégicos. Las órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa se convierten en papel mojado en cuanto chocan con la voluntad de los Estados occidentales.
Así como el emperador buscaba pacificar disputas teológicas sacrificando la precisión doctrinal, hoy las potencias preservan su arquitectura transatlántica sacrificando la justicia. En ambos casos, la unidad política prevalece sobre la verdad. Y en ambos casos, la resistencia no nace del centro del poder, sino de los márgenes: de Atanasio entonces, de los pueblos sometidos y de las voces críticas ahora.
El paralelo no es forzado. Newman nos recuerda que la ortodoxia no sobrevivió por decreto imperial, sino por la fidelidad de quienes no aceptaron la corrupción de la verdad en nombre de la paz. Gaza muestra que el derecho internacional tampoco sobrevivirá gracias a la retórica de las cancillerías, sino, si acaso, por la obstinación de quienes rehúsan aceptar el hambre, la ocupación y la impunidad como precio inevitable de la estabilidad global.
Rferdia
Let`s be careful out there