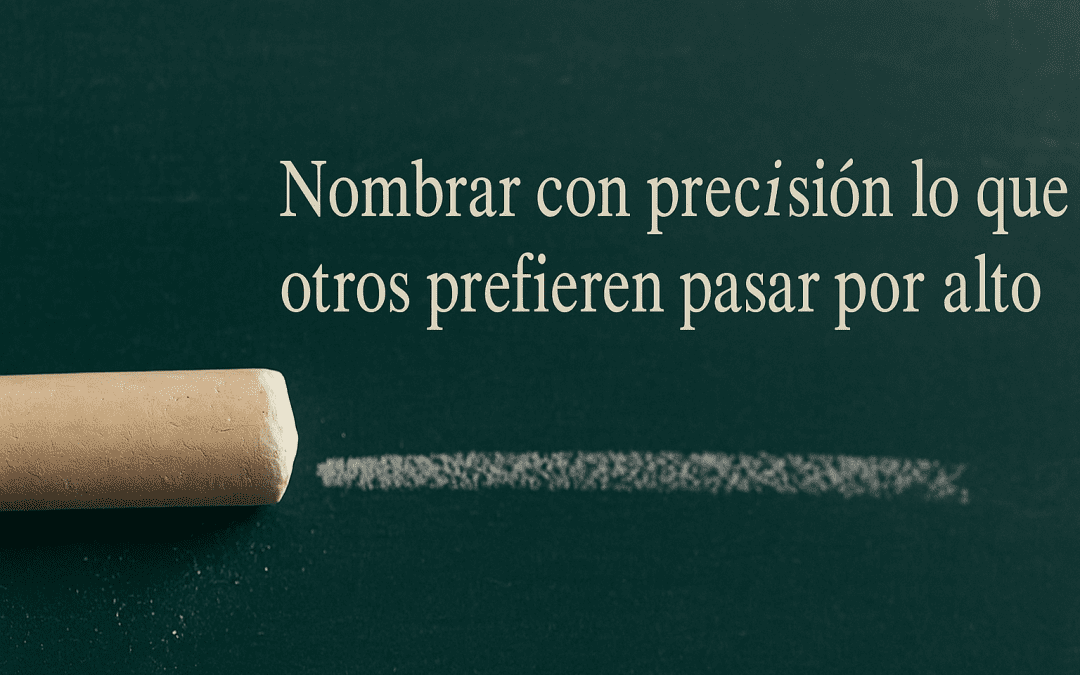En Múnich y Gotinga aprendieron a ver con lupa… y olvidaron el ojo. Creyeron salvar el alma sometiéndola a protocolo. Fue entonces cuando la filosofía dejó de hablar sola y empezó a declarar bajo juramento
🎧 Parergon auditivo
Cada cuerpo y cada alma son únicos e irrepetibles porque son modos en que el ser personal se expresa.
Por más que resulte tentador, y no hay tentación más persistente que la que, bajo el prestigio de la síntesis, disimula las pérdidas que inflige, presentar la fenomenología alemana como un bloque compacto, una construcción monolítica sobre suelo doctrinal homogéneo, destinada, como faro único, a iluminar la arquitectura filosófica de nuestro tiempo, conviene, desde el primer momento, adoptar una actitud más cauta, más atenta a las grietas que a las paredes, y proceder, antes que con el cincel de la escultura total, con el escalpelo de quien sabe que separar sin destruir es la única vía para preservar.
Pues la llamada fenomenología de Múnich y Gotinga, lejos de comparecer como apéndice sumiso o derivación pálida del pensamiento de Husserl, constituye un foco autónomo, crítico y, a ratos, como todo lo que respira de veras, abiertamente disidente, donde afinidad y discrepancia se entrelazan como hebras de un tejido cuya resistencia proviene justamente de la tensión que las mantiene unidas.
No brotó esta corriente de un programa cerrado ni de un manifiesto inaugural, sino de una constelación de inteligencias y temperamentos, Johannes Daubert, Adolf Reinach, Theodor Conrad, Hedwig Conrad-Martius, Dietrich von Hildebrand, Roman Ingarden, Max Scheler,que, salvo este último, la historiografía ha relegado a la penumbra lateral, cuando no borrado por completo.
Y, sin embargo, fueron ellos quienes, manteniendo abierto el ventanal por el que entraba el aire de lo vivido, impidieron que la fenomenología se replegara hasta asfixiarse en su propia atmósfera.
Dos hilos, firmemente trenzados, sostienen el tejido bávaro:
- La recuperación de un realismo ontológico y epistemológico, que defiende la existencia del mundo con independencia de la conciencia que lo apre(he)nde.
- La reivindicación del lenguaje común y de la experiencia prefilosófica como materiales legítimos del filosofar.
Frente al idealismo que reabsorbe todo en la conciencia, estos pensadores aspiraron a una fenomenología capaz de describir lo que se da sin someterlo a un molde conceptual heredado.
Pero realismo no fue, para ellos, sinónimo de empirismo ingenuo.
Reinach, en sus estudios pioneros sobre los actos sociales, promesas, mandatos, disculpas, mostró que no son meras convenciones, sino estructuras originarias de la vida en común, con sentido propio y existencia normativa independiente de la psicología individual.
Conrad-Martius, al proponer su noción de esencia material, preservó la facticidad del mundo sensible sin renunciar a su formalización conceptual, tendiendo un puente que obliga a detenerse en cada eslabón, a reconocer su relieve y textura antes de dar el siguiente paso.
En esta fenomenología bávara, lo determinante no es tanto alcanzar una conclusión como sostener un estado de apertura; no tanto proclamar una doctrina como mantener vivo el método en disputa; no tanto levantar un sistema como abrir un espacio de interrogación duradera.
Una disciplina que Ortega habría reconocido como ejercicio de la atención sobre lo que se nos da y que Zambrano habría emparentado con la razón poética: atender sin reducir, pensar sin violentar lo pensado.
Quizá el mejor emblema de esta actitud se encuentre en una escena mínima, acontecida en abril de 1913, en una sala de Gotinga.
Reinach interrumpe su clase: una tiza, quebrada en dos, rueda hasta el suelo y queda junto a su pie derecho. No la cambia por otra, no la arroja a la papelera.
La recoge, la mira un instante, y con ese medio cuerpo de cal escribe despacio en el extremo izquierdo de la pizarra la palabra Versprechen ,promesa.
Después, retrocede un paso, como si necesitara tomar distancia para ver el término entero; y guarda silencio.
Un silencio largo, lo bastante para que los alumnos comprendan que el ejercicio de pensar comienza antes de cualquier definición, en ese dejar reposar la palabra hasta que diga, por sí misma, lo que el uso apresurado suele ahogar.
Esa pausa, irrelevante para un cronista que solo busca hechos, encierra, para quien sabe mirar, la lógica entera de este modo de filosofar.
Es aquí donde la lección ferlosiana, apoyada en la definición que del ensayo ofrece Adorno, revela su parentesco íntimo con esta tradición.
Ferlosio recordaba que el estilo, ese que no se inventa de una vez por todas, se forja ensayando y errando, tanteando hasta hallar una lengua capaz de decir cosas nuevas de una manera nueva; y que tal empresa no consiste en embellecer lo dicho, sino en desafiar las inercias de un oído anquilosado en lo inmediatamente comprensible.
Adorno, por su parte, describía el ensayo como forma crítica por excelencia: no lineal, no cerrada, tejida con hilos discontinuos y capaz de hallar su unidad a través de las rupturas, del mismo modo que la realidad, discontinua también, se resiste a un solo trazo.
En esa confrontación entre lo que las cosas son y el concepto que las pretende encerrar, todos los objetos están a igual distancia del centro.
Trasladada esta ética del ensayar y errar al campo filosófico, la fenomenología de Múnich y Gotinga se revela como un ensayo prolongado: una tentativa que, rehusando el cierre definitivo, preserva la riqueza de lo vivido.
Su terreno natural ha sido siempre lo que queda al margen de la gran maquinaria conceptual: lo mínimo, lo inadvertido, lo que parece no importar.
Y así, desde sus primeras páginas hasta sus ecos más actuales, esta tradición, como el ensayo que Ferlosio y Adorno describen, nos recuerda que el mayor acto de resistencia intelectual no consiste en erigir un sistema invulnerable, sino en ejercer la obstinación paciente, terquísima, de afilar la pluma no para subrayar lo ya dicho, sino para nombrar con precisión lo que otros prefieren pasar por alto, que es, en definitiva, hacer justicia, en el lenguaje, a lo que sin ese cuidado permanecería invisible.
Rferdia
Let`s be careful out there