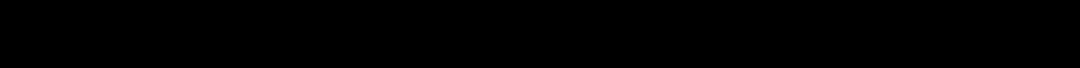“La verdad tiene estructura de ficción”
Jacques Lacan
🎧 Parergon auditivo
Game Of Silence · Giovanni Guidi Trio This Is The Day
Una música que se juega en el umbral entre lo dicho y lo callado.
Toda escritura es una forma de resistencia ante el horror. No se escribe sobre ruinas, se escribe desde ellas. Como quien balbucea en una casa sin techo ni muros, cada palabra debe afirmarse en su propio temblor sabiendo que lo que nombra ha sido arrancado de su lugar.
En 1949, Theodor W. Adorno escribió que “escribir un poema después de Auschwitz es bárbaro”.¹ No como condena literal a la poesía, sino como advertencia contra toda forma de expresión estética que embellezca el horror, lo normalice o lo traduzca sin conciencia. Hoy, cuando el mundo asiste a la devastación sistemática de Gaza, la pregunta de Adorno retorna con una urgencia renovada: ¿cómo escribir después de Gaza?, ¿qué hemos aprendido realmente de Auschwitz?
Porque Gaza no es sólo una tragedia humanitaria. Es un punto de colapso ético. Y escribir desde ese lugar, como lo hizo Gonçalo M. Tavares desde el epicentro de la conciencia desgarrada en Jerusalém, exige renunciar al consuelo, a la equidistancia, al mito de la objetividad neutral.
Por eso Jerusalém, esa novela implacable donde la locura ya no es patología sino sintomatología del siglo XX, se convierte hoy en clave hermenéutica. No se trata de equiparar, sino de entender que el mal no sólo ocurre, sino que se fabrica. Y que la escritura, si ha de tener sentido, no puede ser un artefacto de evasión, sino un acto de interrupción. Escribir, entonces, como quien se niega a olvidar. Como quien escribe desde las ruinas.
I. El mal como proceso: del símbolo a la herida
La singularidad de Jerusalém reside en que no representa el mal, sino que lo plasma como proceso, como progresiva corrosión de la subjetividad. No hay aquí alegoría redentora ni distancia estética: el lector no contempla el dolor, lo habita. Y esa inhabitación no es elegida, sino impuesta por el tejido mismo del relato.
La locura que atraviesa a sus personajes no remite a lo patológico, sino a una conciencia históricamente fracturada. La novela no es psicológica, sino política. Lo que Tavares despliega es la ruina del sujeto moderno tras Auschwitz: la imposibilidad de sostener una identidad que no haya sido devastada por el siglo. Por eso su escritura renuncia a la belleza, al consuelo, a la metafísica de la esperanza. Lo que ofrece es lucidez. Y esa lucidez, al no salvar, redime de otro modo: obliga a asumir la intemperie.
En ello reside su ética: no la del héroe, ni la del mártir, sino la del testigo. Jerusalém no se escribe sobre el mal, sino desde él. Como si la literatura pudiera encarnar, sin impostura, la función de la conciencia: no para explicar, sino para no olvidar; no para interpretar, sino para insistir.
II. Gaza: zona de colapso referencial
Desde octubre de 2023, Gaza ha dejado de ser un territorio. Es ahora una zona de colapso. No sólo humanitario: colapso referencial. Un espacio en el que ya no es posible invocar, sin cinismo, palabras como derecho, justicia, proporcionalidad o humanidad. Gaza ha desbordado el lenguaje; lo ha quemado, como se queman los archivos de una historia que debe desaparecer.
Como ha señalado Luis Moreno Ocampo, ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, existen pruebas razonables para abrir una investigación por genocidio. No lo dice la consigna ni la hipérbole: lo sostiene el derecho. Destrucción sistemática de infraestructura civil, uso deliberado del hambre como arma, desplazamiento masivo, lenguaje deshumanizador por parte de líderes estatales: los elementos jurídicos están ahí. Junto a ellos, informes de Amnistía Internacional, B’Tselem, Physicians for Human Rights–Israel, el relator de la ONU Michael Fakhri y centenares de juristas y académicos alertan del riesgo de aniquilación colectiva.
No se trata, por tanto, de una polémica más, sino de una ruptura epistémica. Gaza revela, como una fractura visible, el vaciamiento moral de un orden internacional que presume de civilización mientras legitima la barbarie. Tavares lo anticipó: en su novela, el mundo ya no ofrece coordenadas éticas. Dios ha desaparecido, el Bien se ha disuelto, la Justicia no se invoca sin ironía. Gaza no es la excepción: es el síntoma más nítido de un mundo sin suelo.
III. Escritura, memoria y testimonio
¿Qué puede entonces la escritura? ¿Qué sentido tiene escribir cuando el lenguaje ha sido confiscado por quienes ejecutan el horror?
Para Tavares, la respuesta es clara: no se escribe para organizar el mundo, sino para interrumpir su deriva. La escritura no restituye la verdad, pero puede desgarrar la mentira. No cura la herida, pero la mantiene abierta. No consuela, pero incomoda. Y esa incomodidad es ya forma de conciencia.
En Gaza, lo que se destruye no es sólo vida: se destruye archivo. Bibliotecas bombardeadas, universidades arrasadas, periodistas asesinados. El objetivo no es sólo matar, sino impedir que se recuerde. Que se nombre. Que se escriba. Porque escribir es testimoniar. Y testimoniar es resistir.
Por eso cada vídeo, cada audio, cada relato recogido en mitad de la masacre, se convierte en literatura urgente. No en el sentido estético, sino en el sentido ético. Tavares llama a eso “manipular los materiales de los que se ha retirado la conciencia”. Escribir, entonces, sería reintroducir esa conciencia. Obligar al lenguaje a responder por lo que calla.
IV. La justicia como resistencia simbólica
La Corte Internacional de Justicia no es un tribunal penal. Su retórica es prudente, técnica, demorada. Y sin embargo, cuando el 26 de enero de 2024 dictó medidas provisionales contra Israel por presunta violación de la Convención sobre el Genocidio, se produjo una ruptura. Por primera vez, un tribunal internacional apuntaba a un Estado aliado de Occidente como presunto perpetrador de un crimen que Occidente dice no tolerar.
La CIJ reforzó sus medidas en marzo y abril, ante la evidencia de incumplimientos israelíes, especialmente en lo relativo al bloqueo de ayuda humanitaria. Paralelamente, la CPI emitió órdenes de arresto contra altos mandos israelíes. Y aunque la justicia avanza lentamente, a menudo demasiado lentamente, estas acciones trazan una línea simbólica: la del relato que resiste al silencio.
La justicia, aquí, no es redención. Pero es la forma narrativa de una ética aún posible. Es lo que permite que lo ocurrido sea nombrado, fijado, imputado. Tavares, desde otro ángulo, hace lo mismo: fija el horror, no para volverlo comprensible sino para que no desaparezca. Que Gaza sea inscrita, en la historia, en la ley, en la escritura, es ya una forma de contradecir el exterminio.
V. Conclusión: insistencia sin consuelo
En Jerusalém, nadie se salva. Tampoco el lector. Esa es su lección más radical: no hay distancia ética frente al horror. No hay fuera.
Lo mismo ocurre con Gaza. Cada imagen omitida, cada palabra retorcida, cada silencio cómplice, exige una posición. Y en esa exigencia se mide la dignidad de quien lee, de quien escribe, de quien calla.
La historia no absuelve. El relato tampoco redime. Pero ambos son necesarios. Porque sin historia no hay memoria, y sin relato no hay comunidad. Por eso Jerusalém y Gaza deben ser leídos juntos como formas cruzadas de una misma insistencia sin consuelo. La de quienes se niegan a vivir sin nombre, sin cuerpo, sin historia. La de quienes escriben desde las ruinas.
Lo que está en juego no es el juicio de un tribunal. Es la posibilidad misma de escribir. Y que esa escritura no se vuelva cómplice del silencio.
Anexo de lectura sugerida . Sobre Jerusalém y el “Ciclo del Barrio”
Para quienes deseen aproximarse a la obra literaria que vertebra el presente ensayo, Jerusalém de Gonçalo M. Tavares constituye una lectura esencial.
Publicado originalmente en portugués en 2004 por Caminho (Lisboa), este libro forma parte del llamado “Ciclo do Bairro”, una tetralogía feroz que Tavares construyó entre 2003 y 2007. Está compuesta por:
- Um homem: Klaus Klump, Caminho, 2003
- A máquina de Joseph Walser, Caminho, 2004
- Jerusalém, Caminho, 2004
- Aprender a rezar na era da técnica, Caminho, 2007
Las cuatro novelas trazan un recorrido implacable por las formas modernas del mal. En español, fueron traducidas por Mario Merlino y publicadas inicialmente por Seix Barral entre 2006 y 2009. En 2018, se editaron por primera vez en un solo volumen:
- El barrio, Seix Barral, Biblioteca Formentor, 2018, 464 pp.
Recomiendo, cuando sea posible, la lectura en lengua original portuguesa, por su densidad sintáctica y potencia sonora. La traducción española, sin embargo, es rigurosa y sobria.
Una tetralogía que no redime, pero exige lucidez. Literatura para ser leída desde la herida.
¹ “Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch”. Theodor W. Adorno, “Kulturkritik und Gesellschaft” [1949], en Prismen, Suhrkamp, 1955; versión inglesa en Prisms, MIT Press, 1981.
Rferdia
Let`s be careful out there