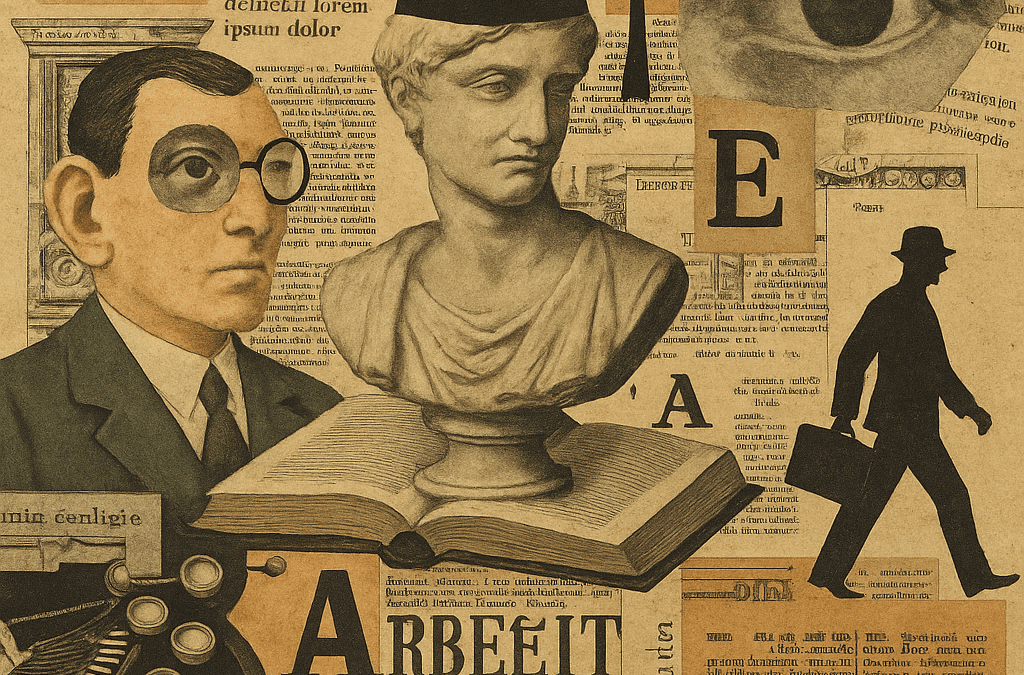(Una lectura de San Agustín y Ortega y Gasset frente a la universidad neoliberal)
“Dos amores fundaron dos ciudades, el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena; el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial.”1
La universidad neoliberal, con su aire de supermercado global disfrazado de templo del conocimiento, se parece cada vez más a un Walmart académico donde lo que importa no es la verdad ni la pregunta que abre horizontes, sino el volumen de clientes que llenan las aulas, la tasa de empleabilidad que se exhibe en los folletos publicitarios o la claridad con que se presentan los balances de costes y beneficios. Dentro de ese esquema, la filosofía, las lenguas clásicas, la literatura comparada o la historia del arte aparecen como mercancías defectuosas, bienes de bajo intercambio que ocupan espacio en los estantes sin producir el rendimiento esperado, lo que alimenta la tentación administrativa de retirar de la oferta esos productos obsoletos y reorganizar la tienda según la demanda de los consumidores.
Sin embargo, al preguntar por el valor de las humanidades tropezamos con lo que Ortega llamaba “las ocultaciones del pensamiento”. No encontramos la cosa misma sino su carnaval de máscaras, velos que, al tener mucho que ver con el pensamiento, terminan por impedir reconocerlo en su mismidad.2 Así también ocurre en la universidad neoliberal: los árboles de los indicadores no dejan ver el bosque del sentido, y la fronda de competencias y estadísticas oscurece el árbol de la verdad. “El ser, la cosa misma, es por esencia lo oculto, el señor del antifaz”, escribe Ortega, y averiguar la verdad significa desnudarla de sus disfraces, des-cubrir lo en-cubierto. La universidad, al convertir sus métricas en absolutos, ha olvidado esta faena de des-ocultación y, en vez de averiguar, se limita a adorar las máscaras.
Las preguntas son urgentes porque resuenan en los pasillos de universidades donde se cierran departamentos, se reducen plantillas, y se suprimen programas enteros, y precisamente por esa urgencia conviene releerlas a la luz de un texto que nació en un tiempo igualmente convulso, cuando el Imperio romano se desmoronaba y Agustín de Hipona, en La ciudad de Dios, intentaba pensar cómo sostener el sentido en medio de la ruina, cómo distinguir entre lo que pertenece a la ciudad terrena, con sus glorias pasajeras y sus ruinas inevitables, y lo que corresponde a la ciudad celestial, que promete una permanencia no sujeta al desgaste del tiempo.
Pero, en el corazón de la universidad neoliberal late un principio sencillo en apariencia pero devastador en sus efectos: solo cuenta lo que puede medirse. Créditos matriculados, tasas de empleabilidad, número de publicaciones en revistas indexadas, posición en rankings internacionales. La obsesión por el indicador ha sustituido a la reflexión sobre el sentido, y así un curso sobre Platón o sobre la poesía de Hölderlin se considera superfluo porque no garantiza trabajo inmediato, no mejora la posición en las clasificaciones, no atrae multitudes. Agustín conocía bien esta tentación de reducir la realidad a lo visible y lo cuantificable, y en el libro XI de La ciudad de Dios advierte contra quienes, cegados por la grandeza del imperio, olvidaban que la verdadera medida de una vida o de una comunidad no es el tamaño de los ejércitos ni la extensión de los territorios, sino la orientación de su amor. “No se debe medir la república por la grandeza del poder, sino por la justicia que en ella se observa.”3
Aquí conviene volver a Ortega, que mostró cómo también en filosofía se confundió el pensamiento con los mecanismos psicológicos que lo acompañan: percibir, abstraer, comparar, inferir. Tales funciones tienen que ver con el pensamiento, aunque no lo agotan ni lo definen.4 La universidad neoliberal ha repetido esta confusión al reducir la enseñanza a competencias y destrezas cognitivas. El Pensamiento, sin embargo, es una ocupación que se hace con una finalidad, no la mera activación de instrumentos. Y, lo más decisivo, es una ocupación a la que el hombre debe entregarse aun desesperando de su suficiencia.5 Esa insuficiencia trágica no invalida el pensar, sino que constituye su pathos esencial: el pensamiento es siempre tentativa fallida, pero inevitable. También las humanidades resultan insuficientes a los ojos del cálculo y, sin embargo, son irrenunciables.
A esa ocultación psicológica se suma otra más duradera, la de la lógica. Durante siglos se creyó que el pensamiento auténtico debía ser idéntico a sí mismo, sin contradicción y sometido al tercio excluso. Ortega mostró que este ideal de “logicidad” no era más que una ficción. No hay concepto que se conserve idéntico hasta el final, no hay juicio que no arrastre contradicción, existen verdades indemostrables.6 El descubrimiento de la ilogicidad interna de la lógica la colocó al mismo nivel que los demás modos de pensar, del mismo modo en que la crisis de las métricas universitarias, tan rigurosas en apariencia, revela que no son rigor sino utopía burocrática. Su exactitud es tan imaginaria como la República de Platón.
En este punto, la crítica agustiniana a la civitas terrena y la denuncia orteguiana de las ocultaciones se tocan. La primera señala que el poder sin justicia es solo latrocinio organizado. La segunda advierte que el pensamiento confundido con sus medios se extravía en mascaradas interminables. Ambas recuerdan que el oficio de la filosofía y de las humanidades no consiste en reproducir máscaras, sino en perseverar en la tarea de des-cubrimiento, aun sabiendo que nunca se alcanzará el fin de manera suficiente.
De ahí que la objeción más repetida contra las humanidades, la de su inutilidad, resulte frágil cuando se examina con esta doble perspectiva. ¿Para qué sirve aprender griego antiguo? ¿Qué empleo garantiza un doctorado en filosofía? El administrador neoliberal, armado con su Excel, responde que para nada, y de ahí deriva la sentencia de muerte. Pero Agustín recordaría que lo verdaderamente valioso se orienta a lo eterno, no al cálculo, y Ortega añadiría que el fracaso del pensar no lo invalida, pues incluso su insuficiencia es condición de posibilidad.
Las humanidades no se justifican como instrumentos útiles en el corto plazo, sino como espacios donde se mantiene abierta la ocupación de pensar, esa que, como escribió Ortega, no cesa aunque se desespere de su suficiencia, y que, como señaló Agustín, orienta a otra ciudad donde la justicia pesa más que la grandeza.
Por eso la utilidad de las humanidades consiste, paradójicamente, en su inutilidad. Una inutilidad con la que armarnos y resistir el empuje de tanta banalidad y negarnos a participar en el ritual colectivo de tratar la última jilipollez expresada por cualquier celebrity como si fuesen las tablillas de Hammurabi. Por eso su fuerza mantiene encendida, incluso en medio del supermercado global, la memoria de que lo humano no se agota en la cifra ni en la transacción, de que siempre hay un resto irreductible que se escapa a la contabilidad de la ciudad terrena.
Aunque desaparezcan de los catálogos universitarios y se las expulse de los presupuestos, las humanidades no dejarán de existir, porque su lugar no es el registro administrativo sino la grieta por donde entra lo eterno en el tiempo, la interrupción que impide que el mundo quede clausurado en la tautología de su propio beneficio. Y habrá siempre, frente a la austeridad del imperio y el resplandor engañoso del mercado, quienes elijan seguir preguntando, no porque confíen en una respuesta inmediata, sino porque saben que la pregunta misma, esa obstinación por des-ocultar lo oculto, es ya una forma de pertenecer a otra ciudad, esa que no se construye con ladrillos ni con leyes, sino con la fidelidad de un amor que se resiste a ser medido.
Notas
- Agustín de Hipona, La ciudad de Dios (Madrid: Tecnos, 2010), Libro XIV, cap. I.
- José Ortega y Gasset, “Las ocultaciones del pensamiento”, en Obras completas, vol. IX (Madrid: Revista de Occidente/Alianza, 1983), 331-347.
- Agustín de Hipona, La ciudad de Dios (Madrid: Tecnos, 2010), Libro XIX, cap. XXI.
- Ortega y Gasset, “Las ocultaciones del pensamiento”, 335.
- Ibid., 338.
- Ibid., 343-345.
Bibliografía
- Agustín de Hipona. La ciudad de Dios. Madrid: Tecnos, 2010.
- Ortega y Gasset, José. “Las ocultaciones del pensamiento.” En Obras completas, vol. IX. Madrid: Revista de Occidente/Alianza, 1983.
Rferdia
Let`s be careful out there