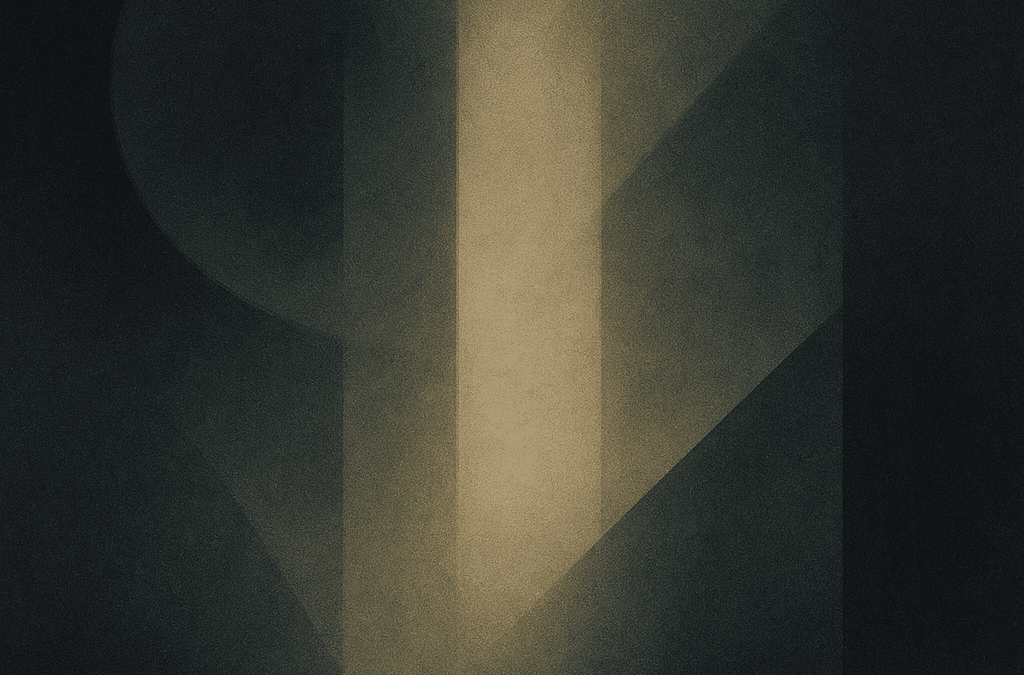El cine no reproduce lo visible, sino que hace visible lo que no siempre lo es.
Gilles Deleuze, La imagen-tiempo
En Eyes Wide Shut (1999), Stanley Kubrick reactiva, con una radicalidad tardía, los tres vectores fundacionales que Griffith acuñó para emancipar al cine de la continuidad fotográfico-teatral: el fuera de campo, el principio de simetría y el eje vertical. Allí donde el espectáculo burgués había sedimentado el cine como dispositivo de consumo de imágenes clausuradas en su propio rectángulo, Kubrick lo restituye a su condición decisionista: no como un arte que exhibe, sino como un arte que obliga a decidir, que instala en el espectador la pregunta insistente “¿cómo sigue?”.
El fuera de campo es el nervio de la película. Kubrick hace del vacío una estrategia de construcción narrativa. Lo decisivo nunca aparece frontalmente: la orgía ceremonial se insinúa más de lo que se muestra; la amenaza que persigue al doctor Bill Harford proviene de lo que queda vedado al encuadre; las calles nocturnas de Nueva York son, a la vez, decorado explícito y promesa de un fuera de escena latente. Griffith había intuido que el fuera de campo liberaba al espectador de la pasividad ilustrada convirtiéndolo en co-autor de la continuidad del relato¹. Kubrick lo lleva al extremo al estructurar la experiencia entera de la película como una dialéctica de lo mostrado y lo oculto, donde la mirada del espectador se ve obligada a construir sentido en la penumbra².
El principio de simetría organiza el film con una precisión casi matemática. Cada gesto encuentra su doble, cada escena su réplica transformada. La confesión inicial de Alice acerca de su deseo funciona como espejo de la confesión final; la irrupción del placer se espeja en la irrupción de la muerte; la frivolidad del baile en casa de Ziegler se repite, en clave siniestra, en la ceremonia ritual. Griffith había entendido que la simetría no era repetición mecánica sino diferencia en el retorno: el símbolo, y no la alegoría³. Kubrick explota esa lógica hasta convertir la película en un sistema de reflejos desplazados que hacen del espectador un hermeneuta: no basta con mirar, es preciso leer el eco, la diferencia sutil que otorga sentido.
El eje vertical, finalmente, irrumpe como vector de lo trágico. La horizontalidad del relato burgués, la vida ordenada de un matrimonio neoyorquino, la circulación de cuerpos y deseos en la superficie urbana, es atravesada por un acontecimiento que no se deja reducir a lo social ni a lo psicológico. El cadáver de la modelo sacrificada, la posibilidad de la muerte de Alice, la amenaza de un poder oculto que decide sobre la vida de los individuos: todo ello constituye esa irrupción de lo otro que rompe la linealidad narrativa y restituye al espectador la experiencia de lo trágico en su forma más desnuda. Griffith había postulado que sin eje vertical el cine se degrada en ilustración museística⁴; Kubrick demuestra que sólo en la inserción de ese vector trágico la narración se abre al acontecimiento que la excede.
La película, leída así, se revela como una reflexión filosófica sobre el poder entendido, siguiendo la definición del texto base, como capacidad de engendrar valores colectivos. La sociedad secreta que domina la orgía encarna ese poder en su dimensión fáctica, teológica incluso: regula el deseo, distribuye la muerte, define quién pertenece y quién queda excluido. Pero el propio film, al desplegar los tres principios griffithianos, genera otro poder, estrictamente estético: instituye un espectador capaz de pensar lo simbólico, de habitar el fuera de campo, de leer la diferencia en la simetría, de asumir el peso de lo trágico.
Kubrick, en su última obra, no sólo narra la descomposición de una pareja ni la amenaza difusa de un poder oculto: actualiza la potencia del cine como arte decisionista de la modernidad. Si Griffith había inaugurado la posibilidad de desviar la máquina sin negar su estatuto técnico-industrial, Kubrick, un siglo más tarde, confirma que el cine sigue siendo el único arte capaz de arrancar al espectador de la pasividad museística y devolverle la tarea de decidir. En Eyes Wide Shut, el rectángulo de la pantalla deja de ser una clausura del mundo y se transforma en una grieta que expone lo invisible. En ese quiebre se concentra la fuerza del film y su condición de testamento, entendido no como un epílogo melancólico, sino como la afirmación de que el cine, fiel a sus principios fundacionales, es capaz de engendrar tanto formas estéticas como modos de pensamiento colectivo.
Notas
- André Bazin, ¿Qué es el cine?, trad. española, Rialp, Madrid, 1966, cap. I: donde se tematiza la cuestión de la continuidad y la fe en lo real, contra la cual Griffith introduce una dialéctica narrativa.
- Gilles Deleuze, La imagen-tiempo, Paidós, Barcelona, 1987: sobre el estatuto del fuera de campo como potencia de lo virtual y condición de lo cinematográfico.
- Paul Ricoeur, La metáfora viva, Cristiandad, Madrid, 1980: discusión sobre símbolo y alegoría que ilumina la diferencia operativa que Griffith cristaliza y que Kubrick actualiza.
- Giorgio Agamben, Lo que queda de Auschwitz, Pre-Textos, Valencia, 2000: donde la noción de “resto” y de interrupción del tiempo histórico puede servir de clave para comprender el eje vertical como irrupción de lo trágico en la narración fílmica.
Rferdia
Let`s be careful out there