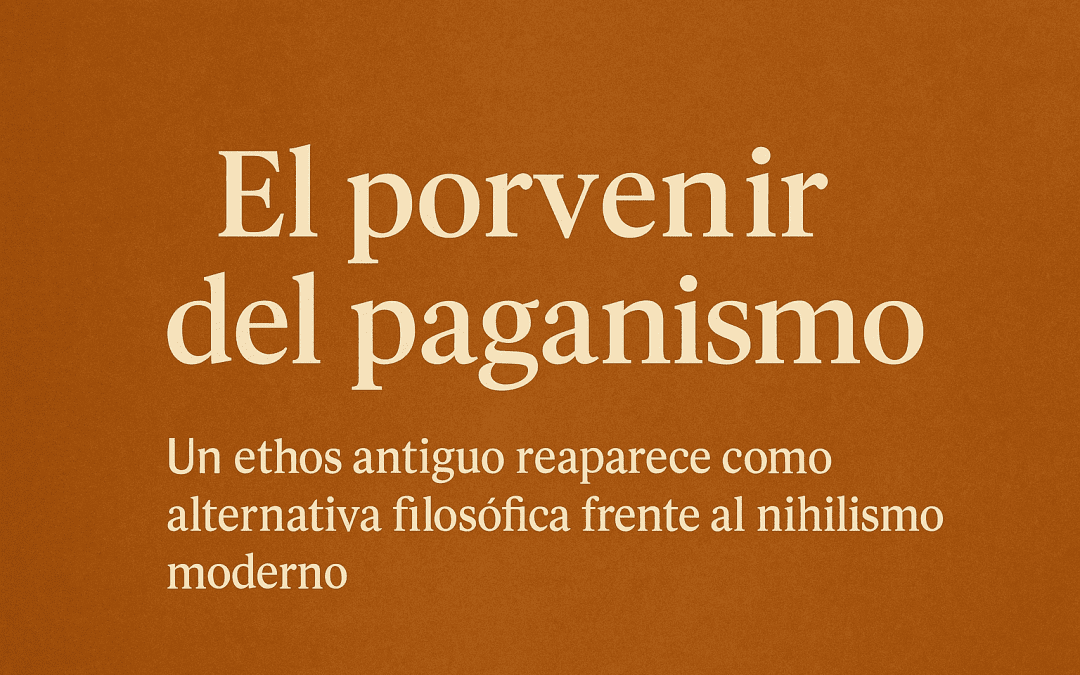Los dioses no han muerto, solo nuestra mirada hacia ellos se ha apagado.”
Fernando Pessoa, El regreso de los dioses
“El mito es el lenguaje en el que la verdad eterna se hace imagen.”
Walter F. Otto
“El ser humano no puede vivir sin lo sagrado; si se le arrebata lo auténtico, acabará sustituyéndolo por simulacros.”
Mircea Eliade
Durante siglos, Europa se sostuvo sobre una pluralidad de dioses, mitos y relatos que configuraban no solo el horizonte religioso de sus pueblos, sino también el modo mismo en que se pensaba la relación entre los hombres, la naturaleza y lo divino. Esa trama de significados fue llamada “paganismo” por quienes la combatieron; la palabra nació como un insulto en boca de los cristianos que, a partir de la Antigüedad tardía, comenzaron a imponer otro sistema de representaciones. La confrontación entre ambas concepciones no fue meramente teológica: en ella se jugaba una visión del mundo, una ética y hasta una idea del tiempo. Allí donde los cultos paganos reconocían la multiplicidad de fuerzas en equilibrio y el carácter sagrado de lo terrestre, el cristianismo introdujo la trascendencia de un Dios único, el dualismo entre alma y cuerpo, la moral de la salvación y la promesa de un más allá que redime al creyente.
Alain de Benoist, uno de los pocos intelectuales europeos que se ha atrevido a pensar seriamente qué significa hoy declararse pagano, sostiene que buena parte de las patologías de la modernidad son herederas, aunque bastardas, de esa teología cristiana. La obsesión por el progreso sin límite, el moralismo abstracto, la lógica del “siempre más” que domina el capitalismo contemporáneo, hunden sus raíces en la ruptura cristiana con la medida y la mesura antiguas. Allí donde la tradición pagana afirmaba “nada en exceso” como precepto fundamental, el mundo moderno se entrega a la desmesura como horizonte inevitable. Recuperar el paganismo, entonces, no implica un gesto arqueológico ni una nostalgia estética, sino el intento de volver a pensar el presente desde una matriz distinta: un ethos que privilegie la armonía con el mundo antes que su superación, la pertenencia al cosmos en lugar del ansia de trascenderlo.
En On Being a Pagan, Benoist intentó trazar con rigor filosófico ese sistema alternativo. Lo hizo, a diferencia de tantos neopaganos contemporáneos, sin disfraces rituales ni reconstrucciones imaginarias de cultos antiguos. Su proyecto consistió en describir de qué modo el paganismo constituía una cosmovisión irreductible frente al cristianismo. Allí donde el cristiano concibe la historia como una línea con principio y fin, el pagano piensa el tiempo como ciclo; allí donde la fe cristiana exige un vínculo íntimo entre el individuo y un Dios trascendente, el pagano encuentra lo divino en las cosas mismas del mundo; allí donde el cristiano espera la salvación, el pagano asume que hay cosas peores que la muerte, y que el sacrificio puede ser más noble que la mera supervivencia.
La fuerza del paganismo no radica en una liturgia perdida ni en una supuesta continuidad iniciática con druidas o videntes nórdicos, cuyo legado histórico se interrumpió y sobre el que apenas quedan vestigios, sino en una manera de habitar la existencia. Los mitos son ejemplos claros de ello. El castigo de Prometeo revela los peligros de la técnica desatada; el destino de Gullweig nos recuerda la devastación que trae la pasión por el oro; la unión de Zeus con Temis, que engendra a las Estaciones y los Destinos, enseña que el orden y la justicia son condiciones de toda vida fecunda. Estas narraciones, lejos de ser fábulas infantiles, transmiten lecciones éticas que permanecen válidas en un mundo sometido a la aceleración y la codicia.
La dificultad, como advierte Benoist, es que el término “neopaganismo” designa hoy fenómenos muy heterogéneos, la mayoría de ellos alejados de la seriedad filosófica. Existen comunidades que se entregan a rituales festivos, donde la etiqueta pagana no es más que un pretexto para encuentros sociales sazonados con liturgias improvisadas. Hay movimientos que, con la pretensión de religiosidad, han fabricado ceremoniales completos a partir de invenciones modernas: el ejemplo paradigmático son los grupos druidizantes, cuyas prácticas derivan en gran parte de las recreaciones del siglo XVIII antes que de un legado céltico efectivo. Y está, por supuesto, la galaxia New Age, que en nombre del paganismo mezcla astrología rúnica con cábala, yoga con magia thelémica, tarot con viajes astrales y psicología jungiana. El resultado es un sincretismo indiscriminado, un supermercado de creencias donde todo parece compatible con todo.
Benoist no niega que dentro de este panorama haya grupos o autores serios, conocedores de las antiguas religiones europeas y animados por una voluntad sincera de comprensión. Pero su juicio global es severo: la mayoría de estas corrientes no reconstruyen un paganismo vivo, sino que lo diluyen en un pastiche fácil de consumir, próximo a lo que Spengler llamaba “segunda religiosidad”, síntoma de culturas en decadencia. Convertido en mercancía espiritual, el paganismo corre el riesgo de convertirse en un refugio para frustraciones personales más que en un horizonte filosófico capaz de interpelar al mundo contemporáneo.
La tentación más peligrosa consiste en reproducir, invertidos, los mismos rasgos que definieron al cristianismo. Sustituir la Biblia por las Eddas pero conservar idéntica moralidad; esperar de los dioses paganos lo que antes se esperaba de Cristo: normas de conducta, recetas de salvación, promesas de redención. Se trata de lo que Walter F. Otto llamó el “virus de la interioridad”, es decir, la creencia de que la religión depende de una relación íntima entre el individuo y lo divino. Nada más lejano al paganismo antiguo, que no conocía esa obsesión por la salvación personal ni concebía a los dioses como interlocutores de la conciencia individual. El encuentro con lo sagrado acontecía en la exterioridad del mundo, en los ritmos de la naturaleza, en la vida de la comunidad, en la fiesta y en el sacrificio.
Frente a esta confusión, Benoist insiste en que lo que hace del paganismo una opción actual no es la reactivación literal de los cultos, imposible después de dos milenios de cristianización, sino la revalorización de su sistema ético y filosófico. El paganismo enseña que no todo se mide por la vida a ultranza, pues hay valores que justifican el sacrificio. Enseña que la pluralidad de los dioses se corresponde con la pluralidad de los valores humanos, y que ninguna verdad única puede imponerse sin sofocar la riqueza de lo real. Enseña que la justicia y la mesura son más fecundas que la acumulación y el exceso. En tiempos dominados por la lógica productivista y la expansión sin límite, estas enseñanzas ofrecen una alternativa radical.
Conviene subrayar que este ethos pagano no es, como a menudo se caricaturiza, un vitalismo ingenuo ni un determinismo biológico simplista. Si bien celebra la vida, no lo hace en la clave de una concepción heroica reducida al músculo y la resistencia, sino reconociendo el carácter trágico de la existencia: la muerte, el sacrificio, la imposibilidad de escapar al destino forman parte de la condición humana. Esa aceptación de los límites constituye, precisamente, la sabiduría pagana. En lugar de prometer un más allá de consuelo, enseña a enfrentar lo real con lucidez.
En el contexto actual, dominado por un “mercado de creencias” donde proliferan espiritualidades a la carta, el retorno al paganismo como cosmovisión puede parecer improbable. Pero acaso lo decisivo no sea fundar iglesias ni organizar rituales, sino recordar que existen otras formas de pensar el mundo distintas de la herencia cristiana y de la secularización que de ella deriva. En este sentido, el paganismo se ofrece como alternativa intelectual y espiritual frente al nihilismo contemporáneo. No promete salvación, sino un modo distinto de vivir: habitar el mundo como sagrado, reconocer en la diversidad de lo real la huella de lo divino, aceptar la medida como horizonte.
Europa, advierte Benoist, no requiere tanto la resurrección de cultos extinguidos como la recuperación de una sensibilidad. Se trata de reavivar la antigua intuición de que el cosmos está lleno de sentido, de que el mito constituye un modo de conocimiento y no una mera fábula, de que el lugar del hombre no se conquista en la fuga hacia lo trascendente, sino que se reconoce en la pertenencia a un orden anterior y más vasto que él mismo. Esa intuición, capaz de resistir durante siglos a la expansión del cristianismo, aún puede ofrecer claves para afrontar la crisis espiritual de Occidente.
No se trata, pues, de reconstruir un paganismo de catacumbas ni de coleccionar ritos folclóricos, sino de reapropiarse de un ethos capaz de devolver densidad simbólica a la existencia. La modernidad, con su exceso de técnica y su reducción de la vida a cálculo utilitario, necesita recuperar el sentido de lo sagrado en lo inmediato, en lo terrenal. Prometeo encadenado advierte contra la hybris de la técnica, Gullweig contra la avidez del oro, las máximas de Delfos contra la desmesura. Son advertencias antiguas que resuenan hoy con fuerza renovada.
Alain de Benoist no invita a convertirse a una religión perdida, ni a repetir ceremonias inventadas, ni a sustituir un catecismo por otro. Su defensa del paganismo es más radical: nos pide reconsiderar de raíz el modo en que habitamos el mundo. Y en esa reconsideración, el paganismo no aparece como reliquia arqueológica, sino como posibilidad de futuro: un lenguaje distinto para decir lo humano, una ética de la mesura en un tiempo de excesos, un vínculo con lo divino que no huye del mundo, sino que se reconoce en él.
Sin embargo, lo que Benoist propone como horizonte alternativo no deja de arrastrar una carencia fundamental, que no es otra cosa que la ausencia de una verdadera metafísica. El paganismo, tal como él lo concibe, ofrece un ethos, un estilo de vida y de pensamiento, pero carece de un principio trascendente que otorgue sentido último a la existencia. Allí donde el cristianismo, con todos sus excesos y patologías, situaba el vivir bajo la promesa de una plenitud más allá de lo inmediato, el paganismo benoitiano se detiene en la inmanencia del mundo. Tal vez por eso su propuesta, aun iluminadora y fértil como crítica del presente, parece quedarse en un punto intermedio: una ética sin metafísica, un camino de sabiduría que rehúsa la trascendencia y que, en ese rechazo, corre el riesgo de privar al hombre de la dimensión más radical de su vivir.
Rferdia
Let`s be careful out there