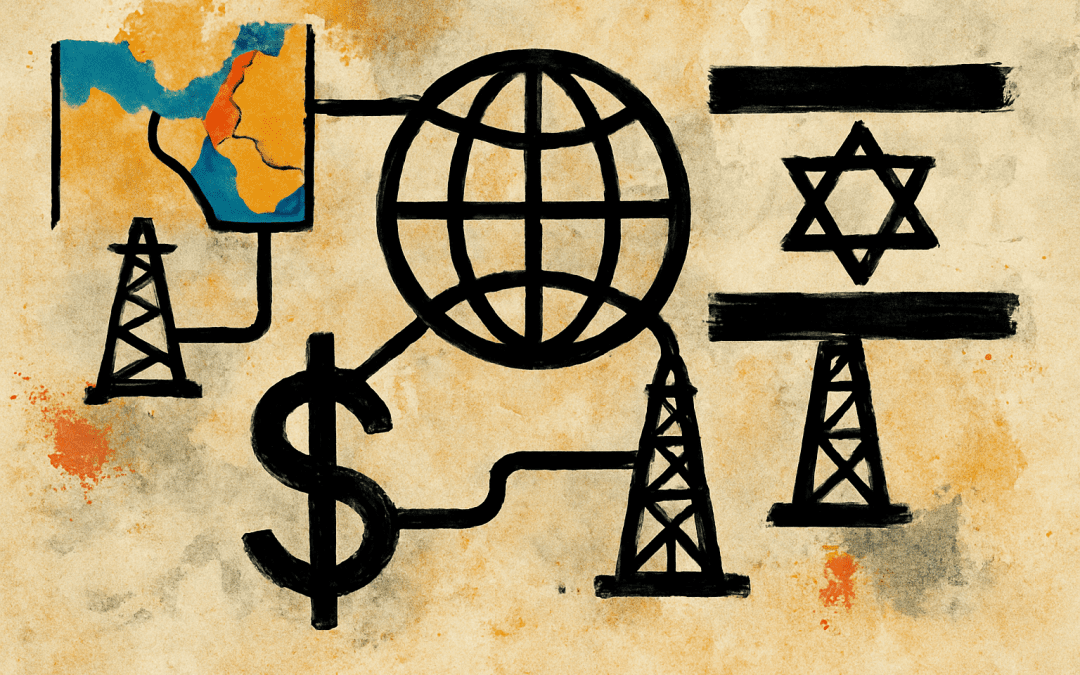Oleoductos, multinacionales y Estados que sostienen la maquinaria bélica israelí
Las metáforas absolutas nos muestran aquello que no puede ser dicho de otro modo, pero que determina nuestra experiencia del mundo.
Hans Blumenberg, Paradigmas para una metaforología
En los conflictos contemporáneos el petróleo y el gas lejos de ser meros recursos estratégicos son la sangre oculta de la guerra. Ningún dron despega, ningún tanque avanza, ninguna fragata zarpa sin una reserva de combustible que ha recorrido antes miles de kilómetros a través de oleoductos, terminales y rutas marítimas. Gaza arde, pero el queroseno que alimenta los cazas israelíes no es local: proviene de una red transnacional que articula intereses corporativos, Estados y organismos financieros. Esa red, que se presenta como neutra en el lenguaje tecnocrático de la “seguridad energética”, es en realidad la condición de posibilidad de la ocupación.
El ejemplo paradigmático es el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, inaugurado en 2006 y operado por BP. Con sus casi 3.000 kilómetros de recorrido desde el mar Caspio hasta el Mediterráneo, constituye lo que James Marriott y Mika Minio-Paluello han descrito en The Oil Road (2012) como “una carretera líquida hacia Occidente”. Israel obtiene de allí alrededor del 40 % de su petróleo. Esa dependencia convierte al BTC en mucho más que una infraestructura: es una arteria vital que conecta la explotación de los campos Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli con la proyección militar de Tel Aviv. Los acuerdos de “gobierno anfitrión” que sustentan legalmente el oleoducto, firmados entre el consorcio liderado por BP y cada Estado de tránsito, se sitúan, como señala la literatura crítica sobre los contratos de inversión, por encima de la propia soberanía nacional. Tras los terremotos que devastaron el sureste de Turquía en 2023, fue la compañía y no el Estado la que declaró force majeure en la terminal de Ceyhan, priorizando la continuidad de las exportaciones sobre la ayuda local. Ese episodio ilustra la tesis de Karl Polanyide de que la economía globalizada tiende a desanclar la producción material de cualquier responsabilidad social, incluso en contextos de catástrofe.
El BTC, sin embargo, es solo la puerta de entrada a una cartografía mucho más amplia. Según Oil Change International, en su informe de 2024 sobre flujos energéticos hacia Israel, un 66 % del crudo proviene de empresas privadas. Seis gigantes :BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, Shell y TotalEnergies, concentran por sí solos más de un tercio de los suministros. Kazajistán aporta alrededor del 22 %, con el CPC Blend que atraviesa el puerto ruso de Novorossiysk. África occidental contribuye con un 37 %, procedente de Gabón, Nigeria y Congo. Y en un gesto revelador de la distancia entre discurso y práctica, Brasil exportó en 2025 unos 2,7 millones de barriles de crudo bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, crítico abierto de Tel Aviv. La lista se amplía con Chipre, Italia, Grecia y Albania, que han suministrado productos refinados, y con Rusia, que mantiene un flujo constante de gasóleo al vacío a las refinerías de Haifa. Como ha mostrado Timothy Mitchell en Carbon Democracy (2011), las democracias contemporáneas no se entienden sin mapear los circuitos energéticos que las sustentan. Israel tampoco: su inserción en el mercado global de petróleo desmiente cualquier idea de aislamiento.
La misma lógica se aplica al carbón, todavía responsable de un 12,7 % del suministro israelí en 2023 según la Agencia Internacional de la Energía. Colombia proporciona entre un 50 y un 60 % del total; Rusia y Sudáfrica completan buena parte del resto. La contradicción es palmaria: Sudáfrica demanda a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio, mientras sus exportaciones de carbón garantizan electricidad a Tel Aviv. Aquí se hace visible lo que David Harvey denomina la “acumulación por desposesión”: la reproducción de las estructuras de poder no depende solo de la fuerza militar, sino de la subordinación energética que mantiene abiertas las líneas de circulación del capital fósil.
El mundo árabe no queda al margen de esta red. Tras el 7 de octubre de 2023, Irán reclamó un embargo petrolero contra Israel. Arabia Saudí y sus socios en la OPEP lo rechazaron. El oleoducto Sumed, que transporta crudo saudí, emiratí, iraquí y egipcio, siguió operando. Más aún: Egipto firmó en 2025 un acuerdo histórico de 35.000 millones de dólares para importar gas del yacimiento Leviathan, gestionado por NewMed Energy, triplicando sus compras previas. Jordania aumentó también sus importaciones. En paralelo, Israel consolidó su posición como exportador: en 2024 produjo 11.330 millones de metros cúbicos de gas en Leviathan y 10.090 en Tamar, generando regalías estatales que superan los 700 millones de dólares anuales. Como señaló Reuters en agosto de 2025, Israel se perfila como “centro energético regional” y proveedor alternativo para Europa tras la invasión rusa de Ucrania. La paradoja es flagrante: Egipto y Jordania condenan la violencia en Gaza, mientras los contratos de gas aseguran la estabilidad de sus propias economías.
La retórica de los embargos es, en este contexto, una mascarada. Turquía proclamó en 2024 que bloquearía barcos vinculados a Israel. Sin embargo, investigaciones independientes, incluyendo filtraciones en canales de Telegram rusos, documentaron cómo petroleros griegos como el Seavigour o el Kimolos continuaban transportando crudo, desactivando sistemas de rastreo y efectuando transferencias en alta mar. La indignación performativa se convierte así en un mecanismo de legitimación simbólica: se salva la apariencia, pero la infraestructura material permanece intacta.
Todo lo anterior obliga a repensar la ocupación israelí no como un fenómeno exclusivamente militar, sino como un nodo dentro de una red energética global. Las categorías clásicas de “boicot” o “embargo” resultan insuficientes cuando el petróleo y el gas son tratados como mercancías despolitizadas. En términos de Hans Blumenberg, lo que aquí se despliega es una “metaforología de la neutralidad”: los oleoductos y petroleros aparecen como tubos y barcos, sin rostro ni culpabilidad, mientras sus efectos se traducen en la devastación de Gaza. Pero esa neutralidad es ficticia. Cada barril que llega a Haifa lleva consigo la firma de múltiples cómplices, empresas, Estados, bancos, que convierten la violencia en negocio.
El ensayo de Karl Löwith sobre la secularización recordaba que la historia moderna no es un destino, sino una construcción. La red energética que sostiene a Israel es también una construcción histórica, reversible en teoría pero consolidada por décadas de contratos y dependencias. Romperla exigiría un cambio radical: situar la energía en el terreno de la ética y no solo de la eficiencia. Mientras tanto, Gaza seguirá siendo arrasada con combustible extraído en el Caspio, procesado en terminales mediterráneas, comercializado en Londres y Nueva York, y legitimado por el silencio de quienes proclaman condena mientras firman acuerdos de suministro. El mapa de la complicidad está trazado. Lo que falta no son datos, abundan en informes de la IEA, Oil Change International o Reuters, sino el coraje político de reconocer que el flujo energético es también un flujo de responsabilidad.
Rferdia
Let`s be careful out there