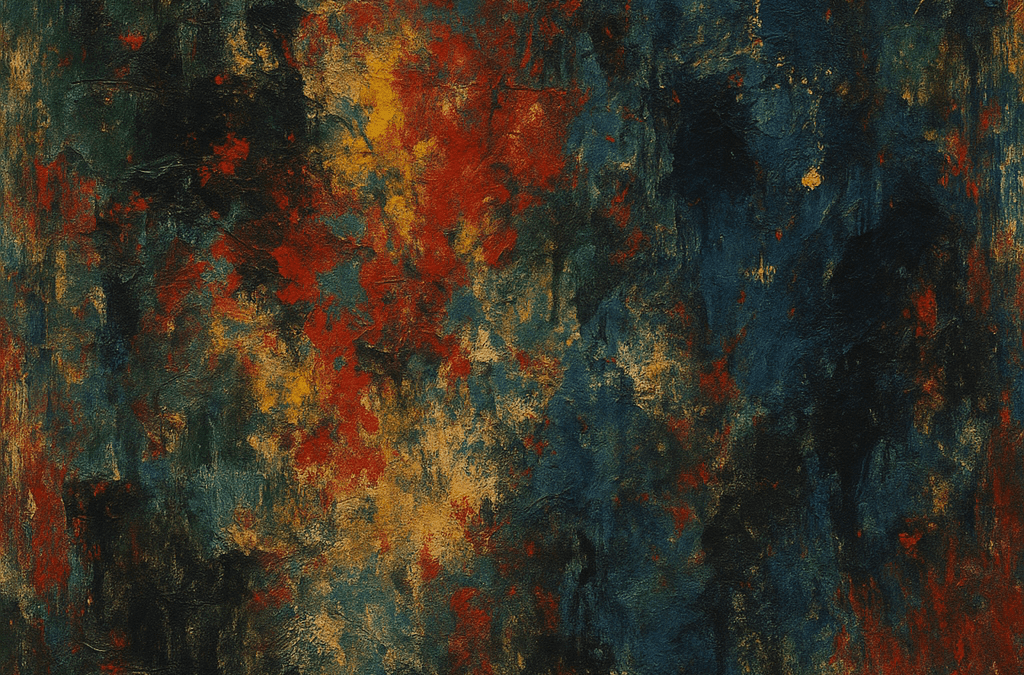“Una imagen nos mantuvo cautivos. Y no podíamos salir, porque estaba en nuestro lenguaje, y este parecía repetirnos inexorablemente.”
Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, §115
El Círculo de Viena constituye uno de los episodios más significativos de la filosofía del siglo XX. Nacido en la Viena de entreguerras, su propósito fue reconceptualizar el empirismo a la luz de los avances en las ciencias físicas y formales a la vez que desplegaba una crítica sistemática de la metafísica. Conviene advertir, sin embargo, que no existió una doctrina única ni homogénea: más bien se trató de un conjunto de proyectos en constante evolución, con alianzas móviles y tensiones internas que justifican hablar de las filosofías del Círculo de Viena.
El núcleo de su programa se articuló en torno a un criterio empirista de significatividad y a una concepción logicista de las matemáticas. El rechazo de los enunciados sintéticos a priori buscaba situar todo conocimiento en el terreno de lo empírico o de lo analítico.¹ Con ello, la filosofía de la ciencia se concebía como una metateoría de segundo orden: un análisis lógico-lingüístico de las ciencias de primer orden, cuyo cometido era esclarecer las convenciones y estructuras conceptuales que subyacen a las teorías científicas.²
La riqueza del grupo radica en la diversidad de sus integrantes. Rudolf Carnap encarnó la vertiente más lógica y reconstructiva, con su distinción entre enunciados analíticos y sintéticos y su proyecto de unidad de la ciencia.³ Otto Neurath y Philipp Frank representaron una orientación pragmática y falibilista, más atenta a la práctica efectiva de las ciencias que a la construcción de lenguajes ideales. Moritz Schlick, por su parte, mantuvo una versión depurada de la verdad como correspondencia, que lo llevó a distanciarse de las posturas más radicales del manifiesto de 1929.⁴ Estas diferencias dieron lugar a debates de gran alcance, como los relativos a las “oraciones protocolares”, la validez del verificacionismo, la significación de los términos teóricos o la legitimidad de las preguntas externas frente a las internas.
Los problemas técnicos tampoco fueron menores. El criterio de verificación fue objeto de críticas persistentes, tanto dentro como fuera del grupo, y el fisicalismo derivó a menudo en acusaciones de reduccionismo. La propuesta de Carnap de “ramseyficar” los términos teóricos para fijar su importancia empírica recibió la objeción de Newman, que ponía en duda la utilidad del modelo para el análisis metateórico. Estas tensiones no debilitan la importancia del Círculo, sino que muestran su carácter de laboratorio experimental en el que se ensayaban vías diversas para una filosofía científica.
La trayectoria histórica del grupo estuvo marcada por el contexto político. En un ambiente cada vez más hostil al racionalismo ilustrado, sus integrantes defendieron la primacía de la razón crítica frente al irracionalismo völkisch y al antisemitismo institucionalizado. El cierre de instituciones, el exilio forzoso de muchos de sus miembros y, finalmente, el asesinato de Schlick en 1936 precipitaron la disolución del Círculo. Con todo, la emigración a Estados Unidos permitió la prolongación de su influencia: Carnap, Feigl y Frank, junto con la Escuela de Berlín de Reichenbach y Hempel, marcaron el rumbo de la filosofía analítica de la ciencia en la posguerra y dejaron huella en pensadores como Quine, Putnam o Salmon.
La investigación reciente ha cuestionado la caricatura del “neopositivismo” como programa rígido o monolítico. Se ha puesto de relieve el antifundacionalismo de Neurath, con su célebre imagen de los marineros que reparan el barco sin llegar nunca a dique seco, y el concepto de a priori relativo en Carnap, hoy en paralelo con la noción kuhniana de paradigma. El Círculo aparece así como un proyecto bipartito: por un lado, la reconstrucción lógico-lingüística de las ciencias; por otro, la pragmática de su práctica. Esta combinación, incompleta en su tiempo, resulta fecunda para la filosofía contemporánea.
Las críticas tampoco han dejado de ser pertinentes. Los neokantianos señalaron la insuficiencia del verificacionismo, los wittgensteinianos defendieron la persistencia de una metafísica implícita e inefable, y Quine cuestionó la distinción analítico/sintética. Otros pensadores, como Reichenbach o Salmon, ofrecieron alternativas probabilísticas y causales. Aun así, muchas intuiciones del Círculo siguen vigentes, sobre todo cuando se integran en un horizonte pragmático que evita tanto el reduccionismo como la rigidez formal.
Ahora bien, si el espíritu del Círculo de Viena fue la conjunción de rigor lógico y compromiso ilustrado, resulta inevitable preguntarse cómo dialogaría con fenómenos actuales en los que el lenguaje político degenera en justificación de la violencia extrema. El reciente discurso de Benjamin Netanyahu en la ONU, con formulaciones que justifican el exterminio de un pueblo, permite aplicar la herencia vienesa en clave crítica. Desde la perspectiva epistemológica, se trata de pseudoproposiciones: no describen hechos verificables ni constituyen tautologías, sino fórmulas blindadas contra toda comprobación. En consecuencia, carecen de sentido en el sentido técnico del Círculo: son puro disfraz ideológico. Desde la perspectiva ético-política, evocan el mismo irracionalismo que los vieneses combatieron en los años treinta: un uso del lenguaje para deshumanizar y legitimar la barbarie.
El desenmascaramiento es doble. Primero, estas afirmaciones no pueden aspirar a la categoría de conocimiento; segundo, su eficacia radica no en su verdad, sino en su performatividad destructiva. El legado vienés, en este punto, nos recuerda que la filosofía no puede contentarse con la crítica semántica: debe también denunciar la función política de tales enunciados. En tiempos oscuros, la exigencia de racionalidad crítica que defendieron Carnap, Neurath y Frank sigue siendo un antídoto frente al uso genocida del lenguaje.
Hoy en día, el legado del Círculo de Viena se ha reactivado en clave revisionista. Proyectos como los de Michael Friedman, Richard Creath o Thomas Uebel han mostrado que, más que un programa agotado, se trató de un laboratorio conceptual capaz de nutrir debates actuales en filosofía de la ciencia, historia conceptual e ingeniería filosófica. Lejos de ser una reliquia, el Círculo de Viena sigue interpelando a la reflexión filosófica: su fuerza no radica en la ortodoxia, si es que alguna vez la tuvo, sino en la tensión productiva entre lógica y pragmática, entre reconstrucción formal y conciencia histórica. En esa tensión, aún hoy, reside buena parte de su actualidad.
Notas
- Rudolf Carnap, La construcción lógica del mundo (México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2002), 45-48.
- Friedrich Stadler, El Círculo de Viena. Empirismo lógico y unidad de la ciencia (Santiago de Chile: Universidad ARCIS, 2008), 112.
- Carnap, La construcción lógica del mundo, 89.
- Ludwig Wittgenstein y el Círculo de Viena, Ludwig Wittgenstein y el Círculo de Viena (Madrid: Tecnos, 1992), 133-136.
Bibliografía
Carnap, Rudolf. La construcción lógica del mundo. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2002.
Stadler, Friedrich. El Círculo de Viena. Empirismo lógico y unidad de la ciencia. Santiago de Chile: Universidad ARCIS, 2008.
Wittgenstein, Ludwig, y el Círculo de Viena. Ludwig Wittgenstein y el Círculo de Viena. Madrid: Tecnos, 1992.
Rferdia
Let`s be careful out there