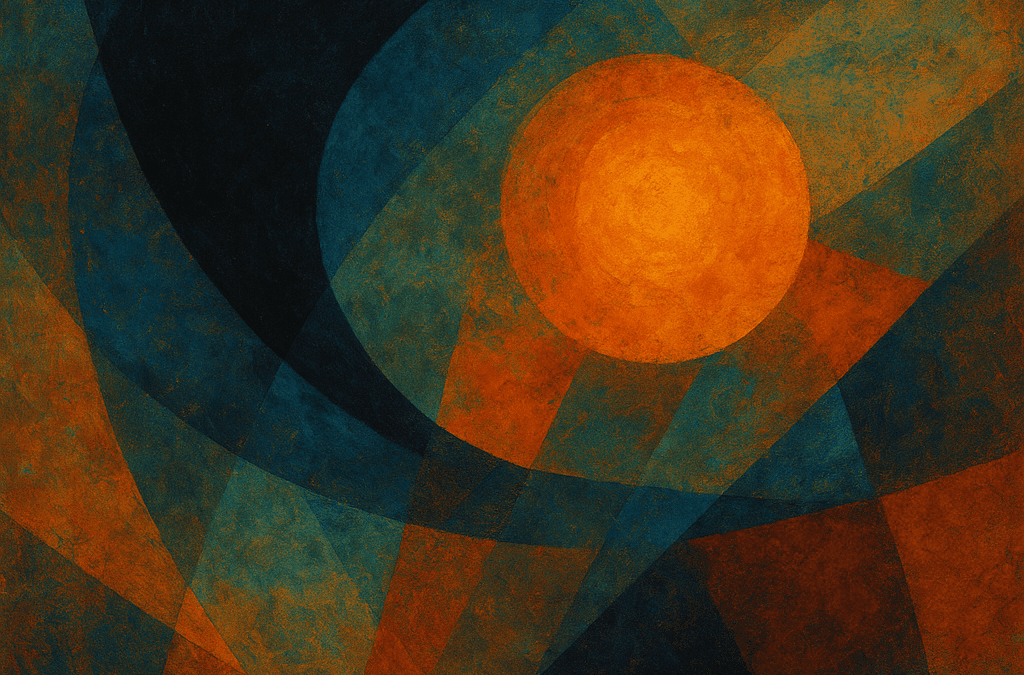La lengua como morada del ser
Pero las errancias ayudan, como el sueño,
(Hölderlin, Pan y vino
y la necesidad y la noche dan fuerza,
hasta que en la cuna de bronce hayan crecido héroes suficientes,
corazones de tal temple que puedan ser como los dioses.
Ellos llegan entonces con el trueno. Mientras tanto, a mí me parece a menudo
mejor dormir que estar así, sin camaradas,
aguardando, y qué hacer entretanto o qué decir,
no lo sé, ni por qué ser poeta en un tiempo muerto.
Pero ellos son, dices tú, como los santos sacerdotes del dios del vino,
que de tierra en tierra vagaban en la noche sagrada.
Cada comunidad humana, por modesta que fuese, ha encontrado en la voz cantada su primera forma de expresión. Antes de que los hombres se rigieran por leyes escritas o de que se interrogaran con afán filosófico sobre el ser de las cosas, ya había un canto que sostenía la vida compartida. Esa palabra no funcionaba como ornamento ni como distracción en horas de ocio sino como el modo mismo de hacer presente lo invisible. Quien imploraba protección a los dioses, quien relataba el origen de un linaje, lo hacía con versos. La poesía no observaba desde fuera: actuaba. Hacía presente aquello que invocaba.
No es casual que las lenguas indoeuropeas carecieran de un término único para designar al poeta. Lo llamaban cantor, narrador, guardián de la memoria, y cada denominación aludía a una función distinta. Era sacerdote que entonaba himnos, cronista que transmitía genealogías y artesano que trabajaba con la materia intangible del sonido. En su voz se depositaban las gestas heroicas, los relatos cosmogónicos y el murmullo de lo divino. A menudo se lo imaginaba arrebatado, fuera de sí, en una especie de locura sagrada. Aquella exaltación no se entendía como signo de demencia; era la prueba de que el hombre elegido había abierto un pasaje hacia lo que desborda la vida ordinaria.
En aquel mundo primero, poiesis significaba algo más que crear: era hacer comparecer lo que, sin la palabra, permanecería oculto. Un himno no se limitaba a recordar un dios ausente, lo hacía presentarse entre los hombres. Una genealogía no era el eco de un pasado remoto, sino la actualización viva de una memoria que sostenía a la comunidad. El canto era técnica pero no en el sentido frío de un mecanismo sino en el de un arte aprendido con paciencia, ajustado al ritmo de la respiración y al pulso de la memoria.
Por eso los antiguos imaginaron al poeta como herrero de canciones, como tejedor de palabras, como carpintero que talla en la madera invisible del lenguaje. Otros lo vieron como navegante, dueño de una barca cargada de himnos que remontaba corrientes secretas, o como auriga que conducía un carro de plegarias hacia las alturas. No faltó quien lo concibiera como arquero: sus palabras eran flechas lanzadas contra el corazón de los hombres, heridas que nadie podía extraer. Estas imágenes no son retóricas: revelan que el canto se entendía como un trabajo, una disciplina, un modo de transformar lo real mediante la forma.
La belleza, en aquellas religiones antiguas, no era capricho ni adorno. Se la reconocía como un modo de abrir paso a lo sagrado. Había una belleza clara, asociada a la plenitud de la vida y a la prosperidad, y otra sombría, inseparable de la tragedia. Ambas, con igual fuerza, hacían visible la proximidad de los dioses. El esplendor del día luminoso y el temblor de la catástrofe compartían un mismo rango: eran manifestaciones de lo divino.
Por ello, el poeta no gobernaba como rey ni comandaba como caudillo. Su autoridad procedía de otra fuente. Se lo concebía como guardián de la palabra primera, el copero de la arkhé. Era él quien servía la primera copa, la que inaugura el mundo, y la última, la que lo despide. No le correspondía administrar ejércitos ni dictar sentencias porque era el custodio del manantial del lenguaje, porque su función consistía en mantener abierto el vínculo entre los hombres y el origen. En esa tarea, más silenciosa que ostentosa, residía su poder.
Platón, en las páginas severas de su República, decidió que en la ciudad ideal no habría lugar para los poetas. Los acusaba de hablar de lo que ignoraban, de imitar sin conocimiento, de seducir con imágenes que podían desviar a los ciudadanos del camino recto. La condena fue rotunda: mejor expulsarlos antes que tolerar su influencia. En aquel gesto, que a primera vista parece una disputa académica, se escondía en realidad un cambio profundo. La palabra que hasta entonces había sido mediación con lo sagrado pasaba a ser sospechosa, mientras el logos se erigía en árbitro supremo de lo que debía aceptarse como verdadero.
La paradoja, sin embargo, no puede pasar inadvertida. Platón, tan severo en su juicio, no podía sostener su filosofía sin recurrir a mitos. La caverna, el carro del alma, la rueda de Ananké son relatos, no razonamientos. El filósofo que despreciaba la fábula la necesitaba para exponer sus ideas. Esa contradicción revela algo esencial: ni siquiera el logos más vigilante puede desprenderse del mito sin empobrecerse. Y así, mientras declaraba la guerra a los poetas, Platón seguía habitando la misma tierra que pretendía negar.
Con el paso de los siglos, la sospecha platónica se convirtió en método. La modernidad heredó aquella desconfianza y la aplicó con disciplina. Teólogos y filósofos emprendieron la tarea de limpiar los textos sagrados de toda huella mítica, convencidos de que bastaba con rescatar un núcleo moral que pudiera convivir con la ciencia de su tiempo. Así, lo que para una tradición había sido relato fundacional se reducía a lección edificante, compatible con la razón ilustrada.
Ese empeño, aunque pretendía claridad, terminaba por vaciar de espesor los relatos. Se les exigía lo que no podían dar: pruebas, documentos, datos verificables. El mito era tratado como si fuese una crónica arqueológica, cuando su fuerza no residía en la literalidad de un hecho, sino en el entramado de versiones que sostenían el mundo de una comunidad. La verdad del mito no era una, era plural. Y en esa pluralidad encontraba su poder. El afán moderno por reducirlo a una única enseñanza moral no hacía sino empobrecerlo, privando al lenguaje de la riqueza de sus resonancias.
La antropología de Lévi-Strauss ofrece una escena que ilumina lo que la teoría, por sí sola, apenas alcanza a mostrar. Entre los kuna de Panamá, en los partos difíciles, la partera llama a un chamán. Este no empuña instrumentos ni administra pócimas: entona un canto que se prolonga durante centenares de versos. A lo largo de esa travesía verbal, el cantor describe su viaje hacia las fuerzas que perturban el nacimiento, negocia con ellas, restituye el orden y abre paso a la vida.
El canto no explica la situación, la transforma. Da a la mujer un lenguaje para su dolor, acompasa su cuerpo al ritmo de la narración, reorienta lo fisiológico hacia lo mítico. No hay separación entre símbolo y experiencia: la palabra se vuelve eficaz en el mismo acto de ser pronunciada. La mujer no recibe un relato decorativo, sino una estructura en la que su sufrimiento encuentra lugar y sentido. Lo que parecía pura arbitrariedad se integra de nuevo en un cosmos. El mito, así, no se limita a contar: actúa, cura, produce realidad.
Europa tomó un rumbo distinto. Lo que en otros pueblos seguía siendo canto o invocación, aquí pasó a ser administrado por la filosofía. El pensamiento, celoso de su prestigio, se convirtió en guardián del lenguaje y lo sometió a un trabajo de clasificación y de sistema. Así, lo que había nacido como fuerza creadora se fue endureciendo en categorías y definiciones.
Heráclito, todavía cercano a los orígenes, hablaba con la resonancia de un aedo. Sus fragmentos son más canto que tratado. Pero con el tiempo, la palabra fue perdiendo su aliento convertida en herramienta de exposición, en engranaje de un aparato lógico. La consecuencia se hizo visible en la historia de Europa: un mundo cada vez más transparente para el ingeniero y cada vez más opaco para quienes buscaban signos. La razón organizaba, calculaba, medía, pero dejaba sin respuesta la necesidad de sentido que había sostenido a los pueblos desde el comienzo.
Hubo, sin embargo, quienes se atrevieron a devolver a la filosofía el pulso de la poesía. Nietzsche, con su estilo de martillazos y coros dionisíacos, volvió a escuchar en el pensamiento el eco de la tragedia. Sus páginas no discurren como razonamientos encadenados, sino que vibran como himnos que arden en la frontera entre el concepto y el canto.
Heidegger llevó esa intuición más lejos. Al afirmar que el lenguaje es la casa del ser, situó a la poesía en el lugar donde esa casa respira. El verso para él es fundador de algo no mero embellecimiento. Con Hölderlin en la mano, sostuvo que los poetas son quienes hacen permanecer. Y describió a la filosofía y a la poesía como dos cimas separadas, unidas no por el valle intermedio, sino por el salto que exige atravesar de una a otra. El pensador necesita escuchar al canto para no quedar atrapado en abstracciones; el poeta, a su vez, se abre a la pregunta filosófica para no perderse en la pura sonoridad. En ese ir y venir se renueva la antigua alianza entre logos y mythos, rota desde los tiempos de Platón.
Hölderlin habló de la noche del mundo, y con esa imagen no aludía a un malestar íntimo, sino a una estación de la historia en la que los dioses se habían retirado, dejando apenas huellas. En ese clima sombrío, la tarea del poeta se volvía más ardua y, al mismo tiempo, más necesaria. No podía prometer consuelos fáciles, tampoco inventar divinidades a la medida de la carencia. Lo que le correspondía era otra cosa: mantener encendida una lámpara, preparar una mesa, custodiar la lengua como si en cualquier momento pudiera regresar un huésped inesperado.
Esa disposición exigía coraje. El poeta vivía en la intemperie, expuesto a un precio que a menudo se pagaba con la salud o con la cordura. El destino de Hölderlin mismo lo ilustra: recluido en su torre durante décadas, convertido en figura casi fantasmal, seguía siendo la voz que recordaba a su pueblo que la belleza y el temblor pertenecen a la misma raíz. La locura, entonces, no era sólo ruina personal, sino señal del riesgo extremo que conlleva sostener abierto el vínculo entre lo humano y lo divino en un tiempo de abandono.
La modernidad situó al poeta frente a un paisaje muy distinto. Baudelaire contempló la decadencia de su tiempo entre fábricas, prostíbulos y bulevares iluminados con gas. En sus versos, el esplendor romántico se tornaba ocaso, belleza atravesada por la podredumbre de la ciudad. Rimbaud, con su fuga hacia lo absoluto, y Mallarmé, con su apuesta por la sugerencia, buscaron un lenguaje capaz de decir sin nombrar, convencidos de que el exceso de claridad destruye el misterio. Valéry, más cauto, llegó a declarar que sus poemas podían admitir cualquier sentido, como si la forma, por sí sola, fuese suficiente para sostener la verdad del poema.
Las vanguardias empujaron aún más ese experimento. El lenguaje se fragmentó, se desintegró, se convirtió en laboratorio. Hubo hallazgos decisivos pero también juegos estériles. La poesía, despojada de tradición y de forma, se arriesgaba a convertirse en ruido. Lo aprendido de aquella experiencia, sin embargo, no carece de valor: la forma no es lujo ni artificio, sino la condición de que la palabra pueda fundar algo; y la tradición, lejos de ser una carga, es el humus del que brota lo nuevo. Allí donde ambas faltan, el canto se desvanece en mero capricho.
Nadie puede regresar a la polis arcaica ni repetir palabra por palabra los mitos que acompañaron a los antepasados. Esa nostalgia es engañosa y, en cierto modo, paralizante. Lo que sí podemos, y quizá debamos, es devolver a la palabra su dignidad primera. Un poema no es un pasatiempo elegante ni una flor de salón; es un acto de presencia, una manera de hacer comparecer aquello que, sin el lenguaje, quedaría oculto. En él confluyen la memoria y el oficio, la tradición y la invención, el riesgo y la disciplina.
La filosofía, con su empeño en ordenar y preguntar, y la poesía, con su poder de convocar y fundar, permanecen como dos cimas que se miran desde lejos. No necesitan confundirse para reconocerse. Basta con aceptar que una y otra sostienen el vínculo que nos permite habitar el mundo sin reducirlo a cálculo. En esa vecindad, a veces tensa, otras cordial, se juega todavía la posibilidad de un lenguaje que no renuncie al sentido.
Y tal vez sea eso lo que nos corresponde en este tiempo de ruido y de fatiga: cuidar la palabra como se cuida el fuego en casa ajena, con la conciencia de que no es propiedad privada, sino bien común. Mantenerla limpia, atenta, capaz de recibir el peso de lo que importa. Allí donde una voz logra ese cuidado, la oscuridad se aclara un poco y la comunidad recupera, aunque sea por un instante, el rumor de su origen.
Rferdia
Let`s be careful out there