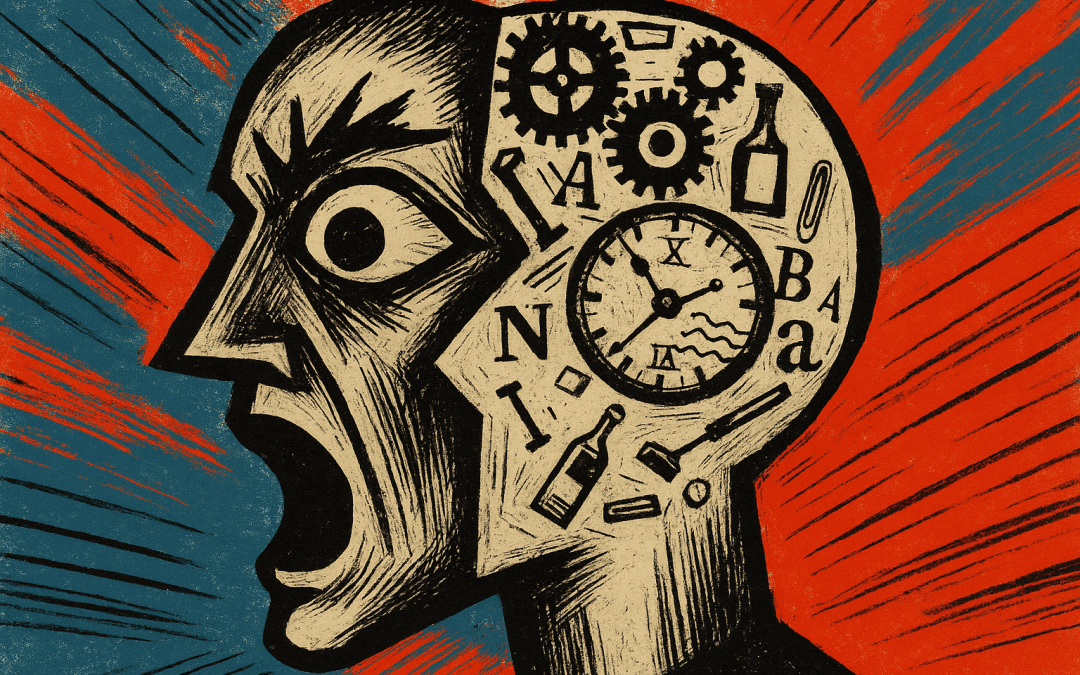La historia será “efectiva” en la medida en que introduzca lo discontinuo en nuestro mismo ser. Dividirá nuestros sentimientos; dramatizará nuestros instintos; multiplicará nuestro cuerpo y lo opondrá a sí mismo. No dejará nada sobre sí que tenga la estabilidad tranquilizante de la vida o de la naturaleza, ni se dejará llevar por ninguna obstinación muda hacia un fin milenario. Socavará aquello sobre lo que se la quiere hacer descansar, y se encarnizará contra su pretendida continuidad. El saber no ha sido hecho para comprender, ha sido hecho para hacer tajos.»
Michel Foucault
Hay. Antes de toda palabra, antes incluso del nombre, se impone ese brote sin autor. Hay mundo. Y el cuerpo, sorprendido por su propia presencia, queda en suspenso entre el aire que entra y la voz que todavía no nace. Ese instante inaugura el pensar. No proviene del cálculo, sino del pasmo. El asombro abre sin necesidad de argumentar
Abrir no es retirar un velo. Es permitir que lo habitual se despoje de su costumbre y recobre su primera vez. La taza que tiembla entre los dedos, el polvo que asciende en la penumbra, el rumor de una calle cualquiera. Todo lo dado reaparece como don. Nada ha cambiado en lo visto, ha cambiado la mirada. Y en ese cambio resuena lo originario: no un pasado remoto, sino lo que se da siempre como llegada. Lo originario llega. Llega como la luz del día al borde de la noche. Llega como el nacimiento a una biografía que aún no sabe nombrarse.
El asombro es temple y sostén. Cuando falta, el pensamiento se vuelve artificio: fórmulas repetidas, conceptos fatigados, brillo sin pulso. Con asombro, en cambio, la pregunta cobra el peso entero de la existencia. No interrogamos por ejercicio retórico, sino porque la vida se nos abre y exige palabra. Preguntar se convierte en la forma sobria de un agradecimiento.
Decir “ser” no añade nada al mundo, aunque lo vuelve legible. Y en esa legibilidad se revela que la novedad verdadera no irrumpe con estrépito: nace en la transparencia de un gesto mínimo. El mundo se deja ser. Al dejarlo, se eleva lo que no puede comprarse ni poseerse: el simple existir. Ese existir, tan desnudo, desborda el idioma. La boca queda abierta, los ojos suspendidos. El pensamiento acepta su modestia. Y comienza.
Comenzar, para el pensar, no significa avanzar como ciencia, que mide su fuerza en acumulaciones. La filosofía respira de otro modo. Su grandeza está en la fidelidad al inicio. No porque rehúya el camino, sino porque cada paso se alimenta del manantial. El río no progresa por negar su origen: progresa porque insiste el agua en brotar. Cuando el pensar olvida esa fuente, se estanca. Hace espejo y pierde corriente.
De ahí que la infancia no sea una edad, sino una disponibilidad. El asombro nos la devuelve. No nos infantiliza: nos recuerda que el saber vivo comienza reconociendo que nada nos pertenece y, aun así, todo nos es confiado. Cada ahora se recibe como único, irrepetible. El tiempo no pasa: nace. Nace con cada latido del mundo y nos nace, si lo dejamos, con él.
El poeta es quien guarda ese nacimiento, quien sostiene en su palabra la inminencia de lo que siempre comienza. Su voz no domestica lo extraño ni traduce antes de escuchar. El poeta sabe que el asombro no es embriaguez, sino disciplina: atención que limpia la mirada y restituye el temblor de lo común. Cuando el poeta habla desde ahí, la cotidianidad deja de ser repetición y se vuelve campo abierto. La pregunta de siempre, qué significa todo esto, cómo acontece, vuelve a resonar, no para cerrarse, sino para mantener despejado el claro.
Thaumázein. Los griegos nombraron con esa palabra el gesto de la boca que se abre. Nuestro riquísimo español lo repite a su modo: asombro, admiración, arrobamiento. Ninguno basta. Todos apuntan al exceso que el poeta porta consigo. No es lujo metafísico: es la medida exacta de la vida cuando se reconoce nacida. Y si alguna vez comenzó la filosofía, fue porque el poeta ya había custodiado el temblor de esa gratitud primera.
No se trata de vivir en un éxtasis perpetuo. Se trata de sostener una disponibilidad. Volver a comenzar cada vez. Guardar el estado de ánimo en que el mundo se ofrece como lo que es y no como objeto de uso. Esa custodia se ejercita en la escucha, en la paciencia de las palabras, en la respiración que acompasa la prisa. Cuando el pensar se extrae de ese fondo, no repica como metal vacío: resuena como mineral recién liberado.
Quizá el criterio para medir nuestra comprensión filosófica sea sencillo: estar a la altura del origen. No confundirlo con la nostalgia. No embalsamarlo en doctrina. Dejar que actúe, cada vez. No pedirle espectáculo. Admitir su eficacia sin alarde. Entonces la vida deja de girar como una cinta repetida y se vuelve camino verdadero. No un camino que promete llegar a otra meta distinta del andar, sino marcha en la que el nacer del tiempo y el nacer de la palabra coinciden.
Hay. Esa afirmación basta para que comience el trabajo del poeta y del pensador. Mirar con la boca cerrada y los ojos abiertos. Preguntar sin estridencia. Decir sin poseer. Regresar una y otra vez al origen, no para huir, sino para dejar que el tiempo nazca y que nazcamos con él.
Rferdia
Let`s be careful out there