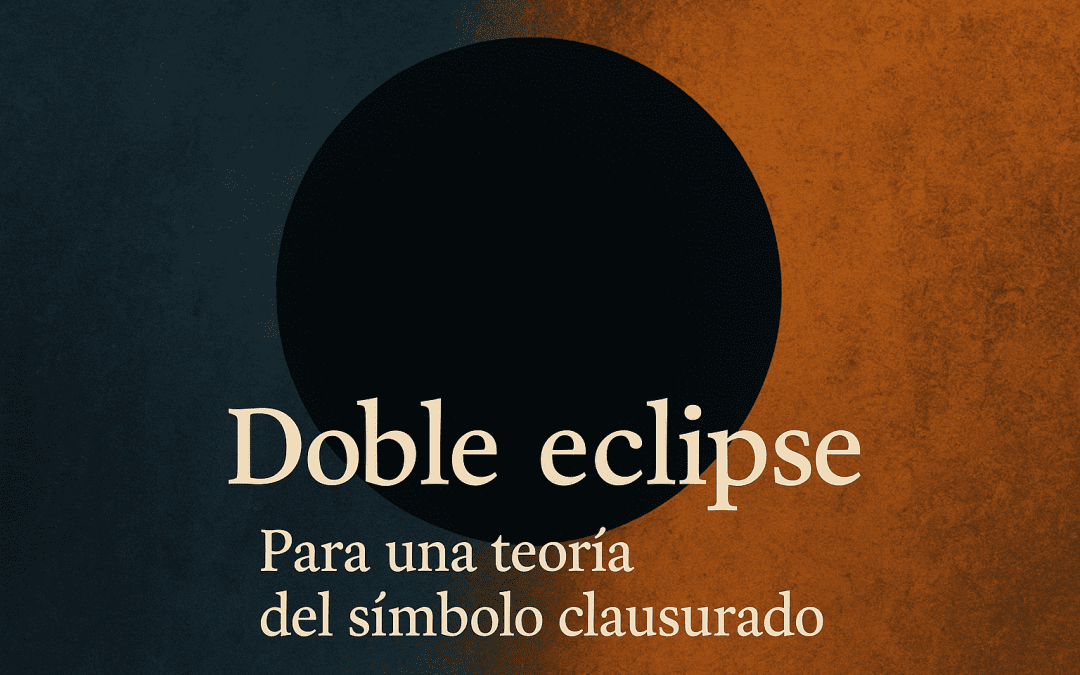Para una teoría del símbolo clausurado
“Quien controla el relato de los cuerpos caídos, controla la arquitectura del futuro.”
Atribuido a ninguna fuente oficial
I. Desde Maidan: interferencia simbólica y ruina del sujeto colectivo
Todo comienza con un disparo. O con muchos. Una plaza arde. Una multitud irrumpe. Aparecen francotiradores. No está claro quién dispara sobre quién. Los cuerpos caen, pero la verdad no se levanta con ellos. La masacre del Maidan, en Kiev, 2014, opera hoy como una gigantesca brecha abierta: no por la sangre, que también, sino por el uso que se hizo de ella. Las imágenes fueron absorbidas, redobladas, narradas desde múltiples frentes. Pero la voz simbólica de aquel acontecimiento fue cancelada antes de poder hablar.
¿Importa si fue un atentado de falsa bandera? Sí, pero no es esa la pregunta decisiva. Lo que importa es cómo un acto simbólico de revuelta fue transformado, casi inmediatamente, en dispositivo de clausura. En justificante. En pretexto. La hipótesis del atentado como desencadenante narrativo nos interesa no como tesis política, sino como síntoma estructural. En su forma más cruda, se trata del instante en que un símbolo colectivo, la revuelta, el pueblo, fue interferido hasta convertirse en relato táctico.
Lo simbólico, que debía abrir un umbral, fue utilizado para cerrarlo. Esa operación es el verdadero atentado. De ahí partimos: de un símbolo disuelto en representación operativa. Un sujeto colectivo desplazado por su propia imagen. Ese movimiento, desde su arranque a su clausura, inaugura lo que llamaremos aquí el primer eclipse.
II. Una imagen detenida: el símbolo como cuerpo ausente
Un símbolo no es simplemente un signo. Mientras que el signo remite a una relación funcional y establecida, una flecha que indica una dirección, una palabra que representa un objeto, el símbolo irrumpe con una densidad de sentido que no se deja reducir ni explicar del todo. En él habita una ambigüedad fecunda, una resonancia que desborda su función.
Por esta razón, el símbolo convoca un mundo. En las cosmogonías arcaicas, en los mitos fundacionales y en las formas poéticas del origen, el símbolo no era adorno ni ilustración sino estructura afectiva de la experiencia. Hablaba desde algo. Su sentido no era descifrable, y se transmitía en la forma del temblor, del eco, del rito compartido.
Sin embargo, este espesor simbólico se ha visto progresivamente sustituido. El proceso no ha sido inmediato ni lineal, pero sí decisivo pues lo que antes vibraba como enigma fue traducido, protocolizado, archivado. Así, el símbolo comenzó a clausurarse bajo una lógica que privilegia la transparencia, la utilidad y la definición.
III. Segundo eclipse: el lenguaje operativo
Este reemplazo no trajo consigo el silencio, sino la proliferación del lenguaje como sistema operativo. Se impuso una sintaxis que pretendía claridad, exactitud, eficiencia. La ambigüedad del símbolo fue descartada por improductiva; su poder de evocación, reemplazado por la necesidad de comunicar sin residuos.
En este nuevo régimen, el lenguaje no nombra lo real: lo sustituye. Lo vuelve interfaz, estructura de acceso, procedimiento. Las palabras ya no actúan como invocaciones, sino como comandos. Lo simbólico es reabsorbido como “contenido” y, al hacerlo, pierde su potencia de apertura.
Así, entre el símbolo clausurado y el lenguaje blindado, lo que queda es un mundo saturado de signos pero carente de aparición. Una superficie sin umbral, una arquitectura de lo dicho donde ya nada irrumpe. El mundo ha sido interrumpido no por falta de discurso, sino por su exceso.
IV. Una pérdida doble: símbolo y lenguaje
La condición contemporánea puede entenderse como una doble pérdida simbólica. Por un lado, la desaparición del símbolo como experiencia viva; por otro, la clausura del lenguaje en estructuras funcionales. Ambas operaciones, aunque distintas, convergen en un mismo efecto: el agotamiento de lo significativo.
| Dimensión | Forma de pérdida | Consecuencia |
|---|---|---|
| Símbolo | Pérdida de resonancia | Desconexión afectiva con el mundo |
| Lenguaje | Cierre operativo | Reducción de lo real a interfaz |
Desde esta perspectiva, lo que se pierde no es sólo una forma de representación, sino una forma de habitar. La experiencia simbólica y el lenguaje generativo son reemplazados por protocolos, automatismos y esquemas predictivos. Frente a ello, el pensamiento crítico no puede aspirar a restaurar lo perdido, sino a generar condiciones para su interferencia.
V. Intervención hermenéutica: entre lo clausurado y lo latente
Nuestra tarea no consiste en reactivar ingenuamente los símbolos del pasado ni en denunciar simplemente los excesos del presente. Más bien, se trata de intervenir en la zona liminal donde ambos procesos se cruzan: el símbolo que aún vibra como resto y el lenguaje que fracasa en su pretensión de totalidad.
Estas zonas de interferencia, en la escritura, en la imagen, en el gesto, no comunican de forma convencional. Actúan como fallas significantes, como espacios en los que algo insiste sin poder decirse del todo. Allí no hay mensaje, hay resonancia; no hay sentido, sino aparición.
VI. Hacia un modelo simbólico-conceptual
| Polo A (símbolo clausurado) | Polo B (lenguaje blindado) | Zona ZIA (interferencia) |
|---|---|---|
| Resto imaginal | Protocolo funcional | Falla significante |
| Aura en latencia | Código sin fuga | Emergencia poética |
| Arquetipo fantasma | Lenguaje operativo cerrado | Gesto resonante, no útil |
| Invocación imposible | Discurso unívoco | Signo excesivo |
Este modelo no busca resolver una tensión, sino sostenerla. Lo simbólico no debe ser restaurado, sino sostenido en su forma espectral. El lenguaje no debe ser rechazado, sino forzado a sus límites.
El murmullo que calló
Hubo un tiempo en que el mundo hablaba sin que el hombre supiera leerlo.
El temblor de una rama, el eco de una tormenta, la distribución de los astros: todo se tejía en un idioma anterior a la escritura, anterior incluso al pensamiento. Aquel que caminaba entonces por la tierra no imponía significado: lo recibía. No era aún sujeto. Era oyente.
Luego vino la sintaxis.
La modernidad, en su vértigo de exactitud, abolió los símbolos por considerarlos ambiguos. Derribó las columnas de los templos, no por impiedad, sino por lógica: porque ya no eran necesarias para sostener el relato. Lo que antes vibraba como enigma fue traducido, domesticado, archivado. Todo fue vuelto discurso. Todo fue vuelto ideología.
Y con ello, perdimos al mundo.
La ideología moderna no es un sistema de ideas: es un lenguaje que pretende ser el único. Lo simbólico estorba porque no se deja fijar. Lo imaginal incomoda porque no se deja dominar. Y así, al neutralizar el misterio, se neutralizó también la experiencia. Quedamos rodeados de nombres sin presencia, conceptos sin carne, lenguajes sin alma.
Hoy no es que no escuchemos al mundo.
Es que ya no le está permitido hablar.
El silencio del viejo mundo no es ausencia de sonido.
Es la saturación de palabras.
Doble eclipse II. Sobre la disolución simbólica del sujeto
I. El yo como símbolo interferido
Tras el primer eclipse ,ese momento en que un símbolo colectivo es despojado de su resonancia para ser utilizado como pretexto operativo, el siguiente umbral crítico se abre sobre el propio sujeto. Si en Maidan fue la figura del pueblo la que se clausuró simbólicamente en el instante mismo de su aparición, lo que ahora se disuelve es la figura del “yo” como soporte estable de experiencia, agencia y moralidad.
Durante siglos, la identidad personal ha sido el eje alrededor del cual giran nuestras instituciones éticas, jurídicas y narrativas. Se presume un “yo” con continuidad temporal, capaz de recordar, decidir y responder por sus actos. Este “yo” ha sido considerado autónomo, coherente, distinto de los otros, dueño de una interioridad intransferible.
Sin embargo, como ocurrió con la Plaza reducida a consigna, esta figura también ha comenzado a ser vaciada. No por ausencia, sino por sobreexposición. El yo ha sido cartografiado, cuantificado, biografiado, narrado, psicologizado, digitalizado. En ese exceso de representación, ha perdido densidad simbólica.
Como advierte Parfit: “We ought not to do to our future selves what it would be wrong to do to other people.” Si no somos numéricamente idénticos a nuestros estados futuros, ¿por qué insistimos en esa continuidad? ¿Por qué seguimos sosteniendo un símbolo ,el yo, que ya no puede operar como sujeto pleno?
II. Fracturas ejemplares
Esta disolución simbólica se hace visible en dilemas concretos:
– Un individuo que cometió un crimen décadas atrás, ¿sigue siendo el mismo si ha cambiado por completo?
– ¿Debe cumplirse una directiva médica escrita por alguien que ya no recuerda haberla formulado?
– ¿Qué derecho tengo a priorizar mis intereses futuros frente a los de otros, si ese “yo futuro” no está garantizado?
Cada uno de estos casos revela una grieta: el símbolo del yo ya no puede sostener los marcos morales heredados. El sujeto deja de ser agente y se convierte en resto, en función, en objeto interpretado por otros.
III. Ética residual: entre Derek Parfit y John Rawls
En este escenario, la ética de Derek Parfit ofrece una vía: no es la identidad lo que importa, sino la continuidad moral y psicológica. Por otro lado, la justicia de John Rawls prescinde del yo como figura: se construye detrás de un velo de ignorancia, sin saber qué lugar ocuparás.
Ambas propuestas apuntan hacia una ética post-identitaria. No se basan en el sujeto como símbolo pleno, sino en las relaciones, proyecciones y estructuras impersonales que pueden sostener alguna forma de justicia.
El símbolo ha caído, pero aún genera ondas. El «yo» ya no se sostiene, pero emite una vibración espectral que puede escucharse desde la ruina.
IV. Modelo operativo desde el eclipse del yo
| Símbolo del yo clausurado | Ética instrumental post-sujeto | Zona ZIA |
|---|---|---|
| Identidad narrativa colapsada | Continuidad funcional (Parfit) | Atención al resto afectivo |
| Interioridad vaciada | Justicia estructural (Rawls) | Significación espectral |
| Responsabilidad desplazada | Decisión sin sujeto | Ética de la resonancia simbólica |
V. Conclusión: sostener el pliegue
Si el símbolo del sujeto ha sido clausurado, la tarea no es restaurarlo, sino sostener su vibración. Allí donde ya no hay figura, puede haber gesto. Donde no queda relato, puede haber ritmo. La ética no se construye desde la identidad, sino desde la escucha de aquello que, aun disuelto, insiste en no callar.
Ese es el segundo eclipse. Y en su sombra, todavía puede escribirse.
Actas no oficiales de un presente operativo
ZIA · Zona Imaginal Autónoma
ramonacrobata · 2025
Let’s be careful out there