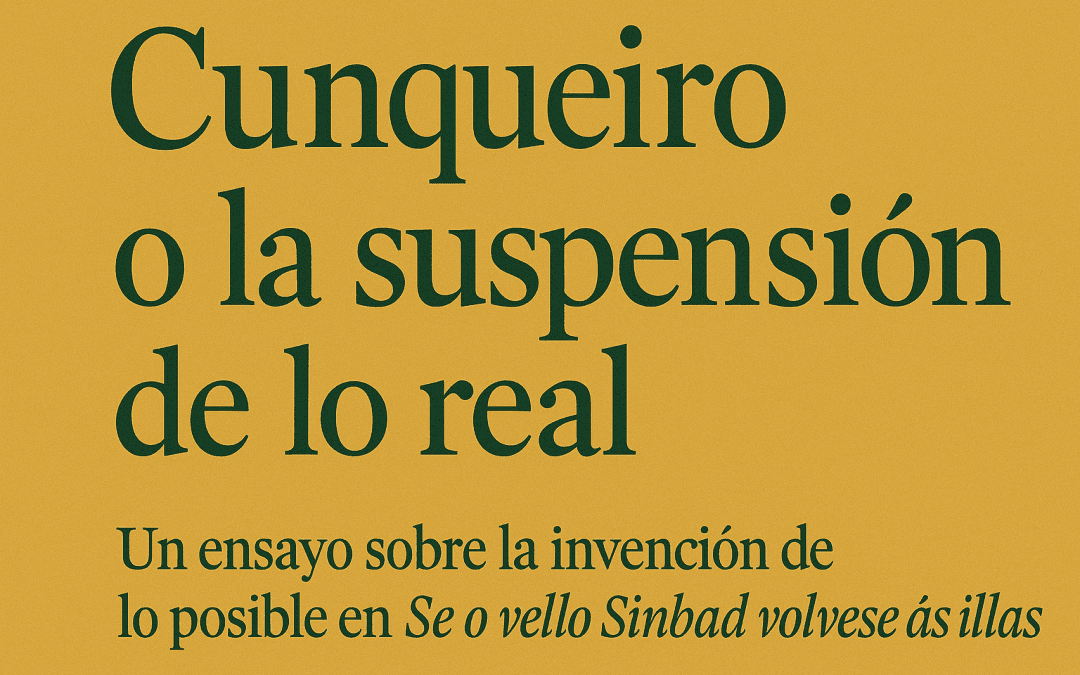A realidade está onde se fabula.
Nunca vin un dragón, pero tampouco vin Islandia.
Hai quen cree no que di o reloxo. Eu creo máis nas mareas.
O idioma é o primeiro feitizo
Álvaro Cunqueiro
I. A contracorriente del canon
La historia literaria suele escribirse a partir de los grandes consensos críticos que en su necesidad de orden y clasificación dejan siempre zonas en sombra. Uno de esos casos es el del llamado realismo mágico fijado como categoría estética y geográfica en torno al Boom latinoamericano. Sin embargo, antes de Macondo, ya existía Mondoñedo. Antes de la exuberancia tropical, ya respiraba la bruma atlántica. Y antes del milagro narrativo, estaba el conjuro verbal.
Se o vello Sinbad volvese ás illas, novela breve publicada por Álvaro Cunqueiro en 1961,no sé a ciencia cierta si anticipa el realismo mágico, lo que si sé es que lo encarna desde otra raíz. Su mundo no es realista ni fantástico, no se sitúa en la tradición alegórica ni en la fábula moralizante. Es, simplemente un mundo narrado con la naturalidad de lo imposible, sostenido por una lengua que más que describir, inventa.
II. Deriva en lugar de argumento
Cunqueiro no plantea una historia, entra de lleno en una deriva. Sinbad, ya viejo, regresa a las islas que recorrió en su juventud, pero ese regreso no implica resolución ni descubrimiento. Cada episodio se abre y se cierra como una ola que rompe sin destino. El relato no progresa, parece quedar flotando en la imaginación de quien lo lee
La estructura de la novela es deliberadamente estática. No hay clímax, no hay giros. Cada escena se basta a sí misma, como si el verdadero centro narrativo no fuera lo que sucede, sino el modo en que se dice. En lugar de la tensión narrativa, Cunqueiro propone una suspensión encantada: el lector no avanza, permanece fijo.
III. La voz que murmura el mundo
El narrador ni explica ni organiza. Deja que las frases respiren, que se acomoden como cuerpos cansados en la cubierta de un barco. No hay énfasis, ni moraleja, ni voluntad de convencer. La voz que guía el relato no interpela, acompaña. Habla con la serenidad de quien sabe que la verdad no se impone, se murmura.
Cunqueiro no pretende que el lector crea en lo que cuenta. Tampoco se esfuerza en marcar la frontera entre lo real y lo imaginado. Simplemente cuenta, y al hacerlo, construye un mundo donde ambas dimensiones conviven sin conflicto. La verosimilitud, en este contexto, no es una categoría estética: es una cortesía inútil.
IV. El galego como sustancia
La elección del galego no es un gesto periférico ni decorativo: es constitutiva. El galego de Cunqueiro no es un instrumento, es un clima. Su sintaxis, su cadencia, su léxico son inseparables de la atmósfera fabuladora que envuelve la novela. No se trata de representar Galicia, sino de desplegar una lengua que ya lleva en sí misma el germen de lo narrativo, lo legendario, lo posible.
Un fragmento basta para percibirlo:
«As illas eran coma vagos recordos que volveran, con brétemas, e se detiveran arredor do barco para seren soñadas de novo.”
La musicalidad de esta frase, su delicadeza semántica, su equilibrio entre imagen y ritmo, resultan irreproducibles fuera de su lengua original. Traducirla es perder la bruma, la deriva, la magia menor de su gesto. No porque el sentido se extravíe, sino porque se apaga el encantamiento.
V. Un pasaje, una poética
El núcleo de esta estética puede condensarse en uno de los pasajes iniciales de la obra:
“Botou as cascas de laranxa ao mar. Goteáballe o zugo polas mestas barbas. Berroulle ao rapaz que estaba facendo estrobos na gamela. —¡Sari! ¡Olla para esas cascas que tirei á auga! ¿Ves o amarelas que son? Pois así son clarexando á alba as illas das Cotovías. Somentes falta a do medio, que ten unha montaña verde. —¡Non hai tales illas, Sinbad! Dixo Adalí que ao sul non había nada. —¡Hai, hai! ¡Están as illas das Cotovías coma estas laranxas!”
El gesto es mínimo: lanzar unas cáscaras al mar. Pero en el lenguaje de Cunqueiro, ese gesto trivial se convierte en acto fundacional. Las cáscaras no ilustran, no simbolizan: convocan. La imaginación no eleva lo real, lo sustituye. Y lo hace sin esfuerzo, sin necesidad de retórica. Basta mirar.
El interlocutor escéptico (Sari) funciona como contrapunto, pero no desactiva el hechizo. La narración no se construye sobre el conflicto, sino sobre la coexistencia: entre la duda y la creencia, entre la materia y la visión, entre lo que se dice y lo que se insinúa. Así funciona la verdad en este universo; verdad, que como en toda buena literatura no necesita demostrarse
VI. Contra la revelación, la suspensión
A diferencia del realismo mágico latinoamericano, que trabaja con la irrupción de lo maravilloso como forma de revelación (histórica, política, espiritual), Cunqueiro propone otra vía: la de la suspensión. Nada se revela. Nada se resuelve. Nada se interpreta.
Su mundo narrativo no necesita doble fondo. La fábula no encubre, no traslada, no denuncia. La fábula simplemente existe. Como una piedra en un bolsillo, como una botella a la deriva. Su fuerza está en su forma, en la insistencia leve de su rumor.
VII. Una poética sin centro ni herencia
Cunqueiro no funda una tradición, ni prolonga otra. Escribe desde un margen que no reclama centralidad. No se ubica antes ni después del Boom: escribe fuera de él. Su literatura no quiere ser redescubierta, ni canonizada. Es una habitación con la puerta entreabierta.
Su fidelidad no es histórica, ni programática: es verbal. Cunqueiro cree en la palabra como principio de mundo. Lo que puede decirse con música, merece ser dicho. Lo que puede ser dicho con naturalidad, puede ser imaginado como real.
En las islas no hay milagros. Hay viento, hay cáscaras flotando, hay voces que no necesitan ser oídas para seguir diciendo. Y hay una lengua que no traduce el mundo, sino que lo inventa mientras se pronuncia.
Tal vez eso, y no otra cosa, sea lo más parecido a una verdad literaria.
ZIA · Zona Imaginal Autónoma
ramonacrobata · 2025
Let’s be careful out there