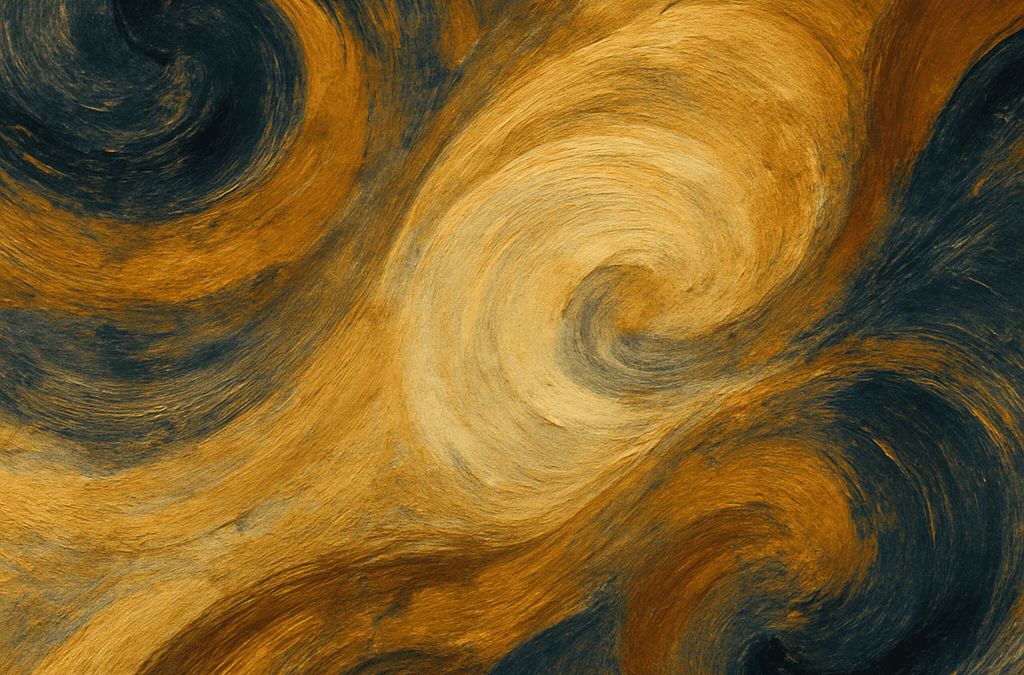El utilitarismo no ha fracasado por exceso de cálculo, sino por defecto de mirada. Con su aire de sensatez ilustrada y su pretensión de medirlo todo según la balanza del mayor bien posible, ha terminado por convertirse en la coartada preferida de los poderes que no necesitan justificar el fin, sino optimizar el medio. Este ensayo, sin levantar la voz, pero sin bajar la guardia, analiza esa lógica como quien sopesa un artefacto heredado: útil, sí, pero también peligroso, si se olvida que fue construido por manos humanas y no por las leyes del universo. Frente a la moral como gestión, se alza aquí la sospecha —tan vieja como Sócrates— de que vivir bien no equivale a calcular bien.
🎧 Parergon auditivo
La frase nunca se impone, pero tampoco se diluye: como el eidos, no se escucha, se intuye en el claroscuro de cada suspensión.
No es raro que una teoría moral, cuanto más simple su premisa, más complejas y a veces atroces sus consecuencias. El utilitarismo, en su formulación más escueta, maximizar la felicidad del mayor número, ha seducido a generaciones de filósofos, economistas, administradores de almas y diseñadores de algoritmos. Su promesa de una moralidad eficiente, cuantificable, optimizable, ha servido tanto a los reformistas del siglo XIX como a los tecnócratas del XXI. Sin embargo, bajo esa capa de racionalidad geométrica, se desliza una inquietud: ¿puede el sufrimiento de uno ser legitimado por el bienestar de muchos? ¿No convierte eso al individuo en mero instrumento, en cifra intercambiable dentro de una suma?
La historia del utilitarismo es la historia de un proyecto moral ilustrado que quiso emanciparse de toda metafísica. Jeremy Bentham, su fundador, hablaba sin ironía de una «aritmética del placer y del dolor», un método para estimar con precisión las “unidades de placer” y las “unidades de dolor” que generan nuestras acciones. A su juicio, el deber moral era una cuestión de aritmética: elegir siempre aquello que produjera la mayor suma neta de placer. John Stuart Mill, heredero y reformador de la doctrina, intentó refinar el criterio: no todos los placeres son iguales, decía, y hay que preferir los placeres “superiores” (los del pensamiento, la sensibilidad, el arte) sobre los “inferiores” (los del cuerpo, el estómago, la comodidad). Así, introducía una jerarquía cualitativa en el corazón del cálculo. Pero la lógica de fondo seguía siendo la misma: evaluar, sumar, comparar.
Esta pretensión de convertir la moral en álgebra, de reducir la vida humana a una tabla de Excel ética, resulta, a primera vista, seductora. Promete claridad donde hay ambigüedad, decisión donde reina la duda, responsabilidad donde suele imperar la costumbre. Pero esa misma claridad es lo que la vuelve peligrosa. Como ya observó Bernard Williams, uno de sus críticos más lúcidos, el utilitarismo tiende a borrar la diferencia entre hacer y dejar hacer, entre actuar y permitir. Si dejar morir a alguien produce más felicidad neta que salvarle, ¿no sería incluso moralmente obligatorio dejarle morir? La lógica utilitarista, llevada a sus últimas consecuencias, puede justificar el asesinato, la mentira, la represión, siempre que los “resultados” sean favorables para la mayoría.
Aquí se cuela, sibilina, una forma de violencia justificada por estadísticas. Se reemplaza la conciencia por el cálculo, la responsabilidad por la previsión. No es necesario haber leído a Kant para intuir que hay algo deshumanizador en este desplazamiento. Pero Kant lo expresó con contundencia: el ser humano nunca debe ser tratado como medio, sino como fin en sí mismo. El utilitarismo, en cambio, sí lo hace porque transforma a cada persona en una variable de optimización.
Se dirá que estos son abusos, no la esencia de la doctrina. Pero ¿no es en los abusos donde se revela con más claridad la estructura de una teoría? El utilitarismo clásico no incorpora salvaguardas contra la instrumentalización del individuo; simplemente, la consiente si el resultado global es “positivo”. ¿Y quién decide qué cuenta como positivo? ¿Y cómo se mide? ¿Quiénes son los contadores?
Hay otro problema, más sutil aún: la idea misma de felicidad. ¿Qué significa exactamente “maximizar el bienestar”? ¿Quién define ese bienestar? ¿Es comparable el placer de escuchar la quinta sinfonía de Mahler con el de tomar una cerveza? ¿Puede agregarse el sufrimiento de una madre que pierde a su hijo al placer de ochenta mil espectadores viendo ganar a su equipo de fútbol? La cuantificación de la experiencia humana, con toda su densidad y contradicción, roza lo grotesco. Como si se pudiera pesar el alma en gramos.
Tampoco es menor el asunto del tiempo. El utilitarismo suele operar con una lógica a corto plazo: lo que produce más placer hoy, aquí, ahora. Pero ¿y los efectos a largo plazo? ¿No hay decisiones que causan dolor inmediato pero resultan esenciales para un bien futuro más profundo? El utilitarismo no tiene herramientas para captar esas líneas de fuerza históricas, esas inversiones éticas a fondo perdido que sólo el tiempo valida. Una educación exigente, una renuncia personal, una resistencia política, no generan placer inmediato. ¿Deben por ello considerarse inmorales?
Por supuesto, el utilitarismo ha evolucionado. En el siglo XX, filósofos como R.M. Hare o Peter Singer introdujeron variantes más matizadas. Singer, en particular, ha defendido un utilitarismo práctico que ha servido para denunciar el especismo y ampliar el círculo moral a los animales no humanos. Pero incluso aquí, su insistencia en el cálculo, en contar vidas, sufrimientos, placeres, lo lleva a proponer escenarios inquietantes: la vida de un cerdo puede “valer más” que la de un humano con discapacidad severa, si su “capacidad de sufrir” es mayor. Esta lógica, aunque provocadora, no deja de ser peligrosa. Abre la puerta a decisiones frías, eugenésicas, disfrazadas de compasión.
No se trata de demonizar al utilitarismo. Sus aportes son reales: ha ayudado a diseñar políticas públicas más eficaces, ha promovido una ética secular basada en la razón, ha fomentado la reflexión crítica sobre nuestros hábitos morales. Pero como brújula absoluta, como guía única de nuestras acciones, es insuficiente. La vida humana, esa mezcla indomesticable de razones, afectos, vínculos, pérdidas, promesas, no cabe en una tabla de costos y beneficios. Hay actos que, aunque causen más dolor que placer, están cargados de sentido. Hay decisiones que, aunque impopulares, honran una verdad. Hay límites que no deben cruzarse, aunque hacerlo beneficie a muchos.
Rafael Sánchez Ferlosio hablaba del “imperio de lo útil” como una de las formas más insidiosas de barbarie. Porque la utilidad, elevada a principio supremo, acaba por devorar aquello que no puede justificar su existencia: el arte, la dignidad, la espera, la fe, el amor no rentable. El utilitarismo, en su versión más cruda, encarna este imperio. Y como todo imperio, requiere una resistencia.
Esa resistencia puede tomar muchas formas: una negativa, un gesto mínimo, una renuncia a calcular. No por moralismo, sino por fidelidad a lo incalculable. A lo que, como la poesía o la muerte, no puede reducirse a una métrica de placer. A lo que escapa. A lo que queda. Y en medio de esa intemperie se alza Bartleby, con su murmullo obstinado, «preferiría no hacerlo», no como extravagancia sino como signo. Signo de lo inútil que perdura, de lo que no se deja trocar en beneficio ni domesticar en rendimiento. Allí donde todo se ordena en la balanza de lo provechoso, él permanece como la sombra de una verdad más honda: que la dignidad humana, cuando rehúsa el cálculo, puede hacerse inexpugnable. Así, su pasividad resplandece como una grieta de luz en el muro del utilitarismo, recordándonos que todavía hay un resto que no se rinde, un lugar mínimo donde lo inútil sostiene en silencio la posibilidad de otra vida.
Jeremy Bentham (1748–1832)
Bentham, Jeremy. Introducción a los principios de la moral y la legislación. Trad. José Luis Tasset. Madrid: Alianza Editorial, 2019.
Bentham, Jeremy. Deontología o ciencia de la moral. Trad. Félix Blanco. Madrid: Tecnos, 2011.
John Stuart Mill (1806–1873)
Mill, John Stuart. El utilitarismo. Trad. Esperanza Guisán. Madrid: Alianza Editorial, 2016.
Mill, John Stuart. Sobre la libertad. Trad. Antonio Lastra. Madrid: Alianza Editorial, 2014.
Bentham, Jeremy, y John Stuart Mill. El utilitarismo y otros ensayos. Trad. Joaquín Abellán. Barcelona: Península, 2002.
Henry Sidgwick (1838–1900)
Sidgwick, Henry. Los métodos de la ética. Selección y trad. José Luis Tasset. Madrid: Tecnos, 2014.
Utilitarismo contemporáneo
Hare, R. M. Ensayos sobre la ética. Madrid: Tecnos, 1996.
Sen, Amartya. La idea de la justicia. Trad. Hernando Valencia Villa. Madrid: Taurus, 2010.
Singer, Peter. Ética práctica. Trad. Rosa María Bosch. Barcelona: Ariel, 2015.
Estudios introductorios en español
Guisán, Esperanza. El utilitarismo: una teoría ética para nuestro tiempo. Madrid: Tecnos, 1992.
Tasset, José Luis. El utilitarismo clásico: Bentham, Mill y Sidgwick. Madrid: Tecnos, 2000.
Melville, Herman. Bartleby, el escribiente. Ed. de José Antonio Gurpegui. Madrid: Cátedra, 2011.
Melville, Herman. Bartleby, el escribiente. Trad. Andrés Barba. Barcelona: Sexto Piso, 2016.
Rferdia
Let`s be careful out there