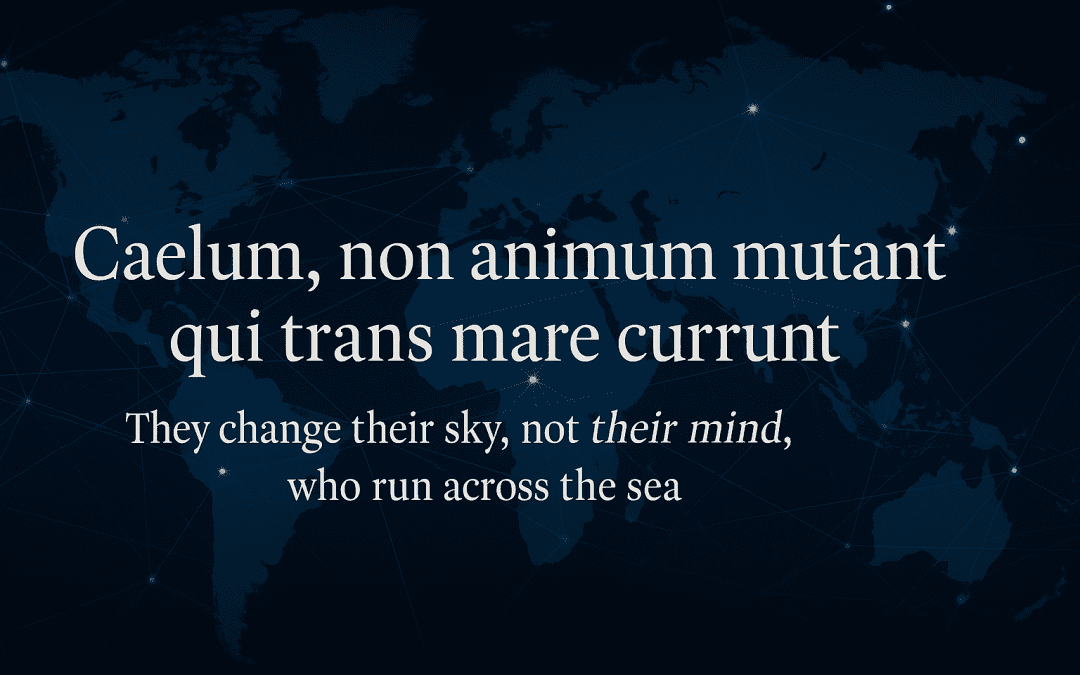(Horacio, Epístolas I, 11, 27)
“Cambian de cielo, no de ánimo, quienes corren a través del mar.”
La narrativa de la “guerra” contra los carteles mexicanos, relanzada con vigor durante la administración de Donald Trump, se ha presentado ante la opinión pública como una cruzada heroica en defensa de la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, lo que se anuncia como combate frontal contra el crimen organizado resulta, al observarlo con atención, un teatro geopolítico de alto riesgo en el que la violencia material se entrelaza con la violencia simbólica de los discursos. Más que un conflicto militar o policial, lo que aparece es una zona de colapso referencial, un espacio en el que la inteligencia se disuelve como conocimiento operativo y se recompone como narrativa legitimadora. La violencia ya no se mide por su eficacia sino por la capacidad de inscribirse en la pantalla, de circular como estadística y de producir la ilusión de control.
Este ensayo examina ese proceso desde una perspectiva filosófica y crítica. Atiende a las dinámicas empíricas, operativos fallidos, disputas interinstitucionales, acuerdos geopolíticos, y las conecta con una dimensión hermenéutica más profunda: la manera en que el discurso del poder fabrica enemigos, administra simulacros y perpetúa ciclos de violencia que recaen, paradójicamente, sobre los sectores más vulnerables.
1. La inteligencia como simulacro
La inteligencia debería ser, en su concepción ideal, un sistema integrado capaz de articular fuentes heterogéneas. Informantes humanos, interceptaciones electrónicas, imágenes satelitales, análisis químicos de precursores y cooperación internacional tendrían que confluir en una síntesis rigurosa destinada a elaborar cronologías, anticipar movimientos y sostener un saber operativo.
La práctica demuestra lo contrario. Lo que se despliega es un dispositivo fragmentado, erosionado por duplicidades y rivalidades internas. El Pentágono insiste en soluciones militares visibles, como despliegues de marines o presión directa sobre gobiernos latinoamericanos. La CIA, en cambio, apuesta por la opacidad de la infiltración, la negociación clandestina y las operaciones encubiertas. Estas lógicas no se complementan sino que se neutralizan. La pugna entre agencias deja de ser un error colateral y se convierte en el estado permanente de la seguridad.
En esa fisura prosperan los carteles. Allí donde el Estado se muestra dividido, el crimen organizado encuentra márgenes de acción. El primer nivel de simulacro aparece en esta paradoja: el Estado se presenta como maquinaria coherente, pero funciona como un teatro de rivalidades. La inteligencia no unifica, fragmenta. El poder no ordena, compite consigo mismo. Los carteles sobreviven no a pesar del poder, sino gracias a la incapacidad del poder de superar su propia economía libidinal, esa pulsión de control que se multiplica en agencias rivales, presupuestos en disputa y egos burocráticos.¹
2. El efecto boomerang de las victorias
Cada medida espectacular, declarar terroristas a los carteles, imponer aranceles a insumos chinos, cerrar exenciones de importación como la de minimis, produce menos resultados que desplazamientos.²
Lo que se observa es un efecto boomerang. Al cerrarse un corredor, otro se abre. Las rutas migran hacia Europa, África o el Caribe. La economía informal en México se expande, ofreciendo nuevos reclutas a los grupos criminales. El fentanilo multiplica sus corredores logísticos y refuerza la dependencia del mercado estadounidense.
Así, lo que se presenta como victoria táctica se transforma en derrota estratégica. El sistema no se clausura, se redistribuye. La violencia no se extingue, se reconfigura. Y en esa redistribución, el discurso político insiste en proclamarse vencedor.
Aquí el simulacro funciona como inversión. Cuanto más se habla de victoria, más evidente se hace la continuidad del problema. La verdad no reside en el desmantelamiento de los carteles, sino en su resistencia. La mentira no es un accidente, es una necesidad: el poder necesita presentarse como vencedor aunque los hechos lo desmientan.
3. La soberanía como límite de sentido
El rechazo de Claudia Sheinbaum a cualquier intervención militar extranjera revela algo más profundo que una defensa jurídica de la soberanía. Expresa la afirmación de que la política solo conserva sentido si preserva su propio límite.
Eugenio Trías definía el límite como lugar de sentido, ese punto en el que lo visible y lo invisible se separan y se conectan al mismo tiempo.³ La soberanía cumple esa función para los Estados. Allí donde se desdibuja, lo político pierde consistencia. Al negarse a aceptar tropas extranjeras en territorio mexicano, el gobierno no defiende únicamente un principio diplomático, preserva el marco mínimo que impide que la seguridad se convierta en externalización perpetua de la decisión.
La paradoja vuelve a hacerse visible. En nombre de la seguridad, Washington erosiona el único principio que puede garantizar un orden estable. Lo que se gana en retórica de fuerza se pierde en capacidad real de cooperación.
4. Geopolítica de los trueques
El narcotráfico se convierte, en este nivel, en un vector semiótico de la economía mundial del poder. Los acuerdos tácitos con Rusia sobre rutas caribeñas y circuitos financieros ilícitos, los intercambios con China e India en torno a precursores, las maniobras mediáticas que desplazan la atención hacia Venezuela, forman parte de una estrategia de trueques en la que la “guerra contra las drogas” funciona como ficha en tableros más amplios de sanciones, energía y seguridad global.⁴
La droga no es solo mercancía ilícita. Opera como signo. Funciona como excusa diplomática, como vector de presión económica, como pieza negociadora en conflictos mayores. El fentanilo, en particular, condensa la metáfora: sustancia letal y al mismo tiempo imagen de la adicción sistémica del poder. El sistema necesita de la droga no solo como amenaza externa, sino como soporte interno de su propia narrativa.
5. Violencia simbólica y poblaciones sacrificiales
La dimensión pragmática del discurso revela otra verdad. La violencia simbólica recae siempre sobre los más vulnerables. Emigrantes detenidos bajo sospecha, comunidades rurales estigmatizadas, barrios precarizados convertidos en cantera de reclutas.
Cada operativo espectacular, cada purga en la Dirección Nacional de Inteligencia, cada renuncia filtrada a los medios, no es tanto acción efectiva como escena sacrificial. Se necesita un costo humano para que la narrativa de victoria adquiera verosimilitud. La “guerra” se alimenta de cuerpos expuestos, de comunidades señaladas, de vidas prescindibles.⁵
El verdadero problema no es el cartel en abstracto, sino la maquinaria discursiva que convierte a poblaciones enteras en materia sacrificial de un espectáculo político. Lo que se perpetúa no es solo la violencia criminal, sino la violencia simbólica que la acompaña.
6. La economía libidinal del poder
Jean-François Lyotard habló de la “economía libidinal” como la forma en que el poder administra flujos de deseo, excitación y goce.⁶ La guerra contra el narcotráfico puede entenderse bajo esa clave. Se convierte en un dispositivo libidinal que necesita al enemigo, lo produce, lo recrea y lo reintroduce en el circuito para sostener su propia legitimidad.
Cada cartel destruido debe ser reemplazado por otro. Cada victoria genera un nuevo frente. Cada detención anuncia la próxima amenaza. La guerra se vuelve infinita no porque los carteles sean indestructibles, antes bien porque el poder necesita reciclarlos para justificar su espectáculo.
7. La zona de colapso referencial
El narcotráfico ya no remite únicamente a drogas o precursores. Remite a narrativas de seguridad, a políticas de soberanía, a negociaciones geopolíticas. Los signos flotan desprendidos de sus referentes. Palabras como “cartel”, “terrorismo” o “fentanilo” funcionan menos como designaciones que como etiquetas intercambiables en un juego de legitimación.
El poder ya no administra sustancias, administra signos. Y en esa administración lo que se perpetúa no es la solución sino la circulación infinita del problema convertido en simulacro.
8. Conclusión: el negativo interno del orden
La lección final es inquietante. Los carteles no son exteriores al orden político. Son su negativo interno. No representan la anomalía que desestabiliza al sistema, sino la sombra constitutiva que el sistema necesita para proyectarse como luz.
La “guerra” contra los carteles es la metáfora más clara de un poder que ya no puede afirmarse sino en relación con su propio enemigo interno. El simulacro de control no se opone al fracaso operativo, lo necesita. La victoria proclamada no contradice la resiliencia criminal, la presupone.
El narcotráfico se convierte en el espejo oscuro de un Estado que ha renunciado a la política como espacio de construcción de sentido y se ha entregado a la economía libidinal de su propio espectáculo. La verdadera violencia no se encuentra en los flujos de droga que atraviesan continentes, la encontramos en el discurso que los convierte en teatro y legitima un poder fragmentado.
Notas
- Ioan Grillo, El narco: En el corazón de la insurgencia criminal mexicana (México: Grijalbo, 2012).
- La llamada regla de minimis permite que envíos de bajo valor crucen la frontera sin pagar aranceles ni someterse a inspecciones exhaustivas. En Estados Unidos el umbral se sitúa en 800 dólares, lo que facilitó que los carteles importaran precursores químicos desde China o India en paquetes pequeños y fraccionados, invisibles para las autoridades. Su restricción buscó limitar esta vía, aunque en la práctica abrió otros circuitos de abastecimiento.
- Eugenio Trías, La razón fronteriza (Barcelona: Destino, 1999).
- Bruce Bagley, Drug Trafficking and Organized Crime in the Americas: Major Trends in the Twenty-First Century (Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center, 2012).
- Eduardo Guerrero Gutiérrez, “Seguridad, drogas y política en México y Estados Unidos,” Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 115 (2019).
- Jean-François Lyotard, Economía libidinal (Valencia: Pre-Textos, 2004).
Rferdia
Let`s be careful out there