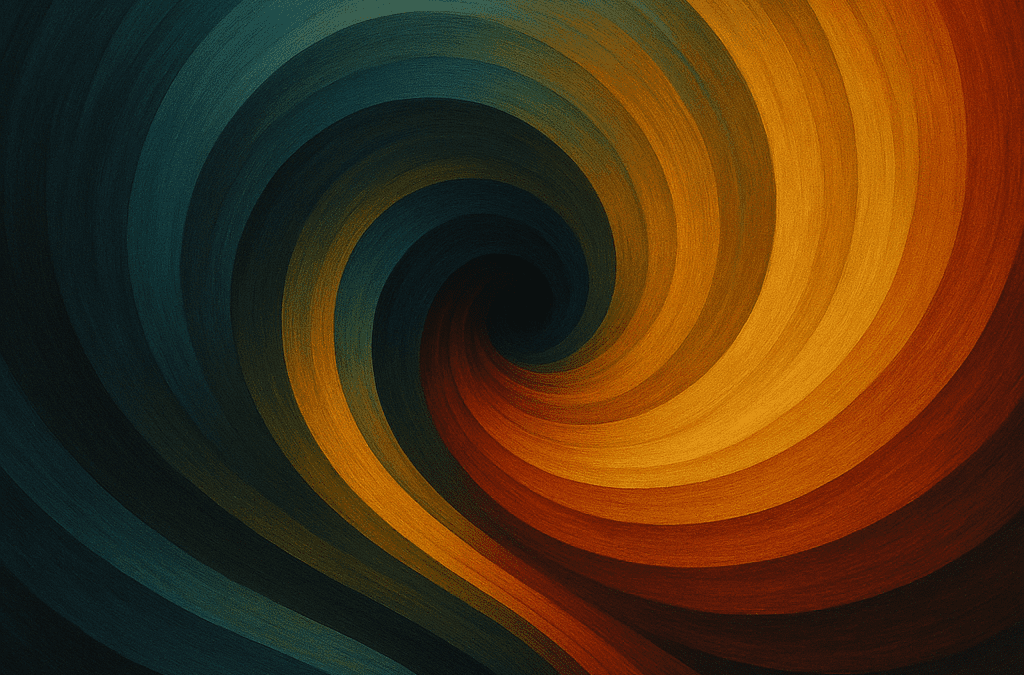La guerra es un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad, y no conoce límites intrínsecos; cuanto más se aproxima a su forma abstracta, más tiende a la absoluta destrucción.”
Carl von Clausewitz, De la guerra, Libro I, Cap. I
Es posible que, en algún futuro que ahora apenas podemos vislumbrar, el 15 de agosto de 2025 sea recordado no como una mera cita en la agenda de dos jefes de Estado, sino como el instante en que el rumbo de la humanidad osciló, casi imperceptible para la mirada superficial, entre dos horizontes irreconciliables. Aquel día, en Alaska, Donald Trump y Vladímir Putin se encontraron en un territorio que no es solo geografía: es frontera viva, bisagra de mundos, umbral físico y simbólico entre dos continentes que la historia ha mantenido separados por rivalidades, doctrinas y océanos de desconfianza. La mayoría de los cronistas lo narrará como un episodio de negociación tensa, con comunicados diplomáticos y gestos medidos. Pero bajo esa superficie, para quien sepa leer las corrientes profundas, latía la posibilidad de alterar la deriva de un sistema agotado y abrir un ciclo distinto: el de una cooperación estratégica capaz de salvarnos del abismo al que nos precipita la inercia actual.
Para calibrar la magnitud de ese momento conviene alejarse del ruido de la coyuntura y observar la topografía profunda del tiempo histórico. El orden económico que ha regido el planeta desde hace décadas muestra síntomas de fatiga terminal: una hipertrofia financiera que ha inflado hasta el absurdo el valor nominal de activos sin respaldo productivo; una deuda global, pública y privada, que nunca podrá pagarse; bancos centrales convertidos en maquiladores de liquidez ficticia que alimenta mercados especulativos mientras la economía física se degrada. Las cifras son ya materia de literatura distópica: dos cuatrillones de dólares en activos especulativos, treinta y siete billones de deuda solo en Estados Unidos, con réplicas y ecos en todas las economías occidentales. No es una crisis cíclica como otras, sino un colapso estructural comparable al desplome de la Unión Soviética en 1989 o, en un plano más lejano, al hundimiento demográfico y productivo de la Europa de la Peste Negra.
La degradación económica se proyecta sobre la política internacional con la crudeza de un espejo roto. La guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, el genocidio consentido en Oriente Medio, el abandono de tratados de control de armas como el INF en 2019, la proliferación de misiles hipersónicos capaces de alcanzar objetivos en minutos… todo apunta a un estado con» el dedo en el gatillo” global, donde un error de cálculo, una lectura equivocada de un radar o la voluntad deliberada de provocar un ataque de decapitación nuclear podría desencadenar la aniquilación. No es literatura apocalíptica, sino diagnóstico admitido por estrategas y analistas: se habla abiertamente de probabilidades de conflicto nuclear cercanas al cincuenta por ciento, como si se tratara de una apuesta de casino.
En este contexto, la elección de Alaska como sede de la cumbre adquiere un relieve particular. Más allá de ser territorio estadounidense, es la antesala del estrecho de Bering: ese umbral natural que separa, y podría unir, Eurasia y América. Allí anida desde hace más de un siglo un sueño geopolítico y técnico: tender bajo sus aguas un túnel ferroviario de alta velocidad, de unos cien kilómetros, que conecte las redes de transporte de ambos continentes. La propuesta, defendida por Lyndon LaRouche desde 1978 y retomada por Helga Zepp-LaRouche, no es un capricho de ingenieros, sino la piedra angular de un concepto más amplio: el Puente Terrestre Mundial, una red de corredores industriales y tecnológicos que, al modo de las antiguas rutas de la seda, integre economías, potencie el desarrollo físico y, sobre todo, genere una interdependencia material que haga impensable la guerra entre sus participantes.
El valor de un proyecto así no se mide solo en términos de transporte o comercio. Supone la creación de franjas de desarrollo, cien kilómetros de ancho, a lo largo de los corredores: centrales nucleares, parques industriales, universidades, centros de investigación, tendidos de fibra óptica, nuevas ciudades. En el caso del corredor de Bering, significaría, por primera vez, una continuidad física de alta capacidad entre América y Eurasia, con ramificaciones hacia Sudamérica y África a través de otros proyectos complementarios: el enlace bioceánico brasileño, el corredor Chancay–Brasil, el puente Gibraltar–Marruecos, la apertura del Darién. Es decir, una reorganización de la geografía económica del planeta.
Para el Sur Global, una estrategia así no sería una dádiva ni una nueva dependencia, sino una oportunidad de industrialización soberana. Allí donde hoy el treinta por ciento del presupuesto nacional se destina a pagar intereses de la deuda externa, donde la migración masiva y el narcotráfico son síntomas de la falta de trabajo productivo, la llegada de corredores industriales significaría inversión directa, transferencia tecnológica y empleo de alta calidad. No se trata de asistencia humanitaria, sino de integrarse en la economía de alta productividad con capacidad propia.
La objeción habitual a estos proyectos es la misma desde hace un siglo: costes exorbitantes, tensiones geopolíticas insalvables, plazos demasiado largos. Pero quienes así argumentan olvidan que la alternativa, mantener el curso actual, también tiene costes astronómicos: guerras que destruyen en semanas el equivalente a décadas de inversión, crisis financieras que evaporan en días el valor de enteras economías, degradación ambiental y social que erosiona cualquier posibilidad de desarrollo. A largo plazo, resulta más racional y más barato construir un túnel de Bering que sostener un sistema militar que, además de consumir las mismas cantidades, multiplica los riesgos existenciales.
La historia ofrece precedentes de alianzas improbables que, sin embargo, cambiaron el curso del mundo. En 1945, Estados Unidos, la Unión Soviética y China, con sistemas políticos e ideológicos antagónicos, cooperaron para derrotar al fascismo y al militarismo japonés. En la Guerra Civil estadounidense, Rusia apoyó diplomáticamente a Lincoln frente a las potencias europeas que coqueteaban con la Confederación. Leibniz, en el siglo XVII, concibió una alianza euro-rusa para equilibrar Eurasia. Estos ejemplos muestran que, cuando el desafío lo exige, las potencias pueden anteponer un interés común a sus diferencias.
La propuesta de Dennis Small (director ejecutivo de Executive Intelligence Review y del Schiller Institute) y, de quienes, como él, piensan en clave de infraestructura y no de confrontación, es que Trump, Putin y Xi Jinping se encuentren de nuevo en Pekín el 3 de septiembre de 2025, en el ochenta aniversario de la victoria antifascista, para formalizar un pacto de desarrollo global que incluya el túnel de Bering como emblema y motor. Sería la respuesta estratégica a un orden que solo sabe ofrecer militarización y especulación, una arquitectura alternativa que sustituya la economía ficticia por la física, la confrontación por la cooperación.
Frente al dogma neoliberal de los mercados autorregulados, esta visión rescata la noción de “economía física” formulada por LaRouche: medir el valor no por el precio de mercado, sino por la capacidad de producir bienes y servicios útiles que eleven la productividad y el nivel de vida. En ese esquema, un millón invertido en acero, uranio o infraestructura energética vale más que el mismo millón en derivados financieros. Y, al mismo tiempo, se retoma el ideal de Schiller: la posibilidad de ser patriota y ciudadano del mundo, de preservar la soberanía nacional y contribuir al bienestar global como caras de la misma moneda.
Este ideal no es ingenuo ni sentimental. Es una estrategia de seguridad: un país que comparte con otro una infraestructura crítica y mutuamente beneficiosa se lo pensará dos veces antes de entrar en conflicto, porque cualquier ataque sería también una autodestrucción. El túnel de Bering, en este sentido, es más disuasorio que cualquier arsenal nuclear: no por amenaza, sino por interés compartido.
No es casual que esta propuesta resurja en un momento de agotamiento moral de Occidente. La caída de la natalidad, la crisis educativa, la expansión de las adicciones y la pérdida de referentes culturales son síntomas de un sistema que ha sustituido la idea de progreso por la de consumo inmediato. Frente a ello, un proyecto civilizatorio como el Puente Terrestre Mundial ofrece no solo beneficios económicos, sino un horizonte de sentido: trabajar juntos para construir algo que perdure y que mejore objetivamente la vida de millones.
La espiral de este razonamiento nos devuelve, así, al punto inicial con una densidad mayor. La cumbre de Alaska no es relevante por sus declaraciones formales, sino por lo que puede desencadenar: una alianza estratégica entre potencias enfrentadas que, reconociendo un enemigo común en la especulación y la guerra, decidan invertir en su contrario: el desarrollo y la cooperación. El túnel de Bering no es solo un proyecto de ingeniería, sino el símbolo físico de un cambio de paradigma. El Puente Terrestre Mundial no es una quimera, sino el armazón de una economía mundial capaz de sostener la paz porque sostiene la vida.
La cuestión decisiva es la voluntad. La técnica existe, el capital puede generarse si se reorienta hacia lo productivo, las rutas están trazadas. Lo que falta es el acto político que rompa la inercia, un acto que consiste en redefinir la seguridad no como capacidad de destruir, sino como capacidad de construir juntos. Ese, y no otro, sería el verdadero significado histórico de Alaska 2025: elegir, por fin, el parto difícil de un mundo nuevo antes que la gestación enferma de un orden condenado.
Rferdia
Let`s be careful out there