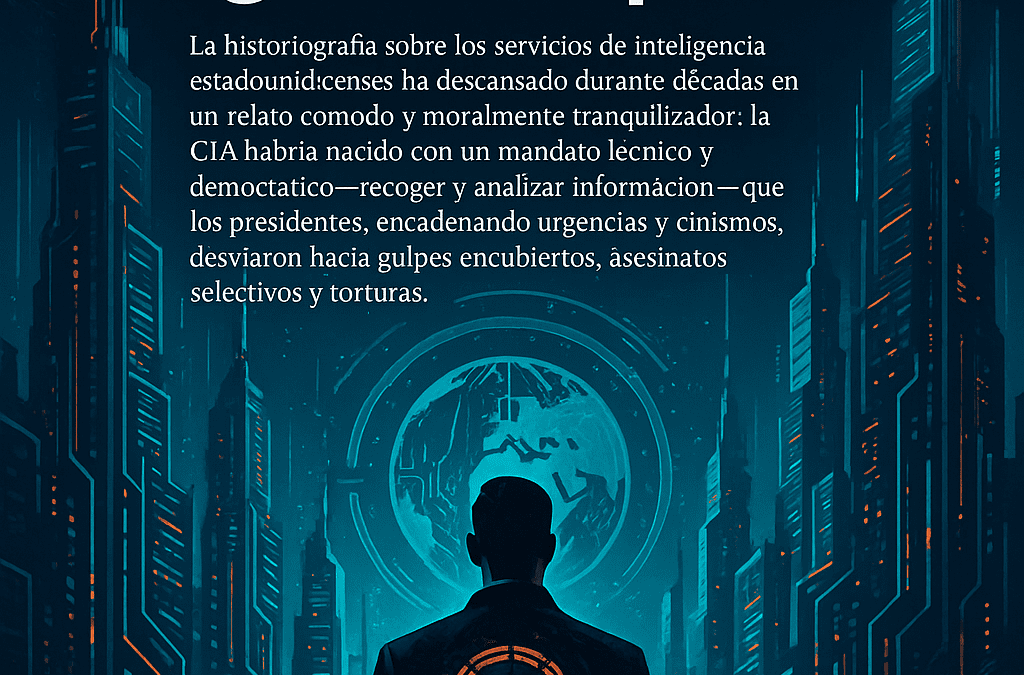La muerte es una criatura voraz, ávida e insaciable. No es inteligente, pero sí astuta, y siempre está hambrienta. No tiene ningún significado trascendental. Es como un piojo. Como una lombriz de tierra. Le toma el gusto a su quehacer muy rápidamente, con una sola presa no le basta. Cuantos más cadáveres cosecha, más contenta está. Por eso le encanta la guerra. Y los hospitales. Y las prisiones. Le gusta la carne. Carne de cañón, carne destinada a morir, carne enferma, débil y podrida.
Anna Starobinets
La historiografía sobre los servicios de inteligencia estadounidenses ha descansado durante décadas en un relato cómodo y moralmente tranquilizador: la CIA habría nacido con un mandato técnico y democrático, recoger y analizar informació, que los presidentes, encadenando urgencias y cinismos, desviaron hacia golpes encubiertos, asesinatos selectivos y torturas. Esa narración presenta una genealogía de la “desviación” y, con ella, una promesa implícita de retorno al origen virtuoso. Es eficaz para fijar responsabilidades puntuales, pero empobrece el análisis al situar el mal en la extralimitación de unos ejecutores y no en la arquitectura de poder que los hace posibles. En este punto, el libro de Hugh Wilford, The CIA: An Imperial History, representa un giro interpretativo fértil: la CIA deja de ser la institución que periódicamente se “corrompe” y pasa a leerse como pieza orgánica de un proyecto imperial que combina hegemonía abierta y dispositivos encubiertos. Se entiende mejor su continuidad si se la sitúa en el largo ciclo de formación de poder estadounidense y no en una breve era de extravíos desde 1947.
El valor de la propuesta de Wilford arranca en su método. La opacidad de los archivos de Langley no es una simple dificultad archivística; ha condicionado por décadas la forma del relato. La solución de Wilford, memorias, papeles privados, documentación del Pentágono y del MI5, acumulada en una lectura intensiva, no sustituye a un archivo central, pero permite una historia con escenas, personajes y decisiones recogidas a ras de suelo. No ofrece un fresco institucional que vaya del organigrama a la doctrina , pero si, una serie de viñetas sólidas que anclan el argumento en prácticas concretas. El resultado no es una suma de cotilleos diplomáticos, sino una anatomía de la acción encubierta vista en su ecología real: embajadas, clubes, hoteles, radios, comisarías, cuentas corrientes, fichas, confidentes.
Para comprender por qué esa ecología aparece donde aparece conviene estirar la genealogía más allá de Pearl Harbor y de la Guerra Fría. La expansión continental, la práctica de la exploración militar en “territorio indio”, el fichaje de poblaciones hostiles, la explotación de informantes locales y la integración de esa información en operaciones de ocupación constituyen una tradición autóctona que precede al siglo XX. La guerra de Secesión ya incorpora procesos de recogida y análisis sistemático de información que anticipan un oficio. La anexión de Filipinas, a finales del XIX, cristaliza ese aprendizaje. Allí trabaja Ralph van Deman, oficial educado en Harvard, que se apropia de los registros de la policía colonial española para construir un fichero masivo de la resistencia filipina. El gesto es revelador por lo que tiene de repetición y de novedad: repetición de técnicas de pacificación ya ensayadas contra poblaciones indígenas, novedad en la escala burocrática, en la centralización de flujos informativos y en el vínculo estable entre inteligencia y administración. En Manila no se ingenia una improvisación, se organiza un dispositivo de vigilancia colonial con capacidad de durar y modularse.
Esa experiencia regresa a casa y sedimenta. La Office of Strategic Services de la Segunda Guerra Mundial, y la CIA nacida en 1947, no son solo agregados de espías carismáticos con educación en Groton o Harvard. Son, sobre todo, la institucionalización de capacidades que encuentran su sentido en una estrategia general. Por eso el contraste entre la modestia de la Office of National Estimates, el núcleo analítico, y el crecimiento exponencial de la división de acciones encubiertas no es un accidente administrativo; expresa una preferencia estructural. En pocos años, la CIA pasa de unas pocas bases a una red extensa de estaciones, con miles de empleados y contratistas, y con una figura clave: el jefe de estación, convertido de hecho en procónsul informal. La escena se repite con variaciones de ciudad en ciudad. En el Congo, Larry Devlin desayuna a diario con Mobutu y utiliza el país como escala para operaciones en media África. En Ammán, el jefe de estación se vuelve confidente del joven rey Hussein. En Ciudad de México, Winston Scott engrasa la relación con el PRI mediante dinero, atenciones y una sociabilidad que confunde cortesía con subordinación. En Filipinas, Edward Lansdale convierte un programa de contrainsurgencia en campaña electoral, escribe discursos, inventa un estribillo de radio, “Mambo Magsaysay, y presenta la victoria como prueba de que el “hombre blanco” no ha terminado su curso en Asia. En Teherán, Kermit Roosevelt orquesta el derrocamiento de Mosaddeq con una coreografía de turbas pagadas, contramarchas islamistas y una prensa aliada que convierte la intervención en un diagnóstico de “inestabilidad” local. No es un catálogo de maldades; es la descripción de una gramática común: reclutar, financiar, formar, asegurar lealtades, escribir guiones, producir verosimilitudes y negabilidad.
El oficio del jefe de estación implica reclutamiento de agentes con acceso a información valiosa, oficiales subalternos, ministros de segundo orden, burócratas con llave, periodistas con antena, y una caja de herramientas psicológicas que va del dinero al chantaje, de la convicción ideológica al vínculo personal. Ese “paso delicado”, como lo llama la propia jerga, exige pragmatismo y resistencia al autoengaño: el infiltrado enemigo existe, el informante entusiasta que fabrica cuentos también, el agente que se confunde con el confidente y pierde distancia profesional es un riesgo constante. Al lado de ese laboratorio íntimo, la construcción institucional corre por otro carril: escuelas policiales, departamentos de “seguridad nacional”, tecnologías de escucha, ficheros, redes de informadores, manuales. La experiencia universitaria estadounidense en administración policial se trasplanta a países con conflictos rurales; las unidades locales se convierten en escuadrones de la muerte capaces de aterrorizar y de alimentarse a sí mismos mediante extorsión, patronazgo y narcoeconomías de subsistencia. El frente cultural, descrito por Wilford en The Mighty Wurlitzer, completa el triángulo: la melodía ideológica acompasa la pauta policial y la operación política.
El dispositivo no es inerte. Entra en crisis cuando pierde la prerrogativa de la discreción. Bahía de Cochinos expone, en una sola torpeza, la fragilidad de la negación plausible. Vietnam consagra la palabra “programa”, Phoenix, como eufemismo de tortura y asesinato sistemático. La publicación de los Pentagon Papers, las investigaciones periodísticas y las audiencias de la Comisión Church erosionan el encanto de los hombres de gabardina que prometían seguridad sin preguntas. Las reformas importan, pero sus efectos tienen límites claros. Aumenta la supervisión, se prohíben formalmente ciertos homicidios, se reordenan competencias. La respuesta del aparato consiste en externalizar, subcontratar, camuflar. Surgen entidades como la National Endowment for Democracy que canalizan recursos y signaturas “limpias” hacia actores afines; otras fundaciones cumplen funciones análogas. En América Latina, la coordinación transnacional de policías y militares,Operación Cóndor, muestra hasta qué punto la acción encubierta puede persistir incluso cuando el discurso público cicatriza heridas con promesas normativas.
¿Cuál es el rendimiento de todo esto? No conviene simplificar. La evaluación comparada de operaciones encubiertas arroja tasas de éxito modestas. La lista de graves errores de anticipación es bien conocida: incapacidad de anticipar pruebas nucleares, revoluciones, implosiones estatales o saltos cualitativos en terrorismo transnacional. La defensa corporativa esgrime éxitos: estabilización de sistemas de partido en Italia y Japón, debilitamiento de nacionalismos árabes radicales, destrucción del Partido Comunista de Indonesia, contención de izquierdas insurgentes en Tailandia y Filipinas, tránsito latinoamericano gestionado con almohadillado. Ambas listas, puestas en paralelo, dicen menos de lo que parece. El criterio de éxito depende del horizonte deseado y del plazo: sofocar un gobierno nacional-popular hoy puede desencadenar, con retraso, un ciclo de violencia que erosiona a largo plazo la legitimidad de aliados. La inteligencia, cuando se convierte en ingeniería política, evalúa en días lo que afecta a generaciones.
El 11 de septiembre no inaugura la violencia encubierta; la recalibra. La concentración de analistas y recursos en el contraterrorismo, la emoción de venganza como combustible anímico, las extradiciones y centros de interrogatorio, el salto en asesinatos selectivos por drones y la subrogación de la dirección estratégica a una nueva jefatura, Director of National Intelligence, marcan una etapa. Crece el presupuesto, crecen las capacidades de SIGINT (Signals Intelligence, inteligencia de señales) y GEOINT (Geospatial Intelligence, inteligencia geoespacial), mientras decrece la centralidad de la inteligencia humana (HUMINT). La convergencia con el complejo militar, gestada desde finales de los setenta con la institucionalización de unidades de apoyo a operaciones especiales, se acelera. La distinción entre “espías” y “comandos” se vuelve porosa; la cooperación entre JSOC y CIA da lugar a equipos híbridos para los que la legalidad aplicable oscila en función del sombrero que se lleve ese día. Esta hibridación erosiona todavía más la expectativa de una “CIA clínica” centrada en riesgos sistémicos, desigualdad, cambio climático, pandemias. No es que carezca de talento para producir análisis sobre esos temas; su inercia organizativa la empuja, una y otra vez, a la gestión de amenazas maleables por medios coercitivos.
Aquí conviene discutir el propio marco de Wilford. Su insistencia en las continuidades con el colonialismo europeo ilumina prácticas, tonos y poses, la épica colonial heredada de Kipling, el club colonial reciclado, la estética del procónsul, pero corre el riesgo de subordinar lo específico estadounidense a un molde ajeno. El imperio que la CIA sirve no se reduce a un conjunto de guiones coloniales heredados. Estados Unidos ejerce una hegemonía abierta que se expresa en bases militares, redes de alianzas, instituciones financieras, comercio, tecnologías, cultura popular y un poder de atracción que mezcla coches, campus y cine con segregación, puritanismo y cacerías ideológicas. La acción encubierta es uno de los brazos coercitivos de ese entramado; no su esencia. Por eso la noción de “imperio encubierto” resulta insuficiente cuando se toma como descriptor principal de la Pax Americana. El encubrimiento existe, se perfecciona, fracasa y se reconstituye; el resto del tiempo, el portaaviones y el índice bursátil hacen su trabajo a plena luz.
Este matiz no disminuye el alcance del libro; lo sitúa mejor. La microbiografía de Wilford, Sherman Kent para el análisis, Roosevelt para el golpe, Lansdale para la contrainsurgencia, Angleton para la contrainteligencia, Cord Meyer para la propaganda, permite ver la textura emocional y cultural del oficio. Hace inteligible cómo se toman decisiones cuando una estación tiene que decidir si arma una policía local, si compra a un coronel o si fabrica una melodía radial que vuelva popular a un candidato dócil. A la vez, obliga a preguntarse por el techo analítico de ese enfoque: cuánto explica el carisma, cuánto el presupuesto, cuánto la doctrina, cuánto la inercia de un sistema que, cada vez que intenta “limitar” la violencia, desplaza su uso hacia otras manos o le cambia el nombre.
La discusión sobre los orígenes legales ayuda a desmontar el mito de la inocencia perdida. La National Security Act de 1947 ya contiene ambigüedades suficientes para permitir “otras funciones” vinculadas a la seguridad nacional. La directiva NSC 10/2, de 1948, autoriza actividades cuya paternidad el gobierno debe poder negar verosímilmente. En paralelo, la Doctrina Truman define un perímetro de intervención global que normaliza la guerra política como práctica de paz. La falacia originalista, hubo un diseño limpio que luego se manchó, no resiste el examen de esos textos ni el contexto que los alumbró: no se trataba de defender una república aislacionista, sino de articular un liderazgo mundial en competencia con una potencia nuclear, con capacidad de desencadenar catástrofes y con vocación de ordenar el capitalismo global.
¿Dónde nos deja todo esto a la hora de pensar el presente? En un terreno menos cínico de lo que parece. Si la CIA es instrumento y producto de un consenso bipartidista sobre la primacía global, entonces las reformas procedimentales importan, pero no transforman la función. La supervisión parlamentaria, el periodismo de investigación, la judicialización de prácticas, la transparencia selectiva, la ética profesional, todo eso cuenta. Reduce daños, ralentiza inercias, abre ventanas. Sin embargo, mientras la estrategia nacional se defina por la gestión jerárquica del orden mundial, el recurso a la acción encubierta reaparecerá una y otra vez como “solución” de coste político bajo y calendario rápido. Es un problema de fines, no solo de medios. Una inteligencia verdaderamente orientada a amenazas sistémicas, desigualdad, clima, migraciones, pandemias, precisa otros incentivos, otros indicadores de éxito y, sobre todo, otra relación entre seguridad y política exterior. No basta con reubicar analistas; hay que renunciar a una parte del reflejo imperial que pide una operación cuando falta una política.
El libro de Wilford ayuda a cerrar una puerta narrativa poco útil, la del pecado original seguido de la caída, y a abrir otra más exigente: la de las continuidades que atraviesan generaciones, manuales y presidentes. Van Deman en Manila no es una anécdota colonial; es un laboratorio de técnicas que volverán a verse, pulidas, en Saigón, en Teherán o en San Salvador. Roosevelt en Teherán no es el héroe oscuro de una novela de intriga; es la mano que alinea instituciones, dinero y relatos para inclinar un Estado. Lansdale no es solo un publicista con pistola; es el eslabón entre contrainsurgencia, campaña electoral y pedagogía del miedo. Quien quiera pensar una reforma de la inteligencia que no sea cosmética debe partir de ahí: de que la CIA ha sido útil no cuando “se equivocó de misión”, sino cuando cumplió la que le asignó un proyecto de poder que prefiere no nombrarse a sí mismo como imperio. Mientras ese proyecto permanezca intacto, la agencia que lo sirve seguirá teniendo más razones para reclutar un ministro que para medir el deshielo del permafrost. Cuando el tío Sam esté dispuesto a invertir sus prioridades, y con ellas su modo de estar en el mundo, entonces sí habrá margen para una inteligencia que ponga el foco en los riesgos que no se neutralizan con un dron, un expediente policial o un titular. Hasta entonces, la historia continuará como la cuenta Wilford: con cambios de decorado, variación de reparto y un guion que todos dicen no repetir y todos, de un modo u otro, vuelven a interpretar.
Rferdia
Let`s be careful out there