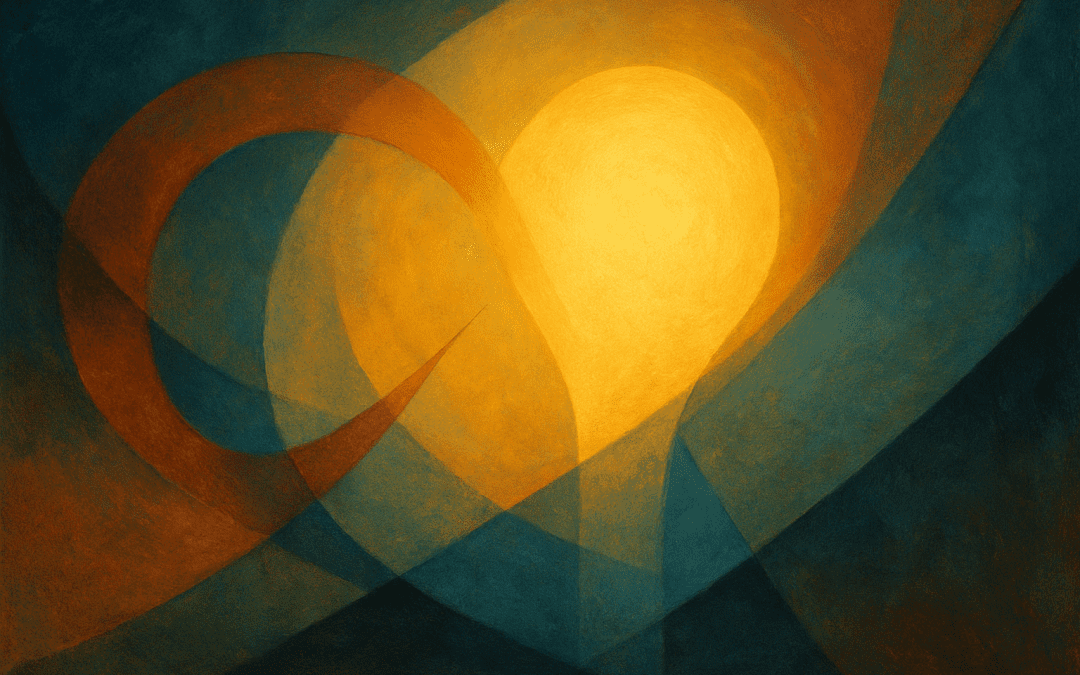🎧 Parergon auditivo
I Fall In Love Too Easily / The Fire Within · Keith Jarrett At The Blue Note
La idea nace cuando se la deja de perseguir; todo lo anterior fue apenas la forma de cansarla lo suficiente.
Nada resulta más sospechoso que una idea que llega a tiempo. Las auténticas no son puntuales ni amables ni se visten para la ocasión; no acuden para resolver, irrumpen para desordenar. Toda idea que se ofrece como solución probablemente ya ha sido digerida por el estómago lento del pensamiento perezoso. Las otras, las que de verdad cuentan, no reclaman espacio: lo toman. Y no lo hacen con violencia ostentosa, esa torpeza de lo evidente, sino con la fuerza ilegible de lo que, al instalarse, da la impresión de haber estado siempre allí, como si todo lo anterior, en su ausencia, hubiese sido un error tolerado.
La industria contemporánea, la misma capaz de vender con idéntica voz cremas antiedad y reformas educativas, ha convertido la creatividad en un detergente. Promete eficacia, brillo, resultados en frío y en caliente. Basta pronunciar “idear” y se reparten pizarras blancas, cafés aguados y talleres de design thinking, como si pensar fuera una mutación del márketing. En este caldo de cultivo, el pensamiento ya no se mide por su hondura, sino por su impacto; ya no por su verdad, sino por su traducción inmediata a diapositivas. Todo ha de ser prototipado, incluso lo que todavía no ha sido pensado.
Y, sin embargo, el caso de Poincaré, usado hasta el desgaste pero aún resistente, se cuela como una mosca en la sopa del progreso metódico. No encuentra la solución mientras calcula ni mientras se obstina; la encuentra al subir a un autobús, recordándonos de la manera más simple y brutal que la inteligencia también se fatiga, que el pensamiento exige descanso y que ninguna revelación se produce sin antes vaciar el recipiente. Poincaré no recibe una epifanía: suelta la cuerda, y entonces aparece la forma. No el contenido, la forma. Lo que llega no es una respuesta, es un orden.
La superstición moderna, llámese neoliberalismo, coaching o pedagogía digital, detesta las pausas, no porque en ellas advierta el peligro de lo que interrumpe, sino porque en la pausa se abre una grieta por la que puede colarse aquello que no estaba previsto, que no estaba calculado ni era, por tanto, administrable; y como el dogma contemporáneo del progreso ha querido convencernos de que el conocimiento crece como se amontonan las cifras en una cuenta corriente, le resulta inconcebible que a veces lo nuevo no aparezca al final de una suma, sino como un golpe que interrumpe, que desbarata lo que había. De ahí que el pensamiento, cuando vale la pena, no sea continuidad sino corte, fisura, caída; y que, en cambio, se nos ofrezca en bandeja una creatividad mansa, siempre dispuesta a obedecer, previsible hasta en sus caprichos, lo bastante domesticada para no incomodar a nadie y para prestar sus servicios, con idéntico entusiasmo, a una empresa, a un aula o a un informe de fin de ejercicio: un desvío que no se atreve a perderse porque circula con GPS.
Pensar, en realidad, no es eso que hoy se nos vende como ejercicio continuo, programado, productivo; pensar es perder el hilo con intención, permitir que la idea nos encuentre con la guardia baja, y no por negligencia o fatiga, sino por esa técnica lenta que consiste en desviarse justo cuando la línea parecía recta y la meta estaba ya a la vista; porque el desvío, cuando se convierte en algo fértil, no es vagabundeo ni capricho, sino una estrategia de fuga que busca el resquicio, la escapatoria lateral desde donde lo ya dado empieza a tambalearse. Y si algo produce, no es gracias a la larga vuelta ni al rodeo meticuloso, sino al acto puro de desertar. Poincaré, en ese sentido, no se ilumina como un vidente que recibe un mensaje; se detiene, y al detenerse no comprende, sino que reconoce, y esa minúscula diferencia, comprender, reconocer, es la que desactiva, sin necesidad de proclamarlo, la lógica productiva del hallazgo.
Porque las ideas verdaderas, y aquí está lo insoportable para nuestra época, no son argumentos que haya que defender en una asamblea de competentes; no buscan abogados ni requieren tribunal. Llegan, y en su llegada trastocan lo que había, reordenan el mapa, dejan obsoleta la brújula. No se agregan a lo sabido, no completan el inventario, no mejoran el archivo: lo vuelven insuficiente, sospechoso, roto. Uno no las posee; son ellas las que se instalan en uno, sin pedir permiso, como un huésped que no se marcha. Y cuando llegan, no se discuten: se escriben.
Todo esto, por supuesto, resulta inaceptable para la época que ha hecho del pensamiento una suerte de gimnasia para validar, validar datos, procesos, emociones, objetivos, convencida de que no pensar es peor que pensar mal, como si la lucidez pudiera medirse por acumulación de horas, por alineación de sinapsis o por estampilla de certificación externa. No tolera la idea de que el pensamiento fecundo no nace del esfuerzo sostenido, que se produce en el abandono, que no hay idea sin estructura y que toda estructura, sin excepción, nace de una grieta.
Y una grieta no es distracción, no es negligencia: es el punto ciego por donde entra lo que llevaba tiempo esperando fuera, sin invitación, sin cita previa. Lo curioso, y ahí la ironía, es que esa entrada furtiva solo se produce cuando el insistir ha cesado. Pensar, entonces, no consiste en forzar, sino en permitir; y la forma, cuando llega, no lo hace por deseo del autor ni como premio por las horas invertidas, sino porque encontró un lugar disponible. No llega como adorno, ni como medalla, ni como epílogo de un trabajo bien gestionado; aparece cuando uno está lo bastante roto como para dejarla entrar.
No se trata, que quede claro, de reivindicar la inspiración como coartada romántica para la indigencia conceptual; aquí se habla de otra cosa: de la creación como interrupción lúcida, como reorganización súbita, como asimetría en el tiempo. El pensamiento que vale no busca: espera; y no espera en la molicie, sino con una atención aguda, con una vigilancia oblicua, con ese cansancio concentrado que solo aparece cuando uno se ha vaciado de método.
Así es como llega la idea: no como milagro o accidente excepcional, sino como consecuencia lógica, aunque de una lógica que se escapa a cualquier dispositivo de control, que no puede imitarse ni domesticarse ni predecirse. No hay metodología para la grieta, no hay KPI (Indicador Clave de Desempeño) para la cesura.
Al final, lo que queda es escribir. No para demostrar que se ha comprendido, sino para dar alojamiento a lo que ha llegado. No para explicarlo, sino para sostenerlo. Porque lo verdaderamente nuevo, cuando lo es, no se explica, se estructura. Y si no se estructura, se desvanece. Poincaré lo sabía: por eso no se conformó con sentir la certeza, la convirtió en forma, la demostró, la inscribió.
Lo que salva una idea del olvido no es su fulgor momentáneo, sino su construcción; no su presunta novedad, sino la precisión que adopta en la forma. Y lo nuevo de veras no se percibe como exótico: encaja, y uno no puede evitar pensar que llevaba toda la vida esperando algo así sin saberlo.
Y sí, a veces basta con subirse a un autobús; pero solo si se ha caminado durante horas, días o años por un laberinto sin salida, si se ha pensado hasta el hartazgo, si se ha agotado la voluntad, si se ha aprendido, de verdad, a perder el hilo en el instante justo.
Rferdia
Let´s be careful out there