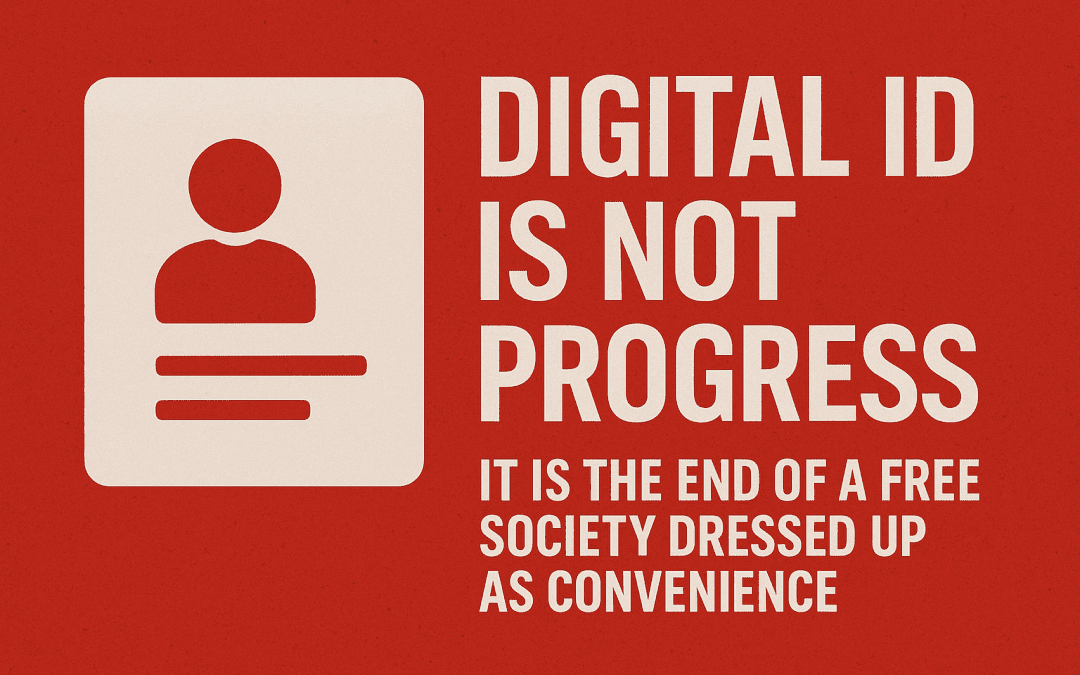La mejor señal de que una persona desea mejorar es que soporte que le señalen sus faltas. Pero es muy raro que el público esté dispuesto a ello. Allá donde el celo del Gobierno, o la corrupción de las clases altas, o cualquier otra causa, es lo bastante fuerte como para limitar la libertad de crítica en algún terreno, destruye la posibilidad de beneficiarse de ella en el conjunto de la sociedad. No puede haber una crítica imparcial y libre de las costumbres allá donde una tradición particular o una opinión nacional se declara protegida, y no sólo se sustrae a la crítica, sino que se ensalza con el arte más refinado”
Shaftesbury, Elogio del entusiasmo
La escena es grotesca en su simetría. En Nueva York, Felipe VI se inclina con solemnidad ante la Agenda 2030 repitiendo palabra por palabra el catecismo globalista ante la ONU. En Londres, Keir Starmer anuncia que impondrá un carné digital obligatorio, presentado como “oportunidad enorme” para modernizar el Estado y controlar la inmigración ilegal. Distintas capitales, idéntico libreto. El Borbón busca conservar su corona a base de obediencia, el laborista sueña con blindar su mandato entregando a los ciudadanos al registro digital. Ambos actúan con la misma convicción: la sumisión no es un accidente, es el nuevo requisito para gobernar.
Felipe VI no habló como un monarca, sino como un relaciones públicas del poder global. Starmer no legisla como un primer ministro soberano, sino como gerente aplicado de un proyecto que reduce derechos a permisos administrados desde una pantalla. El rey recita, el premier ejecuta. Y el resultado es el mismo: una sociedad disciplinada por bases de datos, vigilada por algoritmos, convertida en rebaño obediente en nombre de la sostenibilidad y el progreso.
Ahí es donde entra en juego el Digital ID, la pieza clave de este engranaje. Nos lo venden como progreso, como modernidad, como llave mágica contra la inmigración irregular. Prometen que detendrá pateras y desarmará mafias. Mentira. Los barcos no se paran con aplicaciones ni las redes criminales desaparecen porque un burócrata pulse un botón. Lo único que consigue este sistema es vigilar al ciudadano honesto, enlazar cada compra, cada desplazamiento, cada lectura, cada conversación a un registro central. No nos engañemos, no se trata de proteger, el objetivo es controla. No se se persigue blindar derechos, sino de convertirlos en credenciales. Y lo que ayer era libertad se convierte mañana en permiso.
En ciberseguridad, centralizar significa fracasar a lo grande. Lo vimos con Jaguar Land Rover, lo vimos en aeropuertos paralizados por diversos ataques. Ahora imaginemos un registro nacional de identidades: un ransomware, es decir ,un malware que cifra los datos y exige un rescate para liberarlos. Que no solo bloquea, también amenaza con filtrar información. (Así ocurrió con WannaCry en 2017, que paralizó hospitales del NHS, y con NotPetya, que dejó en jaque a gigantes como Maersk y FedEx ). La lógica es implacable: el virus se infiltra, corroe los respaldos, meses de espera silenciosa, copias corrompidas, y el día fijado, el colapso. Pagos congelados, hospitales detenidos, fronteras bloqueadas, ciudadanos expulsados de su propia vida digital. Un país entero rehén de un ataque. El resultado es evidente: la vida congelada.
Y lo más perverso: todo empieza con la excusa inocente de un login. Luego será la sanidad, la educación, la banca, los viajes. Paso a paso, los derechos se transforman en permisos, las credenciales en controles, la ciudadanía en obediencia digitalizada. Los vulnerables serán los primeros castigados: mayores, pobres, desconectados. Y mientras tanto, el fraude y la inmigración ilegal seguirán existiendo, porque nunca fueron el objetivo real: el objetivo siempre es el control.
En 2010, el Reino Unido desechó las tarjetas de identidad por su carácter intrusivo y antidemocrático. Hoy vuelven disfrazadas de modernidad. Lo mismo ocurre con la Corona: anacrónica, sin legitimidad popular, solo puede sobrevivir exhibiendo obediencia ante el nuevo absolutismo tecnocrático. Felipe VI recita el catecismo, Starmer dicta la ley, y los ciudadanos pagan el precio.
El monarca habló de cooperación, de sostenibilidad, de justicia social, de innovación y de ciencia. Palabras huecas, repetidas con la cadencia burocrática de un manual de organismos internacionales pero desprovistas de toda sustancia crítica. Ni una sola mención a los excesos de control que se esconden tras la Agenda. Ni una palabra sobre la erosión de soberanías nacionales o el riesgo de convertir a los ciudadanos en sujetos administrados desde bases de datos globales. El rey repite el catecismo porque sabe que su supervivencia depende de no salirse del guion.
Ese guion dicta que la Agenda 2030 es incuestionable. Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la nueva religión civil. Que oponerse es herejía y que todo poder legítimo debe arrodillarse ante ella. Felipe VI lo hace con entusiasmo, porque intuye que su Corona, frágil en un país con pulsiones republicanas, necesita la bendición de los grandes poderes transnacionales. Así, su discurso no fue el de un jefe de Estado independiente, sino el de un comisionado de lujo al servicio de un programa que no votó ningún ciudadano.
La paradoja es brutal: mientras el rey se deshace en elogios hacia un plan que promete acabar con la pobreza, reducir desigualdades y garantizar la paz, España es un país donde la precariedad laboral devora a generaciones, donde la corrupción se enquista en las instituciones, donde el Estado es incapaz de garantizar la vivienda, la seguridad o la justicia. Pero de eso no se habló. Había que recitar el catecismo, y se recitó con esmero.
La supuesta neutralidad de la Corona queda desenmascarada: la monarquía se convierte en embajadora de un poder totalitario de nuevo cuño, un poder que bajo la bandera de la sostenibilidad instala mecanismos de control, condiciona políticas públicas y transforma derechos en permisos. El rey no defiende a los españoles; defiende la continuidad de su trono en el marco de un orden que no necesita ciudadanos libres, sino súbditos obedientes.
Conviene decirlo con crudeza: Felipe VI no acudió a la ONU a defender los intereses de España, sino a reafirmar su fidelidad a quienes deciden qué es lo políticamente correcto en el tablero global. Sus palabras fueron las de un soplapollas, las de un alumno aplicado que busca conservar su puesto en clase, no la de un jefe de Estado que protege a su pueblo. En su discurso no hubo ni crítica ni coraje, solo sumisión. La Agenda 2030 no es para él un problema, es su salvoconducto.
Y mientras tanto, los españoles, a quienes nadie consultó sobre este dogma internacional, vemos cómo nuestros derechos, nuestra soberanía y nuestra libertad se sacrifican en nombre de un programa que habla de futuro pero construye obediencia. Lo peor no es que el rey lo respalde; lo peor es que lo haga con la sonrisa del siervo convencido de que la sumisión es la única manera de conservar la corona.
Conviene decirlo sin rodeos: un Digital ID no es un avance, es una regresión. No nos acerca a un país más seguro, sino a un país más vulnerable. No nos protege de los criminales, nos entrega a ellos en bandeja. No defiende nuestras libertades, las degrada a permisos revocables. Y lo que se presenta como progreso es, en realidad, la fundación burocrática de una servidumbre global.
En nombre del progreso nos venden cadenas: digitales, brillantes y, por supuesto, obligatorias.
Rferdia
Let`s be careful out there