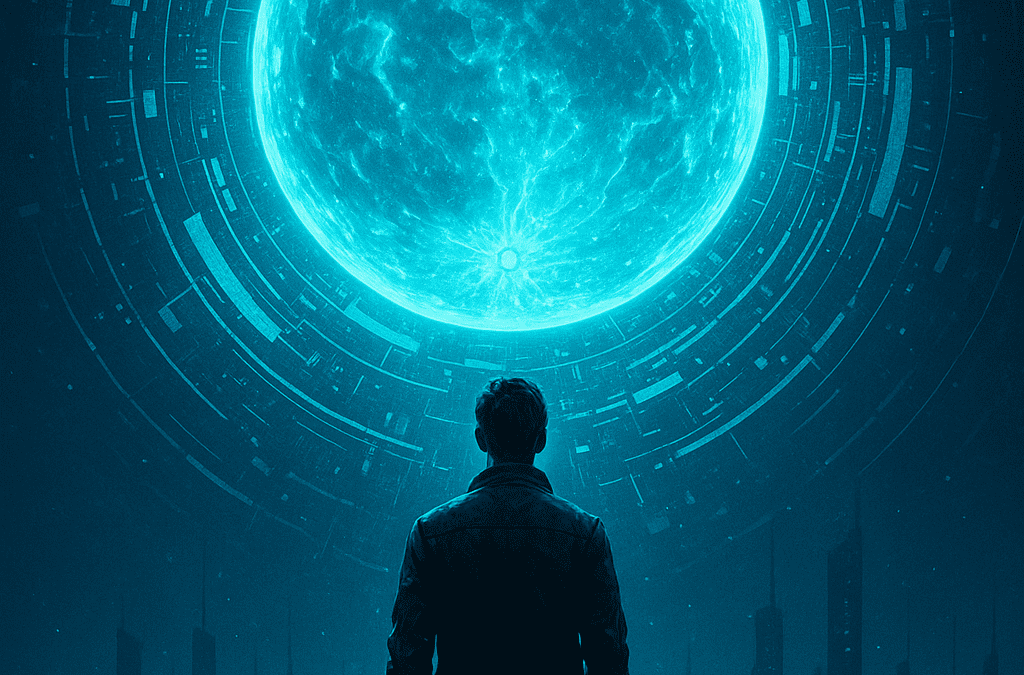Nah ist
und schwer zu fassen der Gott.
Wo aber Gefahr ist, wächst
Das Rettende auch.Cercano está
y difícil de abarcar el dios.
Pero donde abunda el peligro,
también crece lo que salva.
— Friedrich Hölderlin, Patmos
Un análisis de las lecciones del semestre de verano de 1922 (GA 62)
Introducción
Las lecciones impartidas por Martin Heidegger en el semestre de verano de 1922, publicadas en el volumen 62 de la Gesamtausgabe bajo la edición de Günter Neumann, constituyen un momento decisivo en la gestación de su pensamiento filosófico. En ellas, el joven Heidegger traduce, comenta e interpreta los dos primeros capítulos del libro primero de la Metafísica de Aristóteles en un ejercicio que trasciende la mera filología para convertirse en filosofía en acto.
El hilo conductor de esta lectura es el θαυμάζειν (admiración, asombro). Allí donde Aristóteles situaba el origen de la filosofía en el asombro ante lo desconocido, Heidegger encuentra una disposición fundamental de la vida que le permite articular tres dimensiones nucleares de su propia analítica existencial: el mundo, la vida y la comprensión. La tesis que aquí se sostiene es que la traducción heideggeriana no constituye un simple traslado del griego al alemán, sino una interpretación creadora, orientada a recuperar las intuiciones originarias del texto aristotélico y a ponerlas al servicio de una ontología fenomenológica en ciernes.
Centro mi idea en tres pasajes de la Metafísica (981b13–27; 982b11–21; 983a11–23) que Heidegger estudia en el curso de 1922. En cada uno de ellos traduce el θαυμάζειν con un matiz distinto: Bewundertwerden (“ser admirado”), Erstauntsein (“admiración”) y Verwunderung (“extrañeza”). Estas variaciones no son fortuitas, sino que corresponden a momentos diferenciados de la vida fáctica y anticipan estructuras que alcanzarán su plena formulación en Ser y tiempo.
El objetivo de esta entrada es mostrar cómo el ejercicio de traducción de Heidegger se distancia de la tradición filológica y se transforma en un gesto hermenéutico con implicaciones ontológicas, y cómo la admiración, en sus distintos registros, se convierte en categoría metódica para comprender la apertura de la existencia.
El trasfondo filológico
Para valorar el alcance de estas lecciones es preciso situarlas en su contexto editorial. A comienzos del siglo XX circulaban varias ediciones críticas de la Metafísica: la de Immanuel Bekker (1831), que fijó la numeración canónica; la de Hermann Bonitz (1847), con mejoras textuales notables; y la de W. Christ (1895), ejemplar de mano de Heidegger.^1 Más tarde se impondrían las ediciones de Werner Jaeger (1957) y de David Ross (1975).
El hecho de que Heidegger trabajara con la edición de Christ resulta decisivo. En el pasaje 983a11–23, por ejemplo, esta versión omite la frase que sí recoge Jaeger: τοῖς μήπω τεθεωρηκόσι τὴν αἰτίαν (“todavía no han visto la causa”).^2 Allí donde Jaeger señala la falta de visión como límite, Heidegger interpreta el “todavía no” como estructura constitutiva: la vida está siempre en un horizonte de privación y apertura.
Este ejemplo revela un fenómeno más general: la crítica textual nunca es neutra, sino que implica opciones interpretativas que condicionan toda traducción.^3 Heidegger asume esta dimensión hermenéutica y la radicaliza: traducir no es reproducir un sentido cerrado, sino abrir un horizonte de comprensión.
El θαυμάζειν en A1: vida y mundo
En 981b13–27, Heidegger traduce θαυμάζεσθαι como Bewundertwerden (“ser admirado”).^4 El desplazamiento es significativo: ya no se trata del acto subjetivo de admirar, sino de la experiencia de ser objeto de admiración. Este giro permite pensar la admiración como fenómeno intersubjetivo y como constitución de un mundo compartido (Mitwelt).
La expresión “ser admirado por los hombres” resalta la dimensión comunitaria del reconocimiento, aunque Heidegger omite deliberadamente la referencia a los “otros hombres” (τῶν ἄλλων), pues no le interesa la comparación jerárquica entre sabios y no sabios que Aristóteles proponía. Con ello desplaza el énfasis hacia la constitución del mundo como red de referencias comunes.
El mismo pasaje menciona las “necesidades de la vida o el pasar el tiempo” (981b17–18). Heidegger lo traduce de modo libre como “premura insoslayable de la vida” (unumgängliche Dringlichkeit des Lebens) y “clara permanencia tranquila” (klare ungestörte Verweilen).^5 Con estas expresiones, la vida aparece desdoblada en dos direcciones: la urgencia que arrastra y el intervalo que sostiene. La necesidad (τἀναγκαῖα) se interpreta como presión temporal que desestabiliza, mientras que la διαγωγή se entiende como demora serena, ocio creador.
Esta doble figura de la vida anticipa categorías centrales de la analítica existencial. En El concepto de tiempo (1924), Heidegger describirá la ocupación como absorción en el mundo circundante, con polos de inquietud y despreocupación,^6 y en Ser y tiempo esta estructura quedará integrada en la noción de cuidado (Sorge).^7
El θαυμάζειν en A2: admiración y comprensión
En 982b11–28, Aristóteles afirma que los hombres comenzaron a filosofar movidos por la admiración. Heidegger traduce aquí θαυμάζειν como Erstauntsein (“asombro”).^8 La admiración ya no es reconocimiento externo, sino disposición activa de la vida que se abre a lo extraño.
Heidegger reinterpreta este pasaje como un itinerario metódico de la comprensión en tres pasos: comprensión epistémica (wissende Verstehen), que reconoce sin saber la causa; comprensión propia (eigentliche Verstehen), que admite la ignorancia y abre la pregunta; y comprensión visible (erhellende Verstehen), que alcanza un esclarecimiento de la causa.^9
El mito desempeña aquí un papel clarificador: al componerse de maravillas, ofrece un relato que orienta hacia el claro.^10 Heidegger lo entiende no como residuo irracional, sino como mediación hermenéutica. La admiración, de este modo, no es solo un afecto inicial, sino una estructura de método que impulsa la transición de la perplejidad a la claridad.
Este enfoque se prolonga en las lecciones de 1924/25 sobre el Sofista de Platón, donde Heidegger subraya que la filosofía surge de la conjunción del θαυμάζειν y la búsqueda (διαπορεῖν).^11 El asombro inaugura así la filosofía como disposición fundamental de la existencia.
El θαυμάζειν en A2: extrañeza y privación del mundo
En 983a11–23, Heidegger traduce θαυμάζειν como Verwunderung (“extrañeza”).^12 Aquí el asombro se radicaliza: no solo inaugura la filosofía, sino que desplaza a la vida fuera de lo familiar. El “todavía no” (μήπω) se convierte en clave hermenéutica: no se trata de una carencia accidental, sino de la estructura constitutiva de la existencia como privación (στέρησις).^13
La vida se experimenta siempre como incompleta, situada en un horizonte de lo “no aún”. Esta condición produce un desajuste que suspende la familiaridad y revela la opacidad del mundo. El fenómeno anticipa la Unheimlichkeit de Ser y tiempo: la experiencia de no estar en casa, de carecer de suelo firme.^14
Aristóteles cerraba el capítulo con la pretensión de unificar causas y principios. Heidegger, en cambio, interpreta el itinerario como tarea infinita: la investigación filosófica no elimina la extrañeza, sino que la clarifica sin clausurarla.^15 El “todavía no” es motor y meta a la vez: estructura de la vida fáctica que impulsa el pensar.
Conclusión
El recorrido de las lecciones de 1922 muestra que Heidegger convierte la traducción en un método de pensamiento. El θαυμάζειν, en sus tres modulaciones, se despliega como itinerario existencial: ser admirado como constitución de mundo compartido, asombro como búsqueda de causas y extrañeza como privación constitutiva.
En cada uno de estos registros, la admiración no es emoción pasajera, sino disposición fundamental que abre a la vida hacia el mundo, hacia los otros y hacia sí misma. Traducir, en este contexto, es ya filosofar: no reproducir un texto, sino apropiarlo en su fuerza originaria.
La vigencia de esta lectura es clara. En un tiempo marcado por la trivialización de la experiencia, recuperar la admiración como categoría hermenéutica significa restituir al pensar su apertura inicial. La filosofía, desde Aristóteles y Heidegger, comienza siempre en el asombro: en el “todavía no” que priva de certezas, pero que impulsa a la búsqueda de sentido.
Notas
- Aristóteles, Metafísica, trad. Valentín García Yebra (Madrid: Gredos, 1998), xxii–xxiv.
- Ibid., 983a11–23.
- Alberto Blecua, Manual de crítica textual (Madrid: Castalia, 1990), 41.
- Aristóteles, Metafísica, trad. Valentín García Yebra, 981b13–27.
- Martin Heidegger, Phänomenologische Interpretationen ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zur Ontologie und Logik (GA 62), ed. Günter Neumann (Frankfurt: Klostermann, 2005), 28.
- Martin Heidegger, El concepto de tiempo (Tratado de 1924), trad. Jesús Adrián Escudero (Barcelona: Herder, 2008), 56.
- Martin Heidegger, Ser y tiempo, trad. Jorge Eduardo Rivera (Madrid: Trotta, 2014), §§41–42.
- Heidegger, GA 62, 37–38.
- Ibid., 27–37.
- Aristóteles, Metafísica, trad. Tomás Calvo Martínez (Madrid: Gredos, 2013), 982b18–21.
- Martin Heidegger, Platon: Sofistes (GA 19), ed. Ingeborg Schüssler (Frankfurt: Klostermann, 1992), 125–126.
- Heidegger, GA 62, 43.
- Aristóteles, Metafísica, trad. Tomás Calvo Martínez, Δ 22, 1022b24–33.
- Heidegger, Ser y tiempo, §40.
- Heidegger, Ontología. Hermenéutica de la facticidad, trad. Jaime Aspiunza (Madrid: Alianza, 2013), 71.
Rferdia
Filósofo de formación, escritor por necesidad y ciclista por amor a la pendiente. Escribo desde una tensión que no cesa de reaparecer: cómo resistir desde la forma, cómo sostener sentido cuando el mundo se fractura. En el corazón de mi trabajo —articulado a través del dispositivo hermenéutico ZIA— habita la idea del deporte como Weltstammräumung: gesto que despeja, cuerpo que restituye, escritura que no huye.
(Neologismo de raíz alemana que alude al acto de desalojar el ruido del mundo para recuperar un espacio originario donde la forma aún tiene sentido.)
Let`s be careful out there