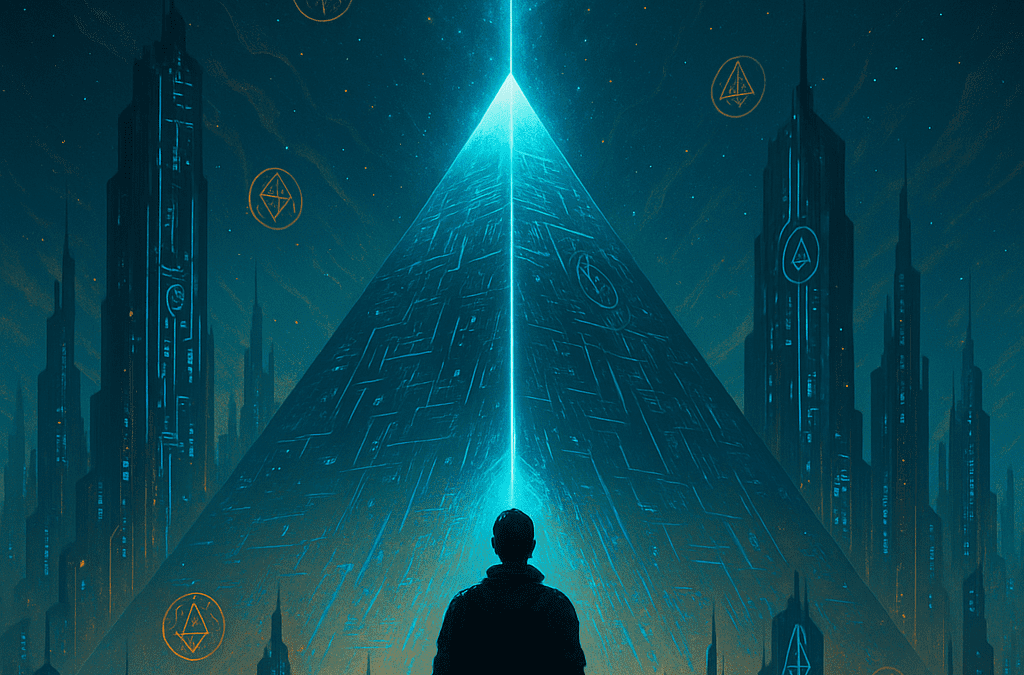La tentación suprema no es la carne ni el oro, sino la promesa de un conocimiento que quiere sustituir a Dios
Nicolás Gómez Dávila, Escolios a un texto implícito
El fenómeno del ocultismo no se presenta como una doctrina sistemática ni como una religión establecida, sino como una atmósfera. Esa atmósfera promete acceso a un saber reservado, a un poder que trasciende los límites de la experiencia ordinaria y a la posibilidad de descorrer velos para acceder a un mapa invisible del mundo. Lo que atrae no es tanto la sabiduría como la fuerza, y el precio de esa atracción es, desde la perspectiva cristiana, el alma misma: cada gesto que busca adentrarse en ese territorio constituye una alianza sellada por la atención y el deseo, allí donde el evangelio recuerda que “donde está tu tesoro, allí está también tu corazón.”¹
El ocultismo juega con una paradoja constitutiva. A quienes se aproximan, les exige disciplina, rectitud, incluso un rigor ético inicial que parece custodiar la entrada al umbral. Sin embargo, en los grados más altos, la distinción entre bien y mal se disuelve, y lo que queda es la voluntad pura, desligada de todo marco moral.² La lógica común se invierte: la verdad se torna maleable, la moral se relativiza, la realidad misma se concibe como reescribible. Bajo ese horizonte, el poder mágico aparece como tecnología espiritual de dominio, un conjunto de palabras, símbolos y actos rituales capaces de afectar lo invisible tanto como lo visible.³ No hay neutralidad posible en ese juego: la ilusión de impunidad, de manejar simultáneamente el fuego del bien y del mal, es precisamente la tentación originaria, aquella promesa de la serpiente del Génesis, “seréis como dioses”, que se repite bajo formas múltiples a lo largo de la historia.
Si la modernidad tiende a situar los orígenes del ocultismo en las corrientes herméticas del Renacimiento o en los movimientos esotéricos del siglo XIX, conviene recordar que su matriz más antigua se encuentra en Egipto. Allí, la magia no se distinguía de la religión: era su forma operativa.⁴ No había separación entre visible e invisible, entre rito y orden cósmico. El poder residía en la palabra eficaz, en el nombre que no designa sino que hace ser, en los textos funerarios concebidos como mapas de navegación para el alma en su tránsito post mortem.⁵ Como recuerda Jan Assmann, la eficacia de la palabra y del rito egipcios tenía un carácter ontológico, no meramente representacional.⁶ Thoth, el dios del lenguaje y de la magia, devino figura fundacional del hermetismo que irrigaría al esoterismo occidental.
La teología egipcia desplegaba así una dimensión práctica: los dioses eran fuerzas invocables, y el rito correctamente ejecutado obligaba.⁷ Bajo esa lógica operativa, el embalsamamiento, los amuletos y las fórmulas del Libro de los Muertos funcionaban como técnicas de preservación cósmica. Incluso en medio del politeísmo, asomaba un monoteísmo velado, la intuición de una unidad suprema y de un juicio eterno.⁸ Sin embargo, lo decisivo no era la transformación interior ni la redención; lo determinante era la protección y la conservación. De Egipto hereda el ocultismo occidental una convicción ambivalente: que el conocimiento es poder y que ese poder se ejerce a través del lenguaje y el rito.⁹ La advertencia cristiana, sin embargo, señala el peligro de olvidar el propio nombre al jugar con los nombres divinos.
Esa misma ambivalencia se proyecta en las pirámides. Reducirlas a tumbas reales supone empobrecer su sentido simbólico. Su arquitectura es un dispositivo metafísico, cuidadosamente alineado con las estrellas, sostenido sobre proporciones sagradas y construido como montaña primordial, axis mundi entre materia y trascendencia.¹⁰ La luz de su revestimiento, la acústica de sus cámaras, la vibración del granito funcionaban como llaves de estados de conciencia. El recorrido interior, que lleva de la oscuridad y la soledad a la experiencia de muerte y renacimiento, revela su carácter iniciático: no templo del cuerpo sino del alma, espacio alquímico para una transformación reservada a los iniciados.¹¹ El misterio no radica solo en hipotéticas cámaras ocultas, sino en lo que la forma misma despierta en quien la contempla o la atraviesa.
Pitágoras representa un paso decisivo en esta genealogía. Figura de frontera entre ciencia y mística, entre Grecia y Oriente, fundó en Crotona una comunidad que funcionaba como orden iniciática. Allí el conocimiento se alcanzaba tras purificación y silencio; el número era a la vez principio ontológico y fórmula invocatoria.¹² El universo se concebía como una sinfonía de proporciones, la música de las esferas resonando en armonía. Cada número poseía un valor arquetípico: el uno como origen, el dos como dualidad, el tres como síntesis, el cuatro como estabilidad, el diez como totalidad. La ética misma se definía como proporción mientras el vicio era desajuste.¹³
En esta visión, el alma es inmortal y transita de cuerpo en cuerpo en busca de retorno a la unidad. La disciplina, la música, el estudio y el sacrificio se entendían como ejercicios para afinar el alma, como si se tratara de un instrumento en la orquesta cósmica.¹⁴ Incluso la política se impregnó de este ideal armónico: Pitágoras buscó ordenar la ciudad según el número y la medida, aunque la historia lo condenó a la persecución y la dispersión.¹⁵ Su legado, sin embargo, sobrevivió en Platón y en toda la corriente esotérica posterior. Hoy, reducido en las escuelas a un teorema geométrico, su figura permanece viva en círculos que todavía creen en la iniciación y en el número sagrado como clave del cosmos.
El arco que se traza desde el Egipto mágico hasta el pitagorismo no es rectilíneo, pero sí revela una continuidad: la convicción de que existen saberes reservados, accesibles solo mediante ritos, símbolos o disciplinas que prometen acceso a un orden superior. En todos los casos, lo que se ofrece no es únicamente conocimiento sino poder. La perspectiva cristiana, sin embargo, marca una diferencia radical: allí donde el ocultismo invierte la lógica del bien y de la verdad para afirmar la voluntad desnuda, el cristianismo advierte que esa búsqueda encierra el precio más alto, el del alma misma. En última instancia, la fascinación por lo oculto no deja de ser la reedición de la tentación originaria: querer ser como dioses, olvidar que la medida auténtica del hombre no se encuentra en la apropiación del poder, sino en el reconocimiento de su límite y en la apertura a la gracia.
El número es el principio y la causa de todo. En él está la armonía que sostiene los cielos y en él se cifra la medida del alma
Atribuido a Pitágoras, en Jámblico, Vida pitagórica
Notas
- Antoine Faivre, Acceso al esoterismo occidental (Madrid: Siruela, 1996), 22.
- Wouter J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 45.
- Nicholas Goodrick-Clarke, Historia ilustrada del ocultismo y la magia (Barcelona: Paidós, 2008), 18.
- Jan Assmann, La muerte como tema cultural. Egipto antiguo y Europa (Madrid: Abada, 2005), 61.
- Erik Hornung, El Uno y los múltiples. Concepciones egipcias de la divinidad (Madrid: Trotta, 2007), 47.
- Jan Assmann, La búsqueda de Dios en el antiguo Egipto (Madrid: Trotta, 2001), 87.
- Robert K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice (Chicago: Oriental Institute, 1993), 112.
- Erik Hornung, El Uno y los múltiples, 119.
- Assmann, La búsqueda de Dios en el antiguo Egipto, 142.
- José Lull, Las pirámides de Egipto: ciencia y símbolo (Madrid: Akal, 2010), 133.
- Mark Lehner, The Complete Pyramids (Londres: Thames & Hudson, 1997), 202.
- Walter Burkert, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1972), 97.
- Charles H. Kahn, Pythagoras and the Pythagoreans: A Brief History (Indianapolis: Hackett, 2001), 54.
- Pierre Hadot, Ejercicios espirituales y filosofía antigua (Madrid: Siruela, 2006), 56.
- John Dillon y Jackson Hershbell, Iamblichus: On the Pythagorean Life (Atlanta: Society of Biblical Literature, 1991), 211.
Rferdia
Let`s be careful out there