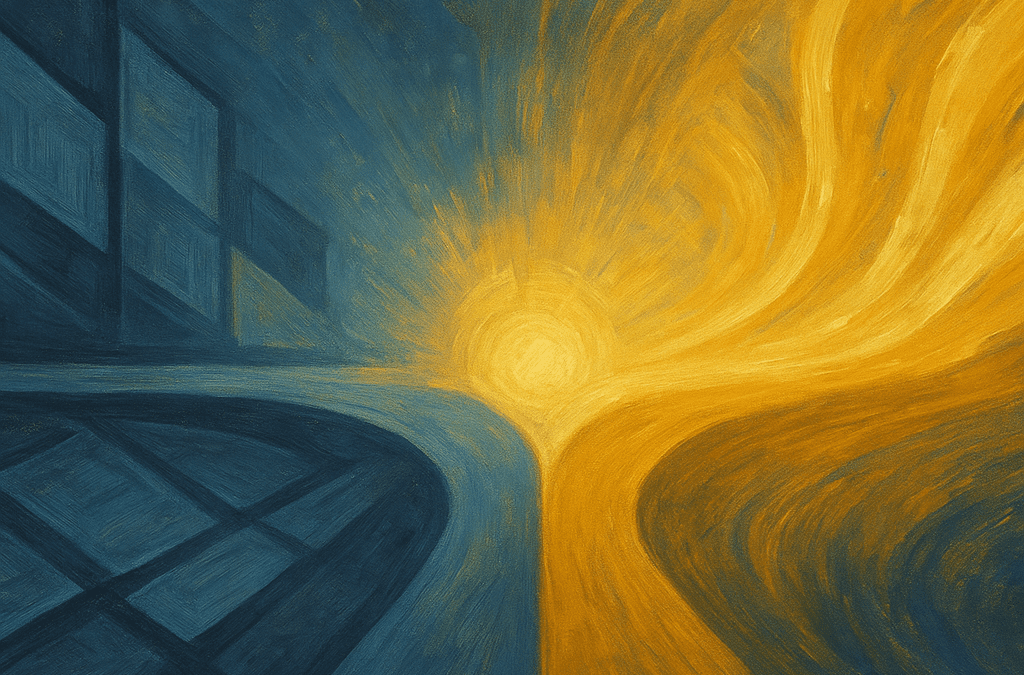Omne intellectum, in quantum intellectum, oportet esse in intelligente
Todo lo entendido, en cuanto entendido, debe estar en el que entiende
Tomás de Aquino
Los primeros cristianos no se vieron a sí mismos como filósofos, ni lo pretendieron. Los apóstoles y sus inmediatos sucesores se consideraban testigos de un acontecimiento nunca arquitectos de un sistema. Lo suyo era proclamar la resurrección de Cristo y la acción transformadora de Dios en la historia, no resolver el enigma del universo a golpe de silogismo. El centro de su mensaje no era lo que la razón humana pudiera descubrir, sino lo que Dios había hecho y revelado en Cristo.
Pero muy pronto la joven comunidad se encontró ante la necesidad de defenderse. Hubo que justificar la nueva fe ante los ataques de intelectuales paganos y al mismo tiempo explicarla en un lenguaje comprensible para un mundo acostumbrado a la retórica y la filosofía griegas. De ahí surgieron las primeras apologías cristianas, como las de Arístides, Atenágoras o Justino Mártir. Aquellos escritos no eran tratados filosóficos, pero sí supieron dialogar con las categorías de su tiempo: la unidad de Dios, el orden del cosmos, la búsqueda de la verdad.
La actitud ante la filosofía no fue uniforme. Tertuliano llegó a afirmar que Atenas y Jerusalén nada tenían en común, contraponiendo la especulación humana a la revelación divina. Y, sin embargo, él mismo asumió ideas procedentes del estoicismo. Otros escritores reconocieron que algunos filósofos, sobre todo Platón, se habían aproximado a verdades profundas, aunque dudaban de si lo habían hecho por fuerza de razón o porque en secreto habían bebido de las Escrituras judías.
Con el tiempo se impuso una visión más matizada: la filosofía podía entenderse como una preparación para el Evangelio. En Alejandría, Clemente y Orígenes dieron forma a esta intuición. Clemente defendía que la filosofía había educado a la mente griega para recibir a Cristo como un pedagogo que prepara al alumno antes de la lección decisiva. Orígenes, más especulativo, tejió una visión cristiana del mundo utilizando hilos del platonismo y del estoicismo. En su obra aparece un Dios que es el Bien absoluto, una creación concebida como irradiación de su bondad, y un Logos que porta las ideas eternas y que se encarna en Jesús. Su audacia lo llevó a teorías como la preexistencia de las almas o la interpretación alegórica de la Escritura que convertían la Biblia en un territorio abierto al pensamiento filosófico.
En los siglos IV y V, los Padres de la Iglesia estaban ya inmersos en controversias dogmáticas que desembocarían en los grandes concilios. Su objetivo era definir la fe cristiana frente a las herejías, y para ello recurrieron a categorías tomadas del neoplatonismo y del estoicismo. Gregorio de Nisa, por ejemplo, fundió el platonismo con la doctrina cristiana hasta elaborar una mística en la que el retorno del alma a Dios se produce en y a través de Cristo. Fue uno de los pocos Padres realmente inclinados a la especulación filosófica, y su influencia alcanzó incluso a la primera gran filosofía medieval, la de Escoto Erígena.
En Occidente el panorama fue distinto. Padres como Jerónimo, Ambrosio o Gregorio Magno destacaron más por su erudición bíblica o su orientación moral que por sus dotes filosóficas. La excepción fue Agustín de Hipona, verdadero punto de inflexión. En él confluyen la teología cristiana y la herencia platónica, dando lugar a un pensamiento que marcaría todo el Occidente medieval. Para Agustín, la filosofía no era rival de la fe sino su aliada cuando reconocía que la plenitud de la verdad se hallaba en Cristo. Además, en el obispo de Hipona la prosa respira como un organismo vivo, se eleva como una plegaria y, al mismo tiempo, desciende a las grietas más íntimas del alma, donde cada palabra arde con la belleza de lo eterno.
El recorrido deja clara una paradoja: el cristianismo no nació como filosofía, pero tampoco pudo vivir de espaldas a ella. Enfrentado a un mundo grecorromano que valoraba la razón y el discurso, los cristianos debieron responder con sus propias armas, reinterpretando las categorías filosóficas y subordinándolas a la revelación. De ese cruce de caminos nació una síntesis que sería decisiva: la fe no anulaba la razón, sino que la elevaba hacia una verdad que, por sí sola, nunca habría alcanzado.
El libro del Génesis, cuyo título en hebreo Bereshit significa “en el principio”, abre la narración bíblica con un relato que trasciende la mera explicación de los orígenes. No solo aborda la creación del mundo y de la humanidad, sino que introduce las grandes coordenadas teológicas de la fe israelita: el pecado y la redención, el diluvio y la esperanza, la elección de Abraham y la promesa de salvación. Desde sus primeras líneas, la obra se distingue de los mitos cosmogónicos mesopotámicos (Enuma Elish, Atrahasis) con los que suele compararse: mientras aquellos multiplican a los dioses y explican el mundo desde un horizonte de violencia y caos, el Génesis afirma un único Dios soberano, creador de todo lo existente, que otorga dignidad al ser humano como portador de su imagen.
El valor histórico del Génesis es relativo. Sus relatos no deben leerse como crónicas objetivas, pues entrelazan episodios legendarios y tradiciones antiguas. Reflejan costumbres, escenarios y paisajes reales de Mesopotamia, Egipto y Canaán, pero no permiten reconstruir biografías completas de los patriarcas. La fuerza del texto radica en otra parte: en su capacidad de mostrar una visión religiosa y teológica del mundo.
Génesis 1
- En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
- Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
- Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
- Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
- Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
- Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.
- E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.
- Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.
- Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así.
- Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.
- Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.
- Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.
- Y fue la tarde y la mañana el día tercero.
- Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,
- y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
- E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.
- Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra,
- y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno.
- Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
- Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.
- Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.
- Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra.
- Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
- Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.
- E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.
- Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
- Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
- Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
- Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer.
- Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.
- Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.
El Génesis se centra en la acción de Dios en la historia, en la humanidad en general y en Israel en particular. Dos grandes partes articulan su discurso:
- La humanidad en su conjunto: el origen del mundo, la condición humana, la caída en el pecado, la promesa de salvación. Es la tensión entre lo que el hombre es y lo que está llamado a ser.
- El pueblo de Israel: Abraham, Isaac, Jacob y José aparecen como depositarios de una promesa universal de bendición para todos los pueblos. Israel es comprendido como instrumento de salvación y esperanza.
En términos literarios, el Génesis no es una obra unitaria, sino un tejido de tradiciones (yahvista, elohísta, sacerdotal). Ese carácter heterogéneo se manifiesta en la variedad de géneros: mito, saga, genealogía, leyenda, relato popular. No hay homogeneidad, hay abundancia; no hay rigidez, hay pluralidad. El Génesis es, con justicia, un paraíso de géneros literarios.
- Valor histórico: los episodios patriarcales poseen elementos verosímiles, pero su transmisión legendaria impide leerlos como biografías. No hay intención documental, sino religiosa.
- Valor teológico: aquí está el núcleo. El Génesis revela a un Dios creador y salvador frente a la fragilidad del hombre y su inclinación al pecado. El hilo conductor es la promesa de bendición universal que se concreta en Israel.
- Estructura interna: dos bloques sostienen el texto:
- Caps. 1–11: relatos de la humanidad entera (creación, pecado, diluvio, Babel).
- Caps. 12–50: los orígenes de Israel a través de los patriarcas.
Así, de lo cósmico se pasa a lo particular, de la historia universal a la historia de un pueblo que conserva vocación universal.
- Dimensión literaria: mito, leyenda, historia sagrada y teología conviven en un mosaico de voces. Esa polifonía, lejos de restar coherencia, refuerza su carácter fundacional.
Durante siglos, judíos y cristianos sostuvieron que Moisés fue el autor del Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio). Esa convicción permaneció intacta hasta finales del siglo XIX, cuando Julius Wellhausen formuló la Hipótesis Documentaria. Según esta propuesta, el Pentateuco sería el resultado de la fusión de cuatro fuentes distintas —J (yahvista), E (elohísta), D (deuteronomista) y P (sacerdotal)— redactadas en épocas diversas y reunidas mucho después de Moisés.
Los argumentos eran conocidos: repeticiones, divergencias narrativas, nombres divinos diferentes, aparentes anacronismos históricos. Durante más de un siglo, esta teoría dominó las aulas universitarias y la llamada Alta Crítica.
Con el tiempo, la arqueología debilitó buena parte de esos fundamentos. Lo que se juzgó anacrónico —el uso de camellos, la práctica de tratados políticos, la escritura en tiempos de Moisés— halló confirmación en los descubrimientos.
Las críticas metodológicas no fueron menores: ninguna de las fuentes hipotéticas (J, E, D, P) ha aparecido como documento independiente, y su división responde a reconstrucciones más especulativas que probadas. Autores como Rolf Rendtorff, John Van Seters o Duane Garrett lo han señalado con claridad: la hipótesis documental, más que un hallazgo, es un edificio que se sostiene por costumbre académica.
Estudiosos como Umberto Cassuto defendieron la unidad literaria y teológica del Pentateuco. Para él, la hipótesis documental descansa sobre pilares demasiado frágiles y pasa por alto la coherencia interna de los textos. La alternativa no es fragmentar, sino reconocer en el Pentateuco un proyecto consciente, enraizado en el tiempo y la cultura de Moisés.
El debate entre tradición mosaica e hipótesis documental no se agota en una cuestión técnica. Está en juego la autoridad que los creyentes conceden a la Escritura. Para unos, la fragmentación debilita la unidad de la Biblia; para otros, es la única forma de hacer justicia a la historia.
Un profesor de estudios bíblicos del Seminario de Lugo lo resumió en una confesión llamativa: «la hipótesis documental no le convencía, pero la seguía enseñando porque cambiar de paradigma le exigiría desaprender demasiado». Reconocimiento involuntario de una verdad incómoda: a veces pesa más la inercia institucional que la fuerza de los argumentos.
El Génesis no es una crónica de datos verificables, sino una obra que articula la tensión entre la fragilidad humana y la promesa divina, entre lo que somos y lo que se nos ofrece ser. Su valor no se mide en exactitud histórica, sino en capacidad simbólica, teológica y literaria.
La autoría del Pentateuco y la riqueza polifónica del Génesis convergen en un mismo punto: lo decisivo no es tanto quién escribió cada línea ni cuántas tradiciones se amalgamaron, sino el mensaje que se transmite. El Génesis es en verdad el libro de los orígenes porque ofrece una interpretación sagrada de la existencia humana y del papel de Israel en la historia de la salvación.
Nota editorial
Toda entrada de este blog dedicada a la Sagrada Escritura reconoce como fuente de inspiración y referencia la Biblia de estudio preparada por César Vidal, cuya labor erudita lo consagra sin duda alguna como el máximo estudioso del texto bíblico en lengua española.
Rferdia
Let`s be careful out there