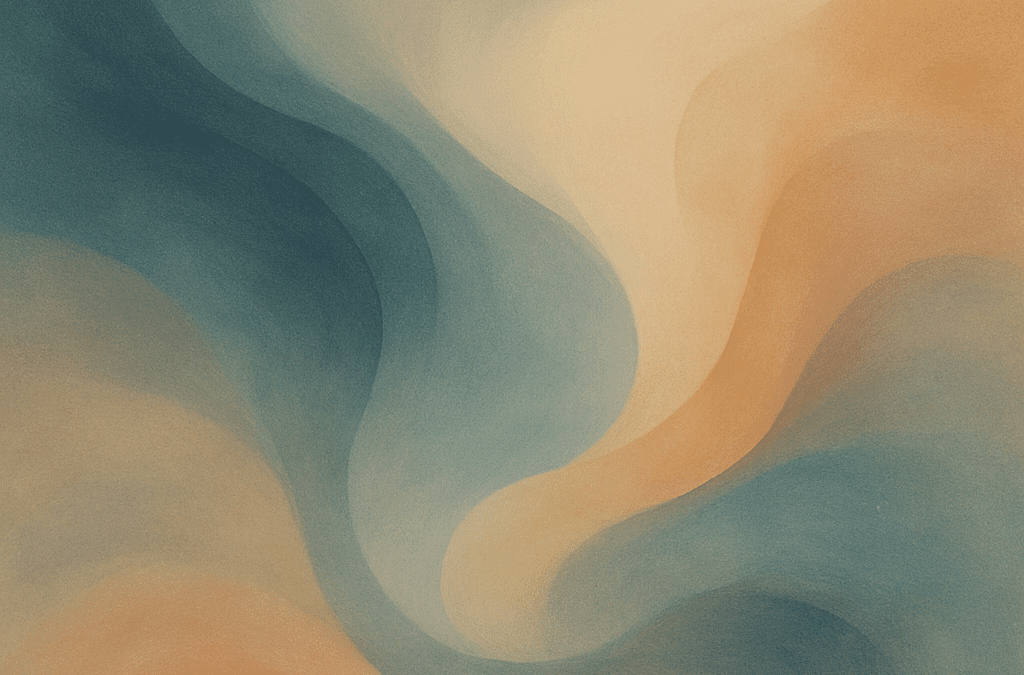Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,
Macbeth, Act V, Scene V
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life’s but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.
Europa votó por su pasado. Cada país eligió una década en la que quedarse.
Gueorgui Gospodínov, Las tempestálidas
Nadie ha inventado todavía una máscara antigás contra el tiempo, escribe Gaustín, y en la ironía de la frase se reconoce la impotencia humana frente a aquello que nos constituye de modo íntimo y, al mismo tiempo, nos desborda sin remedio. El tiempo no se ataca ni se esquiva: se padece como aire contaminado, se respira en cada gesto, se deposita como polvo en los pliegues de la memoria. San Agustín, con su célebre perplejidad, lo expresó con una claridad que aún hoy desarma en el libro XI de las Confesiones: “¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé.” La frase no es un escolio aislado, sino el signo de una imposibilidad que nos acompaña desde entonces: la del lenguaje para asir lo que por naturaleza se escurre.
Thomas Mann añadía en La montaña mágica una pregunta aún más radical: ¿a través de qué órgano percibimos el tiempo? Ni el ojo ni el oído, ni siquiera la piel, y sin embargo lo sentimos con la precisión de una herida. Heidegger, en Ser y tiempo, llevará esa intuición al límite: el ser humano no está en el tiempo como si habitara un recipiente, sino que es tiempo en sí mismo, arrojado hacia adelante en la finitud de su existencia. Gaustín lo resume con la concisión de un axioma: el hombre es la única máquina temporal de la que disponemos.
Esa máquina, sin embargo, no se limita a registrar una línea recta. El Eclesiastés recuerda que “Dios hace que el pasado vuelva una y otra vez”, y la tradición judeocristiana supo leer en la circularidad del calendario la promesa de una redención siempre diferida. Frente a esa visión, Bergson defendió en Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia la duración como flujo continuo, irrepetible, tejido de memoria y devenir. Gaustín, más contemporáneo, insiste: el pasado nunca transcurre en la misma dirección. Lo que retorna nunca vuelve intacto, porque la conciencia que lo recibe ya ha sido modificada. La repetición es variación, la memoria es reescritura, y cada ayer es un pliegue distinto en la trama del presente.
Philip Larkin, en cambio, reduce el enigma a la fórmula más desnuda: “¿Dónde vivir, sino en los días?”. La vida no acontece en abstracciones cósmicas, sino en la aritmética concreta de la jornada. Eliot imagina la calle como metáfora de ese transcurso: caminar equivale a recorrer la secuencia de los instantes, sabiendo que en algún punto la vía se interrumpe. Benjamin, en la novena de sus Tesis sobre la filosofía de la historia, advirtió que el historicismo veía el pasado como “tiempo homogéneo y vacío”, mientras que la verdadera historia irrumpe como relámpago en un instante de peligro. Lennon y McCartney lo ponen en clave pop: “yesterday came suddenly”. El pasado no se invoca, irrumpe; no se pide, se impone; se revela con la súbita evidencia de lo irrevocable.
Por eso la novela se presenta, en palabras de Gaustín, como un vehículo de urgencia: llega con las luces encendidas y la sirena puesta, intentando contener el desgarro del tiempo, suturar con ficción lo que la experiencia rompe con violencia. La narrativa es, en ese sentido, una técnica de primeros auxilios: crea refugios simbólicos allí donde no hay refugio físico posible. Quizá por eso los relatos, como los recuerdos, no avanzan linealmente sino en espirales, en bucles, en desvíos. La literatura no niega el tiempo, lo dramatiza y lo multiplica.
La revelación más inesperada, sin embargo, no viene de los filósofos ni de los poetas, sino de la inocencia infantil: un dibujo irreconocible que unas veces es tiburón, otras león, otras nube. ¿Qué es ahora? preguntan. “Ahora es un escondite”, responde la niña. El tiempo como escondite. Tal vez no haya definición más lúcida, ni más cruel. Porque el tiempo no se muestra nunca como tal, siempre se disfraza de calendario, de reloj, de fecha, de recuerdo, de promesa. Nos obliga a buscarlo en lugares donde se oculta tras máscaras variables, y lo único que podemos hacer es reconocer su juego.
En este punto irrumpe Las tempestálidas de Gueorgui Gospodínov, como si el propio ensayo se hubiera vuelto ficción. Gaustín, aquel que fantaseaba con un cronorrefugio, aparece convertido en personaje. Y lo que era intuición melancólica se vuelve institución social: clínicas que reproducen décadas pasadas para enfermos de Alzheimer, pronto invadidas por ciudadanos sanos que reclaman el derecho a habitar el tiempo de su preferencia. La sátira alcanza su paroxismo cuando naciones enteras celebran referendos para elegir en qué década del siglo XX fijar su destino. Europa vota por su pasado, y el mañana queda abolido.
La novela de Gospodínov es un espejo distópico del continente: sociedades sin proyecto común, atrapadas en la nostalgia, incapaces de articular futuro. Es, al mismo tiempo, parábola y diagnóstico: cuando la memoria se convierte en política, el tiempo se petrifica. Paul Ricoeur advirtió que “recordar no es volver a ver, sino volver a contar”, y lo que Gospodínov retrata es una Europa que confunde recuerdo con reconstrucción literal, olvido con plebiscito, identidad con decorado. Los “lugares de memoria” de Pierre Nora se han convertido en países de memoria, en cronorrefugios nacionales que confunden terapia con ideología.
Aquí la metáfora del escondite infantil se revela en toda su crudeza: lo que en la niña era juego, en los adultos se vuelve patología histórica. Europa se comporta como un niño aterrado que se oculta en los decorados de décadas pasadas, incapaz de mirar hacia adelante. Y el libro mismo, en su edición de Fulgencio Pimentel, añade otra capa: objeto hermoso, cuidado hasta el detalle, convertido él mismo en refugio material contra la intemperie de un mercado editorial cada vez más homogéneo. La estética de Pimentel encarna lo que la novela plantea: el libro como cronorrefugio tangible, un espacio para detener, aunque sea un instante, el vértigo del tiempo.
De Gaustín a Gospodínov, de San Agustín a Ricoeur, de Shakespeare a Benjamin, se dibuja una misma espiral: el tiempo nunca se ofrece como aliado, siempre como máscara. Y lo único que nos queda es habitar los días, sabiendo que cada uno de ellos es fugaz, y que el único refugio posible no está en repetir el pasado ni en abolir el mañana sino en aceptar la intemperie.
Bibliografía mínima
- San Agustín. Confesiones. Trad. Agustín Uña Juárez. Madrid: Alianza Editorial, 2010.
👉 Alianza Editorial - Heidegger, Martin. Ser y tiempo. Trad. Jorge Eduardo Rivera. Madrid: Trotta, 2003.
👉 Editorial Trotta - Bergson, Henri. Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Trad. José Antonio Miras. Madrid: Alianza Editorial, 2006.
👉 Alianza Editorial - Benjamin, Walter. Tesis sobre la filosofía de la historia. En Discursos interrumpidos I. Trad. Jesús Aguirre. Madrid: Taurus, 1973.
👉 Penguin Random House / Taurus - Nora, Pierre. Entre memoria e historia. La problemática de los lugares. En Los lugares de la memoria. Trad. Laura Masello. Madrid: Taurus, 2009.
👉 Penguin Random House / Taurus - Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Trad. Agustín Neira. Madrid: Trotta, 2003.
👉 Editorial Trotta - Gospodínov, Gueorgui. Las tempestálidas. Trad. María Vútova y Alejandro Palomas. Logroño: Fulgencio Pimentel, 2022.
👉 Fulgencio Pimentel
Rferdia
Let`s be careful out there