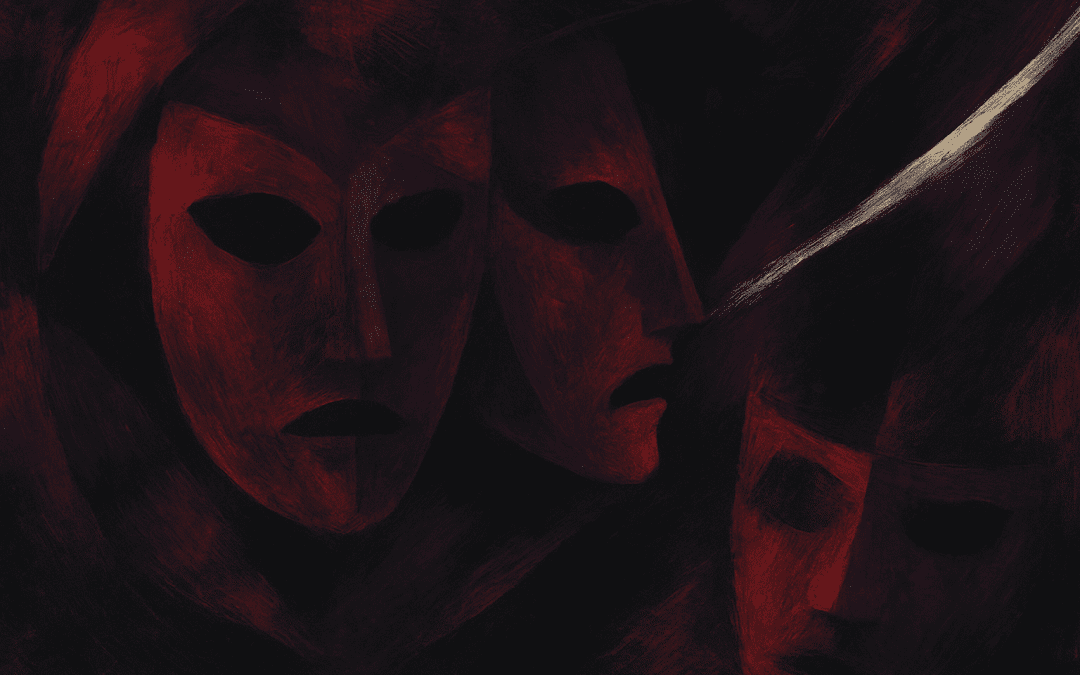«Bajo toda identidad se esconde una muchedumbre: Legión es mi nombre»
Eugenio Trías, Filosofía y carnaval
«Todo lo profundo ama la máscara»
Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal
«El carnaval no conoce otra lógica que la de la inversión y la metamorfosis»
Mijaíl Bajtín, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento
En 1970 Eugenio Trías publica en los Cuadernos de Anagrama un libro breve y arriesgado: Filosofía y carnaval. El prólogo advierte que el volumen «recoge tres ensayos en los que se elaboran algunas ideas que en La filosofía y su sombra estaban simplemente esbozadas».1 En el clima intelectual del tardofranquismo, dominado por una filosofía universitaria de corte escolástico o por recepciones tímidas de corrientes extranjeras, la propuesta de Trías resultaba disruptiva. Pensar con Foucault, Nietzsche o Sade y hacerlo bajo la metáfora del carnaval suponía desplazar la filosofía del registro solemne al terreno de la máscara, la sombra y la dramatización.
Los capítulos iniciales se centran en la obra de Michel Foucault. “El loco tiene la palabra” aborda la dificultad de dar voz al excluido, mostrando cómo la literatura puede convertirse en lugar de aparición de la palabra de la locura. “Arqueología de la cultura occidental” amplía el diagnóstico: la cultura occidental se funda en una escisión entre razón y sinrazón, reforzada por instituciones de control como la psiquiatría o el psicoanálisis. La arqueología no es, para Trías, un ejercicio de erudición, sino la constatación de que toda racionalidad nace de un gesto de exclusión. En esta clave, Alberto Sucasas subrayará más tarde que la filosofía del límite consiste en «cartografiar las condiciones fronterizas del saber».2
El capítulo central, “Filosofía y carnaval”, despliega la tesis mayor. El carnaval encarna una filosofía plural, atenta a la multiplicidad de identidades. La célebre fórmula lo resume: «La “muerte del hombre” significa […] la disolución de esa identidad y la liberación de una profusión de máscaras».3 La identidad deja de ser esencia para mostrarse como teatro, desfile de disfraces. Pensar implica dramatizar la vida cotidiana, asumir que bajo cada nombre hay una muchedumbre: «Legión es mi nombre».4 De ahí la crítica a la noción de sujeto como fetiche: «fijar un papel social, una máscara o disfraz, como patrón de una pretendida identidad».5 El carnaval no es, en este sentido, frivolidad, sino ética de la multiplicidad.
En “¿Qué significa la muerte del hombre?” la consigna foucaultiana adquiere resonancia propia. Para Trías, la muerte del hombre no es una mera figura epistémica, sino una invitación a liberar la vida de la pretensión de unidad. El hombre como sustancia es una ilusión; lo real es la pluralidad de máscaras que se suceden. Frente al humanismo clásico, se propone una ética de la desidentificación.
La “Primera meditación” desmonta la oposición entre razón e irracionalismo. Trías muestra que el irracionalismo es una construcción del racionalismo, fabricada para consolidar su hegemonía. La verdadera subversión no se sitúa en ese eje binario, sino en reconocer que la razón se constituye en relación con lo que niega. Aquí asoma el núcleo de lo que Fernando Pérez-Borbujo llamará la «ontología del límite» en la obra madura de Trías.6
El libro se cierra con “El sacerdocio del divino Marqués”. En Sade, Trías encuentra un mediador extremo entre razón y locura. Su obra, escrita desde la marginalidad carcelaria, comunica experiencias prohibidas y revela un territorio de exceso donde la filosofía se enfrenta con lo innombrable. El libertino no es para Trías un mero provocador, sino un sacerdote que expone la verdad de la transgresión: la frontera en que razón y sinrazón se tocan.
Filosofía y carnaval se entiende así como un texto de tránsito: libro juvenil, pero decisivo, en el que late ya la filosofía del límite. La metáfora carnavalesca dramatiza la condición de la razón: su necesidad de máscaras, su constitución en el borde, su inseparable sombra. No es casual que el prólogo advierta: «elaborar esta nueva filosofía es una tarea ardua y peligrosa».7 Medio siglo después, esa advertencia conserva plena vigencia. La filosofía solo puede ser auténtica cuando asume que se juega en la frontera: con la máscara, en el carnaval, en el límite.
Notas
Bibliografía
- Caro Rey, Jonatan. «La metafilosofía de Eugenio Trías». Pensamiento, 2012.
- Pérez-Borbujo, Fernando. «Eugenio Trías: una ontología del límite». Teorema, 32 (2), 2013, pp. 123-134.
- Sucasas, Alberto. «La filosofía del límite de Eugenio Trías». Revista de Filosofía, 35 (2), 2010, pp. 221-238.
- Trías, Eugenio. Filosofía y carnaval. 2.ª ed. Barcelona: Cuadernos Anagrama, 1973.
- La filosofía y su sombra. Barcelona: Seix Barral, 1969.
- Eugenio Trías, Filosofía y carnaval, 2.ª ed. Barcelona: Cuadernos Anagrama, 1973, p. 7. ↩
- Alberto Sucasas, “La filosofía del límite de Eugenio Trías”, Revista de Filosofía, 35 (2), 2010, pp. 221-238. ↩
- Trías, Filosofía y carnaval, p. 8. ↩
- Ibid., p. 9. ↩
- Ibid., p. 8. ↩
- Fernando Pérez-Borbujo, “Eugenio Trías: una ontología del límite”, Teorema, 32 (2), 2013, pp. 123-134. ↩
- Trías, Filosofía y carnaval, p. 9. ↩
Rferdia
Let`s be careful out there