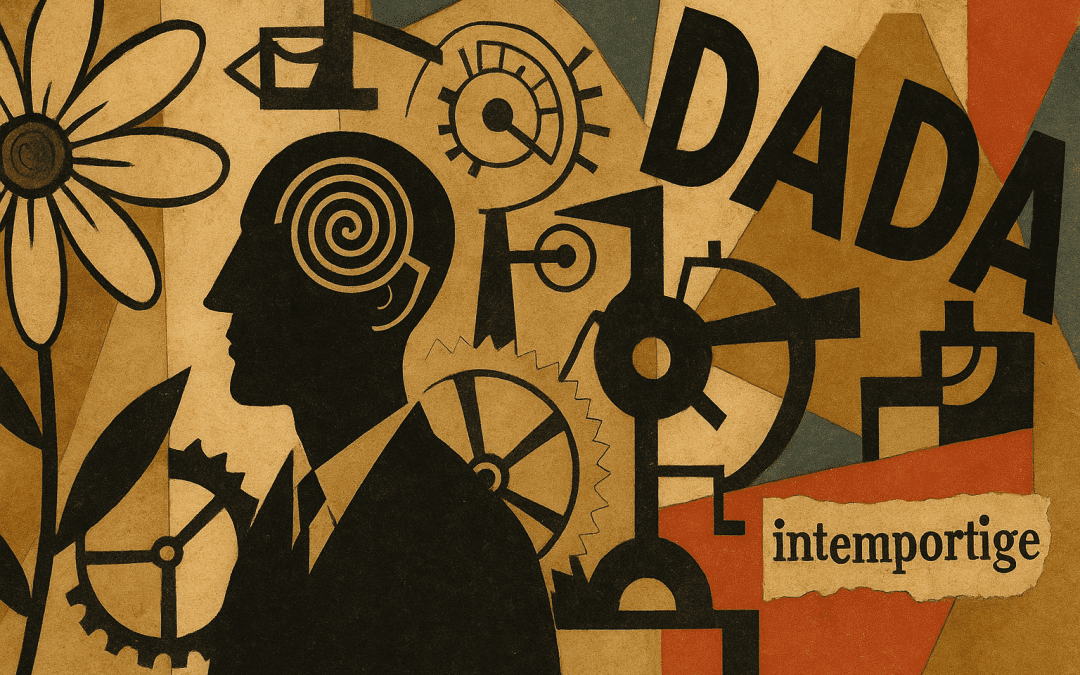Schopenhauer frente al aceleracionismo
«La vida oscila, como un péndulo, entre el dolor y el tedio
Arthur Schopenhauer,El mundo como voluntad y representación, libro IV«El capitalismo es una máquina abstracta que no apunta a ningún fin, salvo al incremento de sí misma
Nick Land (aceleracionismo)
Arthur Schopenhauer sostuvo que la vida es voluntad, un impulso ciego e insaciable que se encarna en la naturaleza y en nosotros sin finalidad ni reposo. Nada se satisface y todo se consume en la oscilación entre deseo y frustración, entre placer efímero y tedio. El hombre, como todo ser vivo, no es dueño de su destino: lo atraviesan fuerzas que lo trascienden. El pesimismo schopenhaueriano parte de esta certeza: el mundo no está hecho para nuestra felicidad y nos arrastra como piezas de un engranaje que no comprendemos.
Dos siglos después, el aceleracionismo describe con otros términos esa misma lógica. Donde Schopenhauer hablaba de voluntad, los aceleracionistas hablan de capital. El capitalismo, afirman, es una maquinaria autorreflexiva que nunca se detiene y que no persigue otro fin que su propia intensificación. Lo que el filósofo veía en el trasfondo metafísico del mundo, ellos lo sitúan en la historia concreta de la técnica y de la economía: un proceso que nos excede y que avanza más allá de cualquier control humano.
Música y estética
La música ocupa en Schopenhauer un lugar singular. No representa objetos, escenas ni conceptos; se dirige de manera inmediata a la esencia de la voluntad. No reproduce la tristeza de una persona, expresa la tristeza misma. Tampoco traduce una alegría concreta, transmite la alegría en estado puro. En ese sentido, es la voluntad convertida en sonido.
Ese privilegio concedido a la música anticipa una intuición que los aceleracionistas han llevado más lejos. Amy Ireland sostiene que el arte no debe limitarse a representar mundos, sino insertarse en procesos maquínicos y actuar en flujos impersonales. Edmund Berger, al hablar de la hiperstición, recuerda que los relatos no son ilusiones: producen efectos, transforman lo real. En ambos casos, arte es sinónimo de fuerza.
Luciana Parisi describe el capitalismo algorítmico como productor de lo incomputable, un conjunto de procesos que escapan a nuestro entendimiento. Schopenhauer atribuía a la música una condición análoga: desbordaba toda representación y resistía la traducción conceptual, aunque se imponía en la experiencia corporal. De un lado, la voluntad; del otro, el algoritmo. En ambos, lo humano aparece reducido a intérprete parcial de fuerzas que lo sobrepasan.
El filósofo alemán escuchaba música cada noche convencido de que le ofrecía un respiro frente al tormento de la voluntad. El arte, para él, suspendía el deseo y detenía el cálculo utilitario. El contraste con el aceleracionismo resulta evidente. Mientras Schopenhauer buscaba callar la voluntad mediante la contemplación estética, Ireland o Vincent Garton sugieren intensificar la exposición y aceptar la maquinaria sin nostalgia. A pesar de la divergencia, ambos coinciden en que la estética desborda lo humano y remite a un orden superior.
La experiencia contemporánea de la música, multiplicada en plataformas digitales y sometida a la lógica de los algoritmos, ilustra este cruce. La repetición infinita diluye la dimensión contemplativa que Schopenhauer celebraba, aunque convierte la música en vector de aceleración: un flujo incesante que multiplica deseos e identidades. La voluntad ya no se suspende, se intensifica en el ritmo maquínico de la reproducción.
Y sin embargo, aún subsiste la tregua. Un acorde sostenido de Ligeti, un silencio de Feldman o un canto monódico escuchado al margen de la utilidad nos devuelven la experiencia de lo inútil, aquello que no sirve para nada y, precisamente por eso, abre el mundo como flor.
Ética y política del deseo
Schopenhauer no se limitó a diagnosticar la servidumbre del hombre. Propuso una salida que no prometía felicidad, imposible bajo el imperio del deseo, sino serenidad. La paz se alcanzaba mediante el desapego, la aceptación de que nada se acomoda a nuestro querer y la contemplación de la belleza como respiro frente al dolor.
Los aceleracionistas comparten el diagnóstico, aunque invierten la estrategia. Vincent Garton defiende un aceleracionismo incondicional: el capital nunca se detendrá y la única opción es intensificarlo. Ramiro Sanchiz habla de un “aceleracionismo absoluto” que no busca freno, sino exposición. Allí donde Schopenhauer recomienda callar la voluntad, ellos invitan a dejarla gritar hasta romperse.
El dilema ético se radicaliza en torno a la libertad. Para Schopenhauer, el libre albedrío es ilusorio. Somos lo que somos por necesidad y la sabiduría consiste en aceptar ese carácter fijo. Reza Negarestani plantea la misma cuestión en otro plano: ¿cómo desvincularse de estructuras heredadas si todo parece absorbido por la aceleración? En ambos casos, la libertad no significa arbitrariedad, sino trabajo dentro de la necesidad.
Ray Brassier lleva este pesimismo aún más lejos. El pensamiento, sostiene, debe asumir la indiferencia cósmica y aceptar que el universo carece de sentido, que nuestra conciencia es un accidente. Schopenhauer coincidiría en el diagnóstico, aunque apelaría al consuelo estético. Brassier lo rechaza y exige soportar la intemperie sin adornos.
El desapego schopenhaueriano se entiende como aceptación de que nada se acomoda a nuestro deseo. Esa aceptación produce una forma de paz. El aceleracionismo propone, en cambio, una ética de la exposición: dejar que el deseo se multiplique y permitir que la máquina nos atraviese. Patricia Reed, en su defensa de un feminismo excesivo, lo formula con claridad: el objetivo no es contener, sino empujar el exceso hasta desbordar los límites de lo humano.
Schopenhauer comparaba la vida con un mar embravecido. La sabiduría, pensaba, consistía en soltar los remos y dejar de luchar contra olas que nunca cesan. Los aceleracionistas, en cambio, ven en esa misma tormenta la posibilidad de mutación. Remar hasta el agotamiento y dejar que el oleaje arrastre puede abrir otra orilla. Serenidad y vértigo son respuestas distintas a un mismo diagnóstico: la imposibilidad de escapar del empuje.
Cuerpo, género y raza
Schopenhauer afirmaba que la voluntad se revela de manera más brutal en el sexo. Lo que creemos íntimo es mandato de la especie, que nos utiliza como vehículos. El individuo se experimenta libre, aunque su libertad sea ilusoria.
El aceleracionismo aplica la misma lógica a género y raza. Aria Dean habla de blackceleración para mostrar cómo la experiencia negra encarna un tiempo dislocado que desestabiliza los relatos de la modernidad. Patricia Reed propone un feminismo excesivo que intensifica en lugar de estabilizar. Rebekah Sheldon y n1x entienden lo queer como vector de mutación y no como identidad cerrada. Vincent Lê ha mostrado cómo Nick Land puebla su filosofía de figuraciones femeninas, esclava, sexborg, esfinge, que encarnan el exceso.
Lo que Schopenhauer interpretaba como condena, la sexualidad como servidumbre de la especie, los aceleracionistas lo transforman en estrategia. El deseo se convierte en motor de fractura y el cuerpo en escenario de mutación. En ambos casos se comparte el diagnóstico: no somos soberanos de nuestros cuerpos ni de nuestros deseos. La diferencia está en la valoración: para el pesimismo alemán es servidumbre, para el aceleracionismo potencia.
La belleza ayuda a comprender esta divergencia. Schopenhauer la llamaba “flor de la vida” porque carece de utilidad. Su inutilidad la vuelve liberadora: nos permite contemplar sin apropiarnos. Los aceleracionistas convierten esa misma flor en combustible. La belleza no es descanso, sino vector de intensificación.
Flor inútil y máquina infinita
La metáfora de la flor resume la actitud de Schopenhauer. La belleza es flor porque aparece sin finalidad y se extingue sin propósito. Esa gratuidad abre la posibilidad de contemplar el mundo sin reducirlo a instrumento.
El aceleracionismo convierte esa flor en materia inflamable. Importa menos su gratuidad que la fractura que produce, el exceso que desencadena. La belleza ya no es tregua: se convierte en energía que alimenta la aceleración.
Silencio y ruido, pausa y saturación, son modos distintos de habitar la misma intemperie. El hombre ya no se entiende como centro ni como soberano, sino como tránsito atravesado por fuerzas que lo exceden. En Schopenhauer ese fondo se nombra voluntad; en el aceleracionismo recibe el nombre de capital. El diagnóstico es compartido. Lo que cambia es la actitud: algunos buscan la serenidad del desapego, otros se inclinan por el vértigo del colapso.
La lección final consiste en sostener esta tensión sin resolverla. Reconocer que hay momentos en los que solo el silencio nos salva y otros en los que solo el exceso nos transforma. La flor inútil y la máquina infinita no son metáforas excluyentes, sino dos modos de nombrar una misma verdad: lo humano no gobierna. Somos tránsito, no centro. Y en esa intemperie lo único que se nos concede es pensar sin consuelo y mirar el mundo sin pedirle redención. Pese a todo, o quizá debido a ello, no nos dejemos seducir. Seamos realistas: pidamos lo imposible
Rferdia
Let`s be careful out there