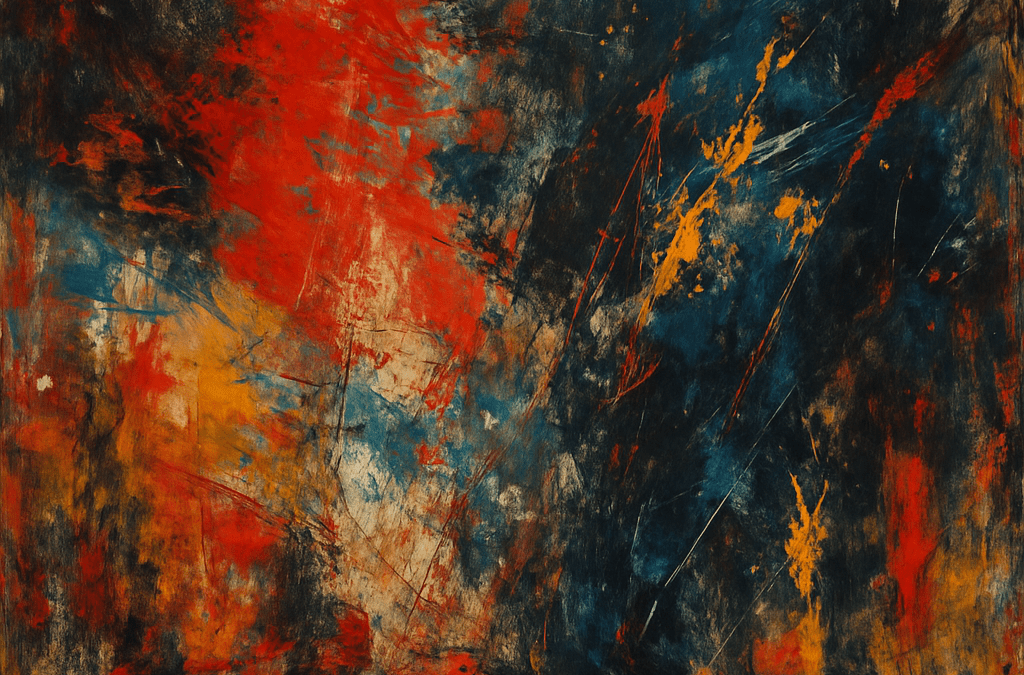La lógica y la ética son fundamentalmente la misma cosa: el deber hacia uno mismo.
Otto Weininger, sexo y carácter
El saqueo de la URSS y las redes previas
En política, las revoluciones rara vez se explican por la retórica de sus actores. Lo decisivo se esconde en las facciones, en las alianzas de sangre, en los pactos tácitos que permiten repartir los despojos de un Estado vencido. Ronald Syme observó que el final de la República romana no fue una irrupción de ideales, sino la reorganización de clientelas bajo un nuevo nombre. Algo semejante ocurrió con el derrumbe de la Unión Soviética. La riqueza mineral más grande del planeta, oro, petróleo, gas, níquel, paladio, platino, bosques y armas, cambió de manos en una década. No fue el triunfo de la democracia liberal, sino una operación patrimonial cuidadosamente trazada.
Los servicios de inteligencia conocían cada detalle. William Webster, director de la CIA entre 1987 y 1991, supo, con la frialdad de un notario, hacia dónde se deslizaban los fondos soviéticos antes del colapso. Michael Hayden, jefe de la NSA de 1999 a 2005, estaba igualmente informado del caso Bank of New York (BoNY) y del escándalo Mabetex, episodios que, bajo la apariencia de transacciones legales, constituyeron la mayor transferencia de riqueza de la historia rusa. En palabras de Zbigniew Brzezinski, ex consejero de Seguridad Nacional, “la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos exigen impedir la consolidación de Eurasia bajo un poder hostil” (El gran tablero mundial, 1997). La frase, ambigua en su estilo académico, ocultaba una práctica: forzar la anarquía en Rusia para que no pudiera contrarrestar la proyección militar y energética de Estados Unidos en Asia central.
Los mecanismos eran conocidos: lavado de dinero, chantaje político, prostitución, tráfico de drogas, la combinación clásica que corroe Estados e instala dependencias. El caso Mabetex derribó a altos mandos del gobierno de Yeltsin; el BoNY canalizó miles de millones hacia cuentas opacas en Occidente. Pero lo sustancial es que ambas operaciones se conectaban con un viejo engranaje financiero: la Banca del Gottardo en Suiza.
No se trataba de un banco cualquiera. Desde 1963, la mayoría de sus acciones estaban en manos del Banco Ambrosiano de Milán, que, al menos desde 1971 funcionaba como satélite de la logia Propaganda Due (P2) y del Instituto para las Obras de Religión (IOR), es decir, el Banco del Vaticano. La fachada era respetable: instituciones financieras sólidas, clérigos y empresarios lombardos. El trasfondo lo era menos: cobertura para redes de inteligencia, para facciones mafiosas, para fondos de operaciones encubiertas.
Italia había sido laboratorio de esta estrategia. A partir de los años sesenta, la llamada estrategia de tensión desgarró al país: atentados terroristas, redes neonazis, grupos armados y, siempre en la sombra, la cobertura del SISMI (servicios de inteligencia militar). P2 y sus hombres de confianza ofrecían la coartada. Lo que parecía caos era administración del desorden: se permitía la violencia para justificar un control superior. El nombre de Licio Gelli resume la figura del agente que, al estilo romano, se convierte en nodal no por su rango oficial, sino por su capacidad para tejer redes.
El árbol genealógico se prolongaba hacia atrás. Gelli había sido un proyecto de Wilhelm Canaris, jefe de la inteligencia alemana durante el Tercer Reich, un hombre que entendió antes que otros que las guerras se pierden, pero las redes sobreviven. Condenado a la horca tras la fracasada Operación Valquiria de 1944, Canaris dejó tras de sí un legado recogido por Reinhard Gehlen, que fundaría el BND y colaboraría con los estadounidenses. Lo esencial era transmitir la clientela, no el cargo: la infiltración en las mafias, la penetración en el Vaticano, la interlocución con las élites financieras.
Así, el itinerario es nítido: de Canaris a Gehlen, de Gelli a Marcinkus, del Ambrosiano al Gottardo. Y desde allí, a la URSS en colapso, donde BoNY y Mabetex repiten los viejos procedimientos italianos. El esquema recuerda a las viejas facciones senatoriales: la riqueza fluye no por principios de mercado, sino por la fidelidad a redes familiares y logias. La caída de la URSS fue, en este sentido, menos un “fin de la historia” que un episodio clásico de redistribución patrimonial: los vencedores administraron botines, como Sila o Augusto en su tiempo.
Mafia y Vaticano: las clientelas ocultas
En el desplome de la URSS, las operaciones financieras fueron decisivas; pero los instrumentos no se entienden sin los clanes que las sostuvieron. Como en Roma, donde cada facción senatorial se apoyaba en redes de clientes y libertos, en el siglo XX la maquinaria de la mafia ítalo-estadounidense y la jerarquía vaticana cumplió la función de base social para los proyectos de inteligencia y control. La fortuna no reside en el azar de las bolsas, sino en la fidelidad de las clientelas.
La figura de Charles “Lucky” Luciano ocupa un lugar central. Condenado en 1936, deportado a Italia en 1946, se convirtió entretanto en enlace clave entre la mafia y la inteligencia naval estadounidense durante la invasión de Sicilia de 1943. El acuerdo era sencillo: colaboración militar a cambio de indulgencia judicial. Eisenhower necesitaba desembarcar en una isla hostil; Luciano podía garantizar puertos y contactos. Fue el punto de arranque de una alianza que sobreviviría décadas.
El mando pasó luego a Frank Costello, entre 1937 y 1957, y, tras la pugna de poder, a la familia Genovese. Aquí se observa la lógica de continuidad propia de las gentes: cambiar de nombre, dividirse en ramas, pero mantener la autoridad sobre los territorios. Los vínculos no eran sólo criminales. El abogado de Costello, Edward Bennett Williams, fundó en 1967 el bufete Williams & Connolly, prestigioso en Washington. Medio siglo después, allí iniciaría su carrera un joven abogado llamado Mike Pompeo. El detalle es menor sólo en apariencia: muestra la persistencia de una red en la que los herederos de Luciano y los futuros secretarios de Estado se reconocen como parte de un mismo tejido de poder.
En paralelo, el Vaticano cumplía su papel. El Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como Banco Vaticano, era un enclave privilegiado: Estado soberano, exento de supervisión civil, refugio ideal para fondos de procedencia opaca. Al frente, desde 1971, estaba Paul Marcinkus, arzobispo de Chicago, “ El Banquero de Dios”, cuyo parentesco con el clan de Salvatore Lucania —el mismo Lucky Luciano— ilustra con crudeza la genealogía de sangre que atraviesa instituciones sacralizadas.
La convergencia se hizo evidente en 1963, durante la crisis de los misiles en Cuba. El papa Juan XXIII intervino con una carta personal a John F. Kennedy, instándole a evitar la guerra. Fue un gesto de diplomacia espiritual, pero también un movimiento político: la Santa Sede aparecía como potencial aliado de la URSS. Ese mismo año, Juan XXIII recibió el premio soviético “Por la paz y el humanismo”. Y, en junio, murió de un cáncer fulminante que muchos consideraron provocado. “Demasiadas coincidencias para atribuirlas al azar”, escribiría años después un periodista italiano. El representante del papa en aquellos meses no era otro que Marcinkus.
La conexión soviética no se limitaba a gestos diplomáticos. Un periodista y agente encubierto de la KGB, Leonid Kolosov, había contactado en los años cincuenta con Nicola Gentile, capo de la Cosa Nostra siciliana y socio de Luciano. La información fluía a Moscú a través de canales mafiosos. La guerra fría no era sólo una lucha ideológica: era también una pugna por las rutas de la droga, por capitales ilícitos, por la influencia en los clanes.
Tras la muerte de Juan XXIII, su sucesor Pablo VI, íntimo de Marcinkus, permitió que las operaciones del Ambrosiano y del Gottardo prosperasen bajo cobertura eclesiástica. La década de 1970 mostró el verdadero alcance de esa red: P2, el Banco Ambrosiano y el IOR participaron en la Operación Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas. Lo que se presentaba como defensa del “mundo libre” era, en la práctica, una alianza de banqueros, militares y prelados para garantizar la fuga de capitales hacia Estados Unidos.
El modelo recuerda a la clientela romana exportada a provincias: facciones metropolitanas instalaban a sus clientes en Hispania o Asia para asegurar tributos y botines. Aquí, la diferencia era de escala: las provincias eran Argentina, Chile, Paraguay; los tributos eran capitales desviados a bancos suizos y estadounidenses.
El episodio finalizó con estrépito en 1982: el colapso del Banco Ambrosiano arrastró al IOR y expuso las sombras de P2. El cadáver del banquero Roberto Calvi apareció colgado bajo un puente de Londres, con ladrillos en los bolsillos: el destino ejemplar de un cliente que había perdido la protección de sus patronos. En Roma, las facciones se reacomodaban. Como escribió Syme sobre los romanos, “los hombres pasan, las facciones sobreviven”.
Latinoamérica, BND y la transición postsoviética
El derrumbe del Banco Ambrosiano en 1982 no significó el fin de la red, sino una recomposición. Como tras las proscripciones romanas, las clientelas cambian de patrono, pero no desaparecen. El Vaticano prometió transparencia; Juan Pablo II encomendó a su embajador soviético en Italia, Nikolai Lunkov, mantener abierto el canal con Moscú. Para supervisar las finanzas, se llamó a Hermann Abs, el banquero alemán que había gestionado los intereses de la Abwehr y que, en palabras de David Rockefeller, era “el financiero más importante del mundo”. La invitación mostraba lo esencial: en el tablero vaticano, la clientela alemana reemplazaba a la italiana.
Abs no era un recién llegado. Consejero del Deutsche Bank, asesor de la zona de ocupación británica, facilitador de la carrera política de Gerhard Schröder: su currículum enlazaba la posguerra nazi con la nueva República Federal. Con él, el Vaticano transfería el control desde la constelación de P2 a la órbita germana. El bávaro Joseph Ratzinger, desde 1981 prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, acompañaba ese viraje. El patrón se repetía: lo que parecía reforma era en realidad una redistribución de clientelas.
En paralelo, la red se expandía hacia América Latina. La fuga de capitales argentinos tras la Guerra de las Malvinas coincidió con el ocaso del Ambrosiano. Los fondos, desviados por operadores como Nicholas Dick, socio de William Casey (director de la CIA), pasaron a nuevas rutas que incluían las tríadas de Macao y los cárteles latinoamericanos. En el lenguaje de Syme, la provincia argentina había sido saqueada y sus tributos redirigidos hacia Roma y Washington.
El puente con Asia no era casual. Desde la década de 1960, la CIA había organizado el tráfico de opio del Triángulo de Oro en Laos, operado por la etnia hmong bajo el mando del general Vang Pao. En los ochenta, las mismas rutas alimentaban las finanzas del Vaticano y de las mafias italianas. Lo que Roma llamaba fideicomiso no era sino el viejo botín provincial.
Las conexiones japonesas consolidaron el nuevo ciclo. En 1984, el Sumitomo Bank adquirió una participación mayoritaria en la Banca del Gottardo, heredera del Ambrosiano. Dos años más tarde, Sumitomo entró en Goldman Sachs, y en 1996 abrió la primera oficina de un banco japonés en la China continental. El nudo era evidente: la misma estructura que había canalizado los capitales latinoamericanos se convertía en pionera en el desembarco financiero en Asia.
Los clanes británicos supervisaban el proceso. El Special Forces Club de Londres, con veteranos de inteligencia como John Singlaub, tejía vínculos entre fondos japoneses, mafias norteamericanas y capitales europeos. Singlaub, miembro fundador de la CIA, fue descrito por un colega como “uno de los jugadores más sucios del tablero de posguerra”. La frase resume la lógica: las guerras terminan, las clientelas perduran.
El papel del BND alemán se hizo más explícito con el derrumbe soviético. Desde la época de Gehlen, la inteligencia de Bonn había heredado archivos, agentes y rutas de la Abwehr. A finales de los años ochenta, esa experiencia convergió con las redes financieras que el Vaticano había cedido a supervisión germana. El resultado fue una operación conjunta: saqueo de capitales soviéticos, transferencia a bancos suizos y alemanes, y participación en el reciclaje a través de BoNY.
La dimensión latinoamericana y la dimensión postsoviética eran, en realidad, una misma operación. En ambas, el patrón era idéntico: aprovechar el colapso de un Estado, dictaduras agotadas, la URSS en ruinas, para desviar riquezas hacia redes privadas amparadas por instituciones respetables. Los romanos lo llamaban provinciae rapinae. En el siglo XX, se lo disfrazó de “apertura al mercado”.
Trump, Zlín y la herencia de Gehlen
En la anatomía del poder no existen casualidades biográficas. El matrimonio de Donald Trump con Ivana Zelnichkova en 1977 lo vinculó a un pequeño pueblo de Moravia, Zlín, donde la cooperativa JZD Slušovice funcionaba como un “Estado dentro del Estado”. Allí, en plena Checoslovaquia comunista, se producían computadoras, se comerciaba con insecticidas y se organizaban rutas de armas y heroína hacia Alemania Occidental. El StB, servicios de seguridad checos, utilizaba la cooperativa para penetrar mercados exteriores; el BND alemán toleraba y supervisaba el flujo.
En marzo de 1989, el ministro de Defensa soviético Dmitri Yazov visitó Zlín. Un detalle que, como decía Syme, revela más que los discursos oficiales: un mariscal de la URSS desplazándose a una aldea de Moravia para inspeccionar una cooperativa. El interés no era agrícola, sino estratégico: las rutas que unían Birmania, Vietnam y Alemania pasaban por ese enclave.
La biografía de Trump se cruzaba con esa geografía. Su esposa era de Zlín; su suegro, Milos Zelnicek, informaba regularmente al StB sobre los viajes de su hija y el ascenso del yerno en Nueva York. El espionaje checoslovaco compartía esos informes con la KGB. Trump recibía, en paralelo, delegaciones de Slušovice en su rascacielos. En la práctica, el empresario estadounidense quedaba inscrito en la red de facciones que unían a StB, KGB y BND en torno al tráfico de armas, drogas y capitales.
Las genealogías se enlazaban también en Nueva York. Desde 1973, el mentor de Trump fue Roy Cohn, abogado de los clanes Gambino, Genovese y Bonnano: las mismas familias que décadas atrás habían servido de puente a Canaris y Gehlen. La continuidad es evidente: los herederos de Luciano en Manhattan transmitían su patronazgo a un joven empresario inmobiliario. El poder se hereda por cooptación, no por títulos.
El salto hacia la política fue menos abrupto de lo que parece. La red alemana del BND, heredera de Gehlen, había aprendido a manejar su influencia en Washington. El bávaro Joseph Ratzinger, convertido en Benedicto XVI, representaba una línea de control germano dentro del Vaticano. Su abdicación en 2013, bajo presión de la administración Obama y de facciones masónicas, fue leída en Alemania como una humillación. No resulta improbable que, en palabras de un analista, “Baviera cobrara la deuda apoyando la elección de Trump”. En la lógica de las clientelas, la represalia es siempre una forma de fidelidad.
Los instrumentos contemporáneos no se limitaban a bancos o mafias. La estrategia se trasladó al espacio. El Comando Norte de EE.UU. (NORTHCOM), dirigido por el general Terrence O’Shaughnessy, advirtió en 2019 que el lanzamiento de 60 satélites de SpaceX había “cambiado completamente nuestra capacidad de detección”. La empresa de Elon Musk se integraba así en las redes de vigilancia militar. No era un hecho aislado: Musk había viajado a Moscú en 2002 con Mike Griffin, ex director de In-Q-Tel, el fondo de inversión de la CIA. La genealogía de Canaris encontraba aquí su traducción tecnológica: del contrabando de opio al control orbital.
El poder se disfraza de innovación, pero las redes son las mismas. El Deutsche Bank, que financió a Trump durante años, era heredero de Abs y del BND. El Vaticano, bajo Francisco, contrató a Promontory Financial Group, ligada a IBM, para auditar sus cuentas: un intento de domesticar al viejo monstruo financiero. En paralelo, Nick Clegg, descendiente de clanes imperiales rusos y bálticos, asumía la vicepresidencia global de Facebook, preparando el proyecto Libra con el Vaticano.
Así, las genealogías se cierran. Desde Canaris a Gehlen, desde Luciano a Marcinkus, desde el Ambrosiano al Gottardo, desde Zlín al Deutsche Bank, las facciones se han transmitido con la misma lógica que en Roma: la riqueza como botín, los bancos como tabularia, las familias como soporte. La caída de la URSS fue sólo un episodio en una guerra más larga.
Ronald Syme escribió que “los hombres pasan, las facciones sobreviven”. La frase, aplicada a Augusto, sirve también para Trump, para el Vaticano y para el BND. No importa que las instituciones cambien de nombre ni que los discursos se adornen con principios. Lo que permanece es la estructura invisible de clientelas, capaz de atravesar revoluciones, imperios y repúblicas.
Rferdia
Let`s be careful out there