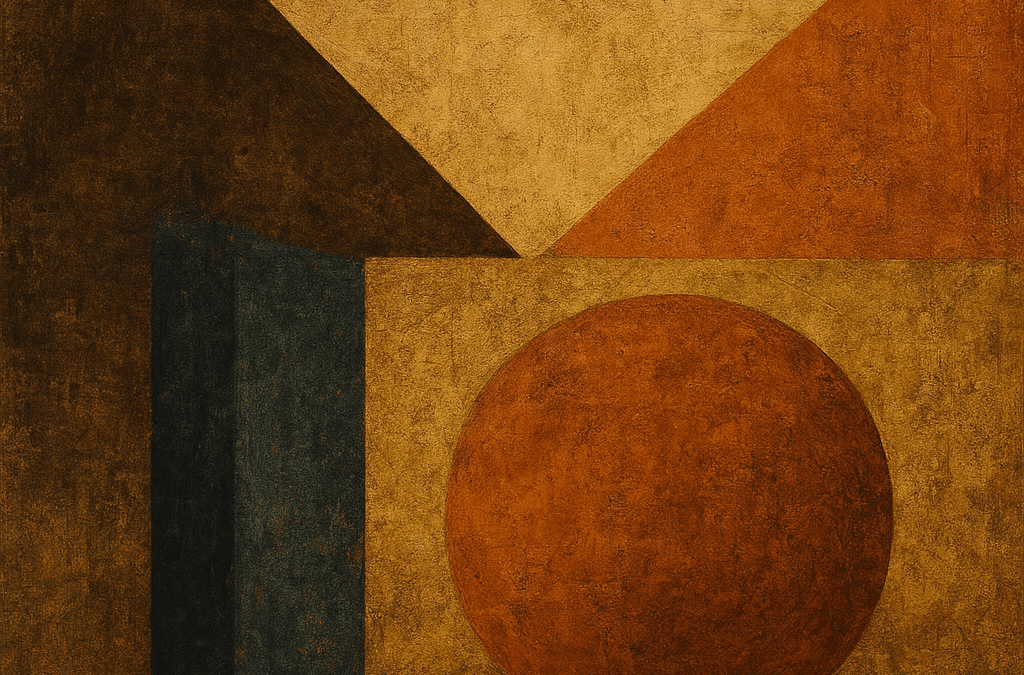“Lo espantoso de la figura de Eichmann era precisamente que muchos eran como él, y que estos muchos no eran ni perversos ni sádicos, sino que eran, y siguen siendo, terriblemente y terroríficamente normales. (…) Fue esa normalidad la que demostró ser mucho más aterradora que todas las atrocidades juntas.”
Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal (1963)
La distinción entre judaísmo y sionismo ha sido durante mucho tiempo el refugio retórico de quienes intentan criticar la política israelí sin ser acusados de antisemitismo. Se recuerda entonces que una cosa es la religión, con su larga historia diaspórica, y otra el proyecto nacional fundado en el siglo XIX. Pero esa línea divisoria, tan evidente en el pasado, se ha vuelto hoy más tenue, hasta el punto de parecer, para muchos, un artificio casuístico.
La razón no es difícil de explicar. Antes del surgimiento del sionismo, la ortodoxia rabínica condenaba como herética la idea de regresar a la Tierra Prometida antes de la llegada del Mesías. El judaísmo había sobrevivido en la diáspora gracias a su fuerza cultural y religiosa, no a un territorio. Sin embargo, los fundadores del movimiento sionista, ateos y seculares, lograron imponer su visión a las comunidades judías y, con el tiempo, convirtieron en ortodoxia lo que había nacido como herejía.
El factor decisivo en esa transformación reside en la naturaleza identitaria del judaísmo. A diferencia de las otras religiones abrahámicas, un judío no necesita creer para serlo: basta con nacer de madre judía. Esa peculiaridad permitió la existencia del “judío ateo” y proporcionó al sionismo una base demográfica amplia sobre la que construir su proyecto nacional. Así, un Estado fundado por seculares se legitimó como encarnación del pueblo religioso, y la frontera entre fe y política terminó por disolverse.
Lo que se perdió en ese proceso fue más que un debate doctrinal. Se perdió, sobre todo, una cultura: la del pueblo yiddish. Durante siglos, el yiddish fue mucho más que una lengua; era una comunidad viva en la Europa oriental, marcada por la separación respecto a los vecinos cristianos, por la resistencia a la autoridad rabínica y por una fuerte politización que nutrió al socialismo y al anarquismo. Esa identidad secularizada podía haber seguido su camino autónomo, sin necesidad de un Estado, pero fue aniquilada por una triple catástrofe: el genocidio nazi, la asimilación de los supervivientes y la persecución deliberada del yiddish por parte del Estado de Israel, que apostó por el hebreo como única lengua legítima.
El historiador israelí Shlomo Sand ha señalado en Cómo dejé de ser judío que la nostalgia por el yiddish representa la memoria de una identidad perdida, una forma de ser judío sin religión ni Estado. Su ejemplo es revelador: en la Francia de posguerra, su padre reconocía a otro judío por la reacción a unas palabras en yiddish. Ese gesto sería hoy imposible en Israel, donde la juventud desconoce la lengua y carece de la experiencia diaspórica que la sustentaba. La cultura que podía haber dado continuidad a un judaísmo antisionista fue condenada a la extinción.
Frente a ello, cabe preguntarse si un judaísmo antisionista tiene futuro. La respuesta parece negativa. En Estados Unidos existen minorías críticas, sobre todo entre jóvenes seculares, pero su capacidad de transmisión es limitada. Los matrimonios mixtos, la transmisión matrilineal y la ausencia de interés religioso conspiran contra su continuidad. En contraste, Israel, como Estado, ha impulsado políticas de conversión que incorporan a colectivos de orígenes muy diversos, peruanos, africanos, europeos asimilados, con tal de reforzar demográficamente la “Tierra de Israel”. Así, la identidad judía se expande, pero siempre bajo el signo del sionismo.
Esta dinámica obliga a mirar de frente el presente. Lo que ocurre hoy en Gaza y Cisjordania constituye un caso de crímenes internacionales que, en la tipología del derecho vigente, combinan elementos de genocidio y de limpieza étnica. El Estatuto de Roma de 1998, que rige la Corte Penal Internacional (CPI), tipifica como genocidio los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La sistematicidad de los bombardeos contra la población civil, el bloqueo prolongado de bienes esenciales y las declaraciones explícitas de miembros del gobierno israelí que llaman a la expulsión o al exterminio de los palestinos, permiten sostener que se dan indicios suficientes de esa intención genocida.
La comparación con Núremberg no alude a un deseo de repetición mecánica, sino a la necesidad de un procedimiento judicial con autoridad y alcance universal. En 1945 se estableció la categoría de “crímenes contra la humanidad” para responder a atrocidades que no podían quedar impunes dentro del marco jurídico ordinario de los Estados. Hoy, el principio es el mismo: ningún Estado puede reclamar impunidad frente a actos que vulneran de manera flagrante el ius cogens, es decir, las normas imperativas del derecho internacional de las que no cabe dispensa.
El problema, sin embargo, es político. La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los territorios palestinos desde que Palestina fue aceptada como Estado parte en 2015, y la Fiscalía ha abierto investigaciones preliminares. Pero la efectividad de estos mecanismos se enfrenta al veto y la obstrucción de potencias que garantizan a Israel una excepcionalidad de facto. Por eso el paralelo con Núremberg adquiere fuerza simbólica: no porque se pretenda calcar aquel tribunal, sino porque solo un proceso judicial de ese rango, con respaldo internacional y sin interferencias geopolíticas, podría restituir en parte lo perdido, no las vidas, pero sí el principio de que existe un umbral infranqueable de humanidad protegido por el derecho natural y reconocido por la comunidad internacional.
En este contexto, insistir en que judaísmo y sionismo son cosas distintas puede seguir teniendo valor en el terreno argumental, pero se queda corto ante la realidad. La fusión entre ambos es ya el hecho dominante, y el judaísmo antisionista carece de instrumentos para proyectarse al futuro. Lo único que puede rescatarse es la memoria cultural del yiddish: no como reliquia sentimental, sino como prueba de que lo judío pudo ser, y acaso aún pueda ser, algo distinto al Estado, a la religión y a la limpieza étnica.
Bibliografía mínima en español
- Sand, Shlomo. Cómo dejé de ser judío. Madrid: Akal, 2015.
(Obra fundamental para comprender la crítica a la identidad judía contemporánea y la reivindicación del yiddish como memoria cultural alternativa). - Sand, Shlomo. La invención del pueblo judío. Madrid: Akal, 2011.
(Un análisis histórico sobre los orígenes del pueblo judío y la construcción de la identidad nacional israelí). - Corte Penal Internacional. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Naciones Unidas, 1998.
(Texto jurídico básico que tipifica los crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión). - Cassese, Antonio. Derecho penal internacional. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010.
(Referencia académica para entender los fundamentos y el desarrollo del derecho penal internacional, incluido el legado de Núremberg). - Mann, Michael. El lado oscuro de la democracia: el exterminio étnico y la modernidad. Barcelona: Paidós, 2006.
(Un estudio comparado que analiza cómo los procesos de limpieza étnica se insertan en la modernidad política).
Rferdia
Let`s be careful out there