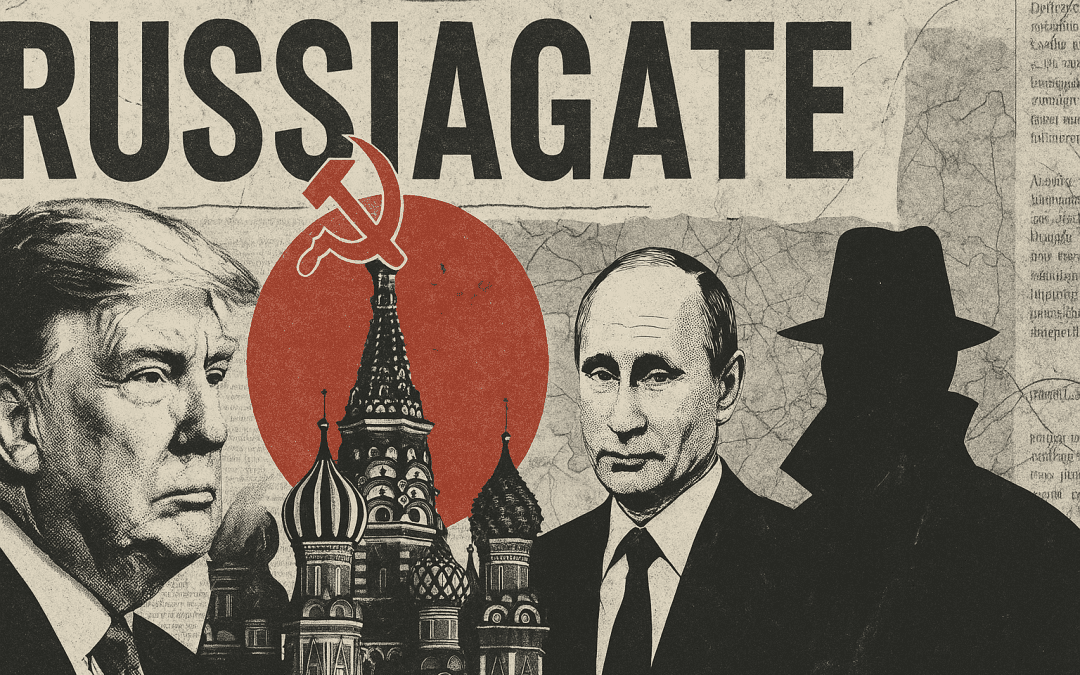«El Plan existía porque todos hablaban de él, y todos hablaban de él porque existía.»
«La gente necesita un mapa, y cuando no lo tiene, lo inventa. Y si lo inventa, termina por creer en él.»
«Habíamos inventado un juego, y el juego se convirtió en destino.»
Umberto Eco, El péndulo de Foucault
Que la paz haya llegado a ser tratada como un crimen, he ahí la paradoja que conviene desentrañar, ya que no se trata como ingenuamente quisieran los que confunden la anécdota con la estructura, de un mero episodio episódico, valga el pleonasmo, en la turbulenta presidencia de Donald Trump, sino de la consagración de un mecanismo tan antiguo como el poder mismo que no necesita de hechos para sostenerse porque se alimenta de su propia ficción. Y es que el Rusiagate, esa maraña de acusaciones, dossiers y sospechas, no se explica ni se entiende como un asunto doméstico, ni siquiera como un litigio entre partidos, sino como la irrupción de un relato que, al modo de los conjuros medievales o de las herejías políticas modernas, cobra realidad en el acto mismo de su enunciación.
Umberto Eco, con la frialdad irónica de quien se complace en desenmascarar las supersticiones eruditas, lo puso en claro en El péndulo de Foucault: inventar un plan, repetirlo, embellecerlo con citas apócrifas y mapas imaginarios, basta para que el mundo empiece a girar alrededor de ese plan inexistente. Lo que fue un juego literario se convierte por el poder de la creencia en un destino. El Plan existe porque se habla de él, y se habla de él porque existe. En ese círculo vicioso, que ya no distingue entre signo y referente, se mueve con la misma comodidad el conspirador de novela y el burócrata de la inteligencia.
Y así como los personajes de Eco terminan devorados por la farsa que han urdido, la política estadounidense quedó prisionera de una invención británica: el dossier Steele, un amasijo de rumores de prostíbulo y espionaje, investido de seriedad institucional por Brennan y Clapper, hombres que, según revelaciones posteriores, sabían perfectamente que aquello no era más que aire envasado en papel. Pero, ¿qué importancia tiene que el aire no sea sólido, si el aire, en política, puede matar tanto como la piedra? He aquí donde la reflexión de Carl Schmitt ilumina la escena con una claridad incómoda.
En Teología política , el pensador nacido en Renania nos recordaba que soberano no es quien gobierna dentro de la norma, sino quien decide sobre el estado de excepción. Y en el Rusiagate se decidió, sin pruebas tangibles, que la excepción era la sospecha: que un presidente en funciones podía ser tratado como traidor en virtud de un relato. No hubo invasiones, ni ejércitos cruzando fronteras, ni bombas cayendo sobre capitales: bastó un documento redactado por un ex-agente británico para suspender la normalidad constitucional, convertir la diplomacia en delito y la disidencia en extremismo. Esa es la soberanía desnuda, y más aún, la soberanía de la ficción.
De ahí que el verdadero poder de el Rusiagate no residiera ni en las comisiones del Congreso ni en los tribunales sino en el consenso mediático que, como un martillo pilón, machacaba día tras día la palabra “confabulación». En realidad, la confabulación no era con Rusia, sino con la gramática misma: con la posibilidad de que una palabra repetida ad nauseam produzca la realidad que designa. En este sentido, la maquinaria de prensa y televisión actuó como un parlamento paralelo, como una asamblea constituyente que reescribía en tiempo real la definición de lo posible y lo imposible. Si Trump intentaba hablar de acercamiento con Moscú, ese intento se volvía prueba; si pedía mejores relaciones con Pekín, la petición confirmaba la acusación. La circularidad era perfecta, porque en el estado de excepción narrativo todo indicio se convierte en evidencia y toda duda en condena. Schmitt hubiera sonreído con amargura al comprobar que, en el siglo XXI, el estado de excepción ya no necesita tanques en las calles ni disoluciones parlamentarias: basta un relato.
Y es precisamente en esa banalidad donde reside su fuerza. El conspirador de la novela y el burócrata de la inteligencia ya no necesitan conjurarse en sótanos oscuros pues les basta con administrar titulares. El ciudadano medio no percibe la suspensión de la norma, porque lo que se le ofrece no es una dictadura explícita sino una farsa revestida de legitimidad. Se le dice que la democracia está en peligro, que los rusos manipulan su voto, que su presidente es un espía. Se le dice, sobre todo, que su libertad depende de aceptar la vigilancia, la censura y la guerra preventiva. La excepción se naturaliza porque se vive como defensa de lo ordinario. Y así, en nombre de la democracia, se instaura una forma de excepción permanente donde cualquier alternativa, la paz incluida, aparece marcada con el sello de la sospecha.
Conviene insistir en este punto, porque ahí se cifra la mutación semántica que atraviesa todo el asunto: lo que antes era virtud, buscar acuerdos con potencias rivales, se convierte en vicio; lo que antes era prudencia diplomática, no multiplicar enemigos innecesarios, se transforma en sospechosa sumisión. La paz, que en otros tiempos se consideraba fruto de la inteligencia política, deviene conspiración en sí misma. Y esta inversión, que parecería grotesca si no fuera real, es la que garantiza que la excepción no se cierre nunca, porque ya no hay hecho que pueda falsar el relato.
Cuando Brennan y Clapper avalaron el dossier Steele, sabiendo su inconsistencia, no hicieron otra cosa que administrar la excepción narrativa. Cuando los medios repitieron hasta el hartazgo el término “confabulación”, no informaban, legislaban. Y cuando los ciudadanos aceptaron que investigar la posibilidad de un acercamiento con Rusia equivalía a traición, consintieron sin saberlo, en vivir bajo un estado de excepción que no necesitaba proclamarse porque ya operaba como atmósfera. En esa atmósfera, el aire mata.
No es pues casualidad ,que el Rusiagate se haya prolongado en mecanismos de censura digital, ni que su lógica se aplicara después a la pandemia o a Ucrania. El mecanismo es el mismo: declarar sospechosa cualquier voz que cuestione la narrativa oficial, suspender las garantías ordinarias en nombre de la seguridad, y llamar democracia a lo que no es más que excepción permanente. El legado de el Rusiagate no es un expediente cerrado en los archivos del FBI, sino una gramática de poder que convierte el relato en soberano.
Y si Schmitt nos ayuda a entender la estructura, Umberto Eco nos recuerda la ironía de que al final todo esto no deja de ser una farsa creída, un juego que se convirtió en destino.
No basta, sin embargo, con hablar de estado de excepción y soberanía porque se correría el riesgo de reducir el Rusiagate a una categoría jurídico-política y dejar intacta la sustancia de su hechicería: lo que de veras operó en aquel proceso no fue una ley suspendida, sino una palabra en uso. Y es aquí donde la sombra de Wittgenstein se proyecta sobre el caso con la obstinación de quien no deja escapar el detalle más ínfimo: “El significado de una palabra es su uso en el lenguaje”, advertía en sus Investigaciones filosóficas, y esa frase, que para tantos lectores ocasionales suena a trivialidad de manual, se revela, aplicada a la política, como la radiografía más cruel del poder moderno. Porque en efecto, lo que estaba en juego no era si el dossier Steele describía algo verdadero o falso, sino cómo era usado, cómo circulaba en titulares, informes, tertulias, sesiones del Congreso; y cómo ese uso, repetido sin descanso, acababa confiriéndole una realidad más sólida que la de los propios hechos.
De ahí que el Rusiagate, porque describe e instituye,sea ante todo un ejemplo de la performatividad del lenguaje.Así, al decir que hubo colusión, se instaura la confabulación como categoría; al declarar que Rusia manipuló las elecciones, se naturaliza la idea de que el voto ya no pertenece al ciudadano sino al algoritmo extranjero; al repetir que Trump era un activo del Kremlin, se sanciona la paz como traición. Y lo extraordinario no es que tales afirmaciones fueran falsas, pues el mundo está lleno de falsedades sin consecuencias, sino que funcionaron como actos de habla en el sentido en que los definió Austin : enunciados que realizan lo que enuncian. Decir “confabulación” era confabular, decir “hackeo ruso” era hackear, decir “traición” era instituir la traición.
Conviene demorarse aquí, porque la ligereza con la que se invocan esas categorías semánticas es lo que las hace más letales. La palabra “confabulación”, que en otros tiempos hubiera sonado a jerga de abogados antitrust, se convirtió en anatema político; “hackeo” dejó de ser un término técnico para devenir hechizo maligno; “injerencia extranjera” se transformó en el conjuro con el que se expulsaba de la polis a todo disidente. Y cuando las palabras se convierten en conjuros, no hay tribunal capaz de revocarlas porque el lenguaje ha sustituido al derecho.
De ahí que los analistas técnicos que, como Bill Binney en la NSA, advirtieron sobre la imposibilidad física del presunto hackeo al Comité Demócrata fueran ignorados sin contemplaciones: sus cálculos de transferencia de datos, sus gráficas de velocidad, su evidencia de que aquello solo podía haber sido un traspaso local mediante un dispositivo externo, todo eso resultaba irrelevante porque no pertenecía al uso aceptado de la palabra. El uso, y no el hecho, es lo que da el significado. Y el uso estaba ya fijado por los medios, por las agencias de inteligencia, por los comités parlamentarios. La discusión técnica no podía competir con la fuerza performativa de una narrativa que había decidido que Rusia era culpable y que Trump, en consecuencia, era reo de traición.
Podría parecer un fenómeno nuevo, producto de la era digital, pero no lo es. El siglo XX, con sus guerras de propaganda, ya había mostrado hasta qué punto el lenguaje puede preceder a los hechos, modelarlos y sustituirlos. Lo novedoso ahora es la perfección del engranaje: un ecosistema mediático donde la repetición constante produce hiperrealidad, Baudrillard lo explicó con la crudeza de quien vio en la Guerra del Golfo no un conflicto bélico sino una puesta en escena mediática. Y en el Rusiagate esa lógica alcanzó un grado de sofisticación alarmante: no importaba si había pruebas, lo importante era que la palabra “confabulación” resonara cada mañana en los noticiarios, cada tarde en los titulares de prensa, cada noche en las tertulias televisivas.
El resultado es una inversión semántica que hubiera fascinado a Sánchez Ferlosio: la conversión del lenguaje en maquinaria de guerra, la transformación de la paz en conspiración. Porque lo que se persiguió no fue tanto un delito real como la posibilidad misma de que Estados Unidos se acercara a Rusia o a China. Esa posibilidad debía ser conjurada, y para conjurarla bastaba con que el lenguaje la nombrara como traición. No hacía falta demostrar nada, como no hacía falta en los viejos juicios de brujas: la acusación era la prueba, el uso era el significado, la sospecha era la evidencia.
Y aquí es donde Wittgenstein se une, sin saberlo, al espíritu de Schmitt: si el soberano decide sobre la excepción, el lenguaje mismo, en su uso, se convierte en soberano. La soberanía ya no se ejerce con decretos ni con tanques, sino con palabras pronunciadas en la tribuna, con informes filtrados a la prensa, con titulares que convierten en realidad lo que hasta ayer no pasaba de rumor. La excepción se decreta en la redacción de un periódico, en la red social que etiqueta como “desinformación” una opinión incómoda, en la sala cerrada donde un comité del Congreso elige qué palabra habrá de repetirse mañana. Y el ciudadano, que cree vivir en la normalidad democrática, habita sin saberlo un estado de excepción permanente gobernado por la semántica.
Se comprenderá, entonces, por qué el verdadero legado de el Rusiagate no fue la caída de un presidente ni la destitución de unos burócratas, sino la instauración de un régimen lingüístico en el que las palabras funcionan como armas. De allí nació el complejo industrial de la censura digital, donde agencias como la CISA o el FBI presionaron a Silicon Valley para que etiquetara como “extremismo” o “desinformación” cualquier disidencia: primero conservadores, luego medios progresistas como Consortium News, finalmente todo aquel que osara cuestionar la expansión de la OTAN en Ucrania o la narrativa oficial sobre la pandemia.
No exageramos si decimos que el siglo XXI ha perfeccionado la vieja alquimia de los sofistas: fabricar realidades mediante el uso de palabras. Y el Russiagate es la demostración más clara de que ya no importa la verdad sino la capacidad de imponer un relato. En esta lógica, la cooperación internacional se traduce en conspiración, la paz en crimen, la disidencia en terrorismo. Así es como la democracia, despojada de su sustancia, se reduce a un ritual semántico donde se vota no sobre hechos, sino sobre palabras previamente dictadas.
Si algo muestra este episodio es que la política contemporánea ha dejado de estar regida por los hechos y se ha entregado por completo a la soberanía de las ficciones. Y esa soberanía es, en última instancia, más peligrosa que cualquier tiranía explícita porque no se reconoce como tal debido a que opera bajo la apariencia de normalidad, se confunde con la rutina de los titulares, se disfraza de información. Nadie cree vivir bajo un estado excepción cuando la excepción es semántica. Nadie cree habitar en una dictadura cuando la dictadura se ejerce mediante la administración de palabras.
La guerra del futuro no necesita ejércitos ni invasiones, basta con dominar el uso de unas cuantas palabras clave. “Colusión”, “hackeo”, “injerencia”. Palabras que, una vez instaladas en el lenguaje común, producen sus propias realidades
Si hemos visto como el Rusiagate se sostuvo en la soberanía de la ficción (Schmitt) y en la performatividad del lenguaje (Wittgenstein), falta aún dar el paso decisivo: situar la farsa en su trasfondo histórico, porque el relato no nace de la nada, ni los conjuros se pronuncian en el vacío. Y aquí emerge, con la gravedad de un anciano que advierte sabiendo que ya no será escuchado, la figura de George Kennan, padre de la doctrina de la contención. En 1997, en un artículo publicado en el New York Times, Kennan calificó la expansión de la OTAN hacia el Este como “el error más fatídico de la política americana en la era posterior a la Guerra Fría”. Era un diagnóstico de anciano lúcido, quizá cansado, pero no por ello menos preciso: abrir las puertas de la Alianza a Polonia, Hungría, la República Checa, y más tarde a los países bálticos, significaba arrinconar a Rusia, humillarla en su esfera natural de influencia y sembrar la semilla de una confrontación inevitable.
La advertencia, como tantas otras que se formulan desde la lucidez tardía, fue ignorada. No porque faltaran razones, sino porque el poder financiero y militar que se alimentaba del expansionismo necesitaba la confrontación para justificarse. Y cuando años después la crisis de Ucrania estalló en el Maidan de 2014, con la intervención activa de diplomáticos estadounidenses y europeos, lo que se estaba cosechando no era más que el fruto de aquella ceguera deliberada. El Russiagate, en ese contexto, funcionó como la coartada semántica perfecta: si Trump intentaba frenar la lógica de la expansión, si proponía hablar con Moscú o incluso cooperar con Pekín, no era un gesto diplomático legítimo, sino prueba de que estaba vendido al enemigo. La advertencia de Kennan se cumplía con la precisión de una profecía, pero disfrazada de traición interna.
Conviene subrayarlo: el Rusiagate no fue una anomalía en la historia, fue la traducción narrativa de una estrategia más antigua, tan británica como angloamericana, que desde Churchill y Mackinder había identificado la unidad de Eurasia como la amenaza suprema. En este sentido, el Imperio británico del siglo XXI no se parece a las flotas que conquistaban mares ni a las guarniciones que colonizaban territorios; su rostro es el de la City de Londres y Wall Street, centros financieros que necesitan la fragmentación de las grandes potencias para sostener sus burbujas especulativas. La guerra ya no es solo militar ni económica: es lingüística. Y el Rusiagate fue su capítulo inaugural en la era digital.
Kennan había escrito que la contención debía ser paciente, estratégica, sin humillaciones innecesarias, pero sus herederos prefirieron la arrogancia de Obama cuando proclamaba: “We set the rules”. Y de esa arrogancia brota la inversión semántica que ahora nos asfixia: cualquier intento de cooperación es “confabulación”, cualquier proyecto de paz es “sumisión”, cualquier propuesta de arquitectura multipolar es “conspiración”. La paz ya no se debate en términos de conveniencia o prudencia: se descarta como traición.
Aquí es donde la ironía ferlosiana debería abrirse paso: que un mundo que se proclama democrático y defensor de los derechos humanos haya llegado a tal grado de ceguera semántica que considere delito lo que antaño era virtud. ¿Qué es, si no barbarie, que se persiga a quien quiere evitar la guerra? ¿Qué es, si no imperio de lo útil, que la guerra se convierta en negocio perpetuo y la paz en sospecha de deslealtad? Ferlosio, que vio en el utilitarismo la forma más insidiosa de barbarie, habría reconocido en esta mutación la consumación de lo que él temía: un orden que no necesita ya justificar la guerra porque ha convertido la paz en pecado.
Y sin embargo, lo más siniestro no es la acusación directa, sino el clima cultural que se instauró. Porque tras el Rusiagate vino la institucionalización de la censura digital: plataformas como Twitter, Facebook o YouTube recibieron presiones abiertas de agencias de seguridad para etiquetar como “extremismo” cualquier voz incómoda. No se trataba solo de silenciar a la derecha trumpista, sino también a medios progresistas, a veteranos críticos de la OTAN, a periodistas que osaban cuestionar las narrativas oficiales. La semántica se hizo atmósfera, y el aire, de nuevo, empezó a matar.
Schmitt había mostrado que la soberanía reside en decidir la excepción. Wittgenstein había recordado que el significado de una palabra es su uso. Kennan había advertido que humillar a Rusia sería el error más fatídico. Y sin embargo, nada de eso fue suficiente. El poder prefirió abrazar la farsa y vestirla de virtud. El resultado es un orden en el que el relato domina sobre los hechos, el lenguaje sobre la política, la sospecha sobre la prudencia. Y lo más perverso: un orden en el que la paz misma es percibida como amenaza, porque supone la posibilidad de un mundo distinto, no gobernado por el miedo ni por la rentabilidad de la guerra.
Quizá haya que aceptar, con Eco, que todo empieza como un juego de intelectuales y termina como destino de pueblos. El plan inventado en un despacho londinense, con la complicidad de burócratas en Washington, acabó por organizar la política mundial, arrastrando a millones de ciudadanos a vivir en un estado de excepción que no se proclama, pero se respira. Y en ese estado de excepción, la única herejía posible es desear la paz.
Por eso el Rusiagate debe ser leído no como anécdota de la era Trump, sino como espejo de un tiempo en el que las ficciones se han vuelto soberanas. Schmitt, Wittgenstein y Kennan nos ofrecen, cada uno a su manera, el mapa de esta soberanía invertida: el primero, recordándonos que quien decide sobre la excepción gobierna la vida de los hombres; el segundo, mostrándonos que las palabras no reflejan, sino producen el mundo; el tercero, advirtiendo que humillar a Rusia y expandir la OTAN llevaría a la catástrofe. Tres voces, tres registros, tres advertencias ignoradas.
Y es precisamente ahí donde conviene cerrar: en la constatación de que la política contemporánea ha renunciado a los hechos, a la prudencia y a la verdad, y ha abrazado el imperio del relato. Bajo ese imperio, la cooperación se nombra como conspiración, la diplomacia como traición, la paz como crimen. Y mientras tanto, las élites financieras celebran su perpetua utilidad, convertida en barbarie sin rostro, en guerra que no cesa.
Que la paz sea hoy considerada conspiración no es un accidente sino la consumación de un proceso. Y entenderlo, como aquí hemos intentado, no significa resignarse, sino reconocer que toda farsa, por mucho que se disfrace de destino, sigue siendo farsa. Y que algún día, cuando las palabras recuperen su sentido, habrá que devolverle a la paz el derecho a no ser sospechosa.
Nota bibliográfica
- Carl Schmitt
- Teología política (Trotta, 2009).
- El concepto de lo político (Alianza Editorial, varias ediciones).
- Ludwig Wittgenstein
- Investigaciones filosóficas (Crítica, 2003).
- Tractatus logico-philosophicus (Alianza Editorial, varias ediciones).
- George F. Kennan
- Telegrama largo (recogido en Orígenes de la Guerra Fría, Alianza, 1999).
- Las fuentes de la conducta soviética (Alianza Editorial, 1987).
- La expansión de la OTAN sería el error más fatídico de la política americana (artículo en The New York Times, 5 de febrero de 1997; traducido y comentado en varios medios en español).
- Umberto Eco
- El péndulo de Foucault (Lumen, 1989).
Rferdia
Let`s be careful out there