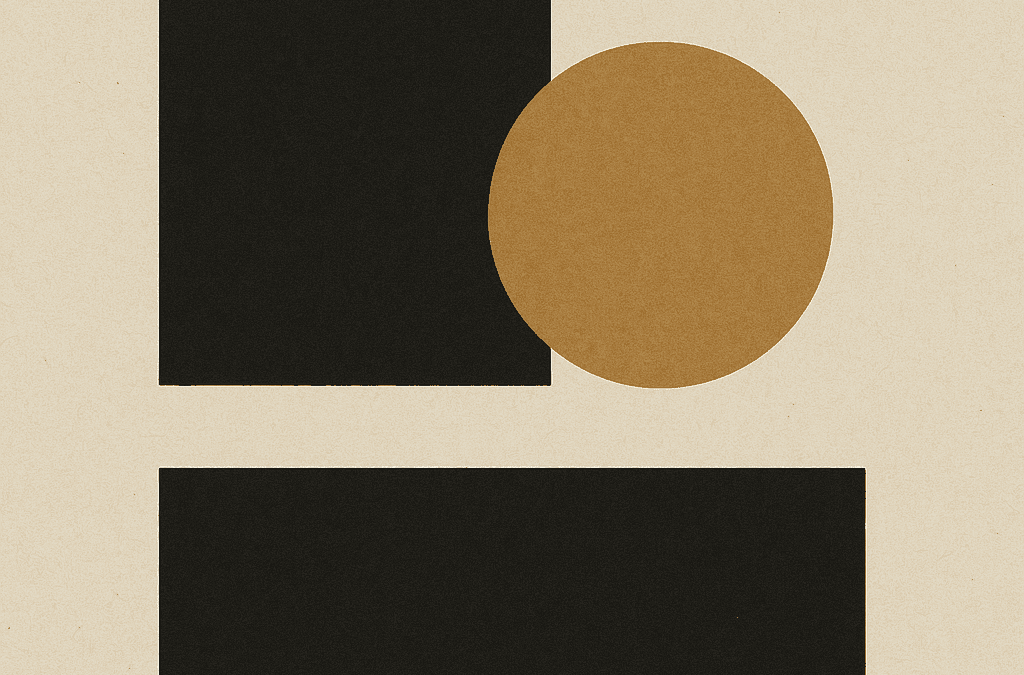«En ausencia de la virtud, la sociedad se desliza hacia el emotivismo, hacia un mundo en el que las declaraciones morales no son más que expresiones de preferencia, de actitud o de sentimiento, en el que, finalmente, el lenguaje de la moral deja de tener significado.»
Alasdair MacIntyre, Tras la virtud
«Lo que importa en este estadio es la construcción de formas locales de comunidad dentro de las cuales la civilidad, la vida moral y la vida intelectual puedan sostenerse a través de las nuevas edades oscuras que ya están sobre nosotros. Y si la tradición de las virtudes ha de sobrevivir, no será porque nos salvemos en el plano de un Estado o una nación, sino porque pequeñas comunidades de hombres y mujeres, al margen de los poderes dominantes, decidan vivir de un modo distinto.»
Alasdair MacIntyre
Gaza Fights for Freedom
Gaza Fights For Freedom (2019) | Full Documentary | Directed by Abby Martin
El documental Gaza Fights for Freedom, dirigido por Abby Martin, no es un reportaje ni un panfleto, es el testimonio radical que recoge la voz de quienes apenas tienen otra salida que su cuerpo como frontera. Las imágenes no están construidas para conmover desde la estética de la desgracia sino para registrar con rigor lo que ocurre en un territorio sometido a un cerco que no es circunstancial sino estructural, un apartheid. Gaza no es una excepción, es la condensación de la condición palestina: un pueblo reducido a vivir en un laboratorio de control, vigilancia y castigo. Frente a las narrativas oficiales que tienden a disolver la responsabilidad política en la niebla de la guerra simétrica, este documental se atreve a nombrar con claridad el desequilibrio: de un lado, un Estado con todo el poder militar, diplomático y tecnológico; del otro, una población que resiste con la mera obstinación de existir.
Ese gesto de nombrar ya es una forma de resistencia. Porque si algo demuestra Gaza es que la batalla no se libra únicamente con armas, sino con el relato de los hechos. La censura, la propaganda, la manipulación de las cifras, el silenciamiento de las voces palestinas son parte de una guerra paralela cuyo objetivo no es derrotar a un enemigo militar, sino despojar de legitimidad a un pueblo entero, una limpieza étnica en toda regla. La cámara de Martin, en cambio, devuelve esa legitimidad con una sencillez brutal: el derecho a que el sufrimiento se muestre sin mediaciones y a que la dignidad se exprese en primera persona.
La cámara, cuando es fiel a la verdad, puede ser más incisiva que el archivo. Y en Gaza, donde se pretende borrar no solo la vida, sino también la huella de esa vida, cada plano es ya un contraarchivo, una escritura en imágenes que impide el borrado. No es casual que en un mundo saturado de ficciones y propaganda, este documental se reciba como una verdad incómoda: no porque sea exhaustivo ni definitivo, sino porque restituye la voz y el rostro de quienes se quiere reducir a estadística.
Lo que golpea en la película de Martin no son solo las imágenes de francotiradores disparando contra manifestantes desarmados, ni las voces de médicos que narran cómo la represión atraviesa la vida cotidiana, ni siquiera los planos sostenidos de cuerpos heridos que yacen sobre camillas improvisadas. Lo que permanece, con una obstinación que resiste al espectáculo de la noticia, es la convicción de que todo eso no es contingencia, no es desorden de guerra, sino repetición de un patrón inscrito en la historia de un pueblo desposeído. Y en esa medida, el documental no es un objeto autónomo, sino una suerte de apéndice visual de una discusión más amplia, la misma que desde hace décadas ocupan historiadores, intelectuales y cronistas, cada cual con sus métodos y sus compromisos, sobre el origen, el sentido y el desenlace posible del conflicto entre israelíes y palestinos.
Porque lo que Martin captura con la inmediatez de la cámara, la dignidad hecha gesto, la violencia convertida en rutina, otros lo han trabajado desde el archivo y desde la palabra, en páginas donde lo que se disputa no es menos sangriento que lo que ocurre en la frontera de Gaza: la legitimidad de la historia, la posibilidad de narrar el pasado sin que ese mismo relato se convierta en un arma. Tres nombres, entre otros muchos, condensan esa pugna: Ilan Pappé, Benny Morris y Rashid Khalidi. Tres maneras de situarse frente al mismo abismo, tres modulaciones de un mismo conflicto que, según quién lo cuente, se vuelve limpieza étnica, tragedia inevitable o guerra prolongada de colonización.
Pappé, el más frontal de todos, abre los archivos israelíes y extrae de ellos un relato que no admite adornos: lo que se llamó Nakba no fue un accidente, ni un estallido de caos, ni la simple consecuencia de una guerra, sino un plan meticulosamente diseñado para vaciar Palestina de sus habitantes originarios. Y lo hace no con el lenguaje frío del especialista, sino con una prosa que insiste en lo pedagógico, como si supiera que el peso de la verdad histórica no consiste en acumular datos, sino en despojar esos datos de la capa de neutralidad con que la academia suele disfrazar las pasiones. En Pappé, el historiador es también acusador; y el archivo, más que un depósito de documentos, es una sala de juicio.
Morris, su contrapunto más cercano, también abrió los archivos y encontró las mismas órdenes de expulsión, las mismas aldeas borradas, los mismos mapas tachonados de marcas militares. Pero allí donde Pappé ve un plan deliberado, Morris habla de caos bélico, de decisiones tomadas bajo presión, de necesidades estratégicas que, si bien resultaron devastadoras para los palestinos, serían comprensibles dentro de la lógica de un Estado recién nacido y amenazado por todos sus flancos. El suyo es un discurso de rigor metódico y de contención moral, que con el tiempo se ha deslizado hacia una justificación pragmática: tal vez, ha llegado a decir, aquellas expulsiones fueron trágicas, pero sin ellas Israel no habría sobrevivido. La paradoja de Morris es que la misma investigación que contribuyó a desmontar el relato heroico del sionismo se ha visto reconducida hacia una aceptación resignada de sus consecuencias.
Y frente a estos dos israelíes que discuten desde dentro del marco, Rashid Khalidi escribe desde la otra orilla, la de un pueblo fragmentado por la diáspora y por la ocupación. Para Khalidi, lo que ocurre no se limita a 1948 ni puede reducirse a una guerra entre dos nacionalismos enfrentados; se trata, más bien, de una guerra de cien años contra Palestina, de un proyecto colonial sostenido por potencias externas y prolongado por el Estado israelí hasta nuestros días. Su escritura combina el archivo con la memoria personal, los documentos con el relato de los suyos, como si la objetividad no estuviera reñida con el derecho a contar desde dentro. Y en esa fusión entre lo histórico y lo autobiográfico reside su fuerza: el recordatorio de que toda historiografía palestina es, al mismo tiempo, acto de resistencia contra la aniquilación simbólica.
En este triángulo se revela algo más que una disputa de interpretaciones: se revela el hecho de que la historia misma es campo de batalla. Pappé nos obliga a llamar a las cosas por su nombre; Morris nos recuerda que incluso la denuncia más severa puede ser arrastrada por la lógica de la razón de Estado; Khalidi insiste en que no habrá verdad posible sin voz palestina. Y lo que en la pantalla del documental se despliega como presente inmediato, en sus páginas se muestra como herencia larga de colonialismo, de expulsiones y de silenciamientos.
Gaza Fights for Freedom asume un deber que no admite adornos: mostrar hechos documentados, abrirlos al dominio público y recordarnos que callar es una forma de complicidad con el genocidio. Lo que Martin coloca ante la retina, y lo que Pappé, Morris y Khalidi disputan en sus páginas, no es materia de consenso ni de reconciliación, sino la constatación de que el pasado se juega todavía en presente y que, en ese juego, lo que se dirime no es solo la necesidad moral de averiguar la verdad de los hechos sino la posibilidad misma de seguir nombrando. La historia de Palestina no es un campo de estudio, es un campo de batalla. Y toda palabra que no lo entienda corre el riesgo de convertirse en cómplice del borrado.
Epílogo. Nota bibliográfica comparativa
¹ Ilan Pappé: La limpieza étnica de Palestina (Barcelona: Crítica, 2006); Historia de la Palestina moderna. Un territorio, dos pueblos (Madrid: Akal, 2007); Gaza en crisis (con Noam Chomsky, Madrid: Paidós, 2010); Los diez mitos de Israel (Madrid: Akal, 2017).
² Benny Morris: Víctimas por derecho. Historia del conflicto árabe-sionista, 1881-1999 (Barcelona: Ediciones B, 2001). Su obra fundamental en inglés, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949 (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), no ha sido traducida al castellano.
³ Rashid Khalidi: La reafirmación del imperio: Estados Unidos y la aventura occidental en Oriente Próximo (Madrid: La Catarata, 2004); Palestina. Cien años de colonialismo y resistencia (Madrid: Capitán Swing, 2023).
Rferdia
Let`s be careful out there