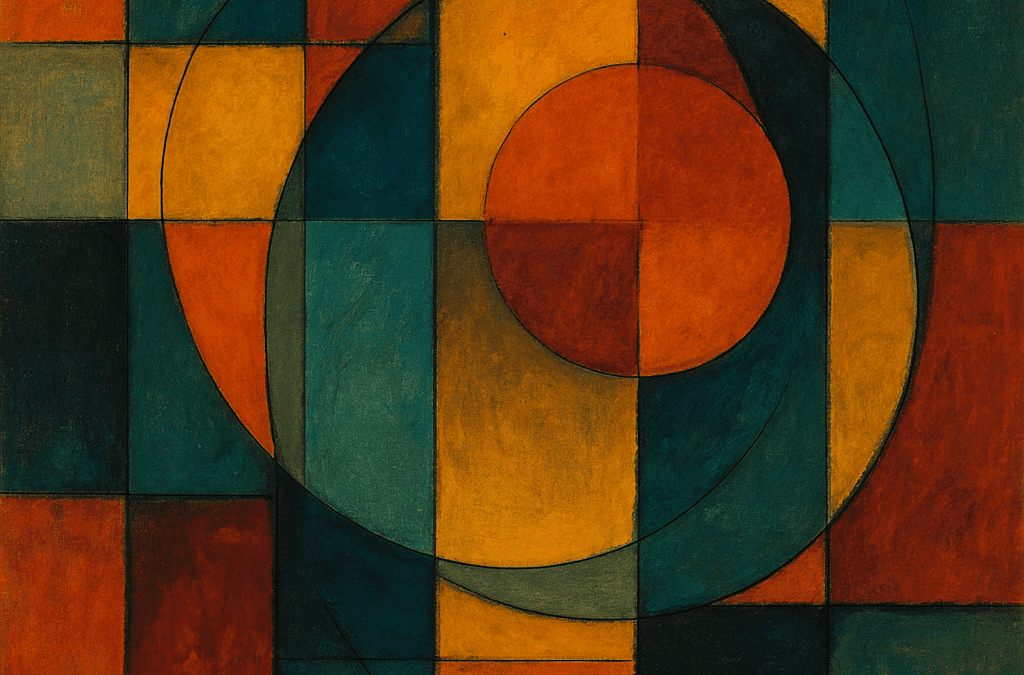Lo humano comienza en la soledad que se abre al encuentro, como un umbral que sólo existe al cruzarse.
Lo humano se reconoce en su irrepetibilidad. Cada instante acontece en alguien que no puede ser reemplazado: es ese dolor que a mí me hiere y no a otro, esa decisión que sólo en mis manos adquiere su peso definitivo, esa alegría que se enciende en mí con un brillo que ningún vecino puede duplicar. La vida, en su raíz más honda, se muestra así como personal, porque ocurre siempre en primera persona; circunstancial, porque respira en un mundo concreto y no en un vacío abstracto; libre, porque cada momento abre alternativas que reclaman elección; e intransferible, porque ninguna voluntad ajena puede cargar con lo que a mí me corresponde.
Pensar la vida desde este suelo no significa oponer individuo y comunidad, ni libertad y necesidad, ni soledad y compañía. Significa recordar que todo lo que llamamos historia, sociedad o mundo se injerta en esa raíz primera, sin la cual no habría nada. La persona no es una pieza frente a un todo, sino el lugar donde el todo adquiere sentido. “Mi vida”, esa fórmula mínima, no designa una posesión comparable a una casa o un oficio, sino la realidad misma de estar en el mundo. No admite delegación: nadie puede vivir en mi lugar. Hasta lo más colectivo, una marcha, una celebración, una catástrofe, se experimenta desde dentro, desde un yo que siente y decide. Lo compartido se asienta en lo insustituible.
Esa vida personal no flota en el aire: se abre en una circunstancia concreta, un paisaje, una lengua, una genealogía que nos recibe antes incluso de saber hablar. Nacer es irrumpir en una trama ya tejida. Yo soy este yo porque llegué a esta ciudad y no a otra, porque mis pasos tropezaron con unas oportunidades y unos límites determinados. La circunstancia no es un decorado externo sino la textura misma en la que se escribe la biografía. Y lejos de anular la libertad la provoca, porque cada resistencia es también una ocasión, cada obstáculo abre la posibilidad de un gesto. Dos hermanos bajo un mismo techo elaboran vidas distintas, porque cada uno interpreta y decide de un modo propio. Lo general se rompe en singularidades.
En ese intersticio entre lo dado y lo elegido se despliega la libertad. No como omnipotencia sin límites, ni como don opcional que se pueda rehusar, sino como un ejercicio inevitable, siempre finito. Vivir es elegir, aun a riesgo de errar. El fracaso no cancela la libertad, la confirma, porque incluso quien tropieza lo hace en nombre propio. La dignidad de lo humano se cifra en esa paradoja: estar obligados a decidir y, al mismo tiempo, no poder decidirlo todo.
Nadie puede sustituirme en el peso de mi existencia. Nadie puede llorar por mí lo que a mí me duele, nadie puede decidir en mi lugar lo que debo hacer, nadie puede asumir en mi nombre la consecuencia de mis actos. Se pueden delegar casi todos los trámites de la vida, salvo el hecho mismo de vivir. Esa intransferibilidad nos condena a una soledad radical, pero no vacía: una soledad habitada por voces ajenas, por la lengua heredada, por la memoria que otros inscriben en nosotros. Somos radicalmente solos y radicalmente con otros. La comunidad no borra esa soledad: la presupone. Sólo porque cada uno es irrepetible puede haber encuentro verdadero.
Durante siglos, el pensamiento se ha debatido entre idealismo y realismo, como si hubiera que escoger entre disolver la realidad en la conciencia o reducir al hombre a un fragmento de la naturaleza. Pero ambos extremos olvidan lo esencial: que la vida se da en la conjunción inseparable de un yo y un mundo. Así, defender la vida como realidad radical es reconocer que uno y otro emergen juntos. El hombre es inseparable de su circunstancia, y la circunstancia sólo es tal porque alguien la vive.
De aquí se deriva una crítica a las reducciones contemporáneas, más poderosas y seductoras que las viejas disputas filosóficas. La tecnocracia convierte a la persona en dato; la burocracia, en expediente; la propaganda, en masa uniforme; la economía, en recurso o consumidor. Todas son operaciones de anonimato, intentos de sustituir lo personal por lo intercambiable, lo libre por lo programado, lo intransferible por lo delegable. No se trata de demonizar las mediaciones, estadísticas, trámites, algoritmos, sino de no confundirlas con la vida. Una hoja de cálculo describe tendencias, pero no la soledad de una decisión; una administración regula flujos, pero no asume la culpa de nadie; una inteligencia artificial reconoce patrones, pero no conoce el peso del dolor.
La sociedad es un río formado por corrientes personales que jamás se confunden del todo. Cada vida aporta su curso, y en esa confluencia lo social se hace visible. No hay cauce común sin aguas singulares. Las instituciones, las leyes, las organizaciones sólo tienen razón de ser cuando protegen y orientan este caudal sin absorberlo. Una sociedad justa no seca los afluentes en nombre de la uniformidad; los acoge, los deja fluir, reconoce en cada uno la posibilidad de alterar el curso entero.
Defender la vida humana es, en última instancia, aceptar su fragilidad. Ser personales, circunstanciales, libres e intransferibles nos hace también vulnerables. La circunstancia nos limita, la libertad nos expone al error, la intransferibilidad nos condena a cargar solos con culpas y dolores que nadie puede disolver. La vida humana es trágica, y esa tragedia no la rebaja sino que la engrandece. Que las decisiones tengan peso, que las pérdidas duelan, que la responsabilidad no pueda delegarse: todo ello confiere seriedad y sentido. Una vida sin riesgo, sin dolor, sin responsabilidad, sería un simulacro vacío.
Lo humano no se reduce a cifras ni a expedientes. Es un encuentro único entre un yo y el mundo que lo sostiene, como una chispa que sólo se enciende una vez en un lugar preciso. No se trata de nostalgia, se trata de mantener viva la resistencia mínima de lo personal frente a lo anónimo. Allí donde esa tensión se respeta, la existencia conserva su espesor, cuando se niega se vacía. Lo que queda es una voz interior que nadie más puede articular, la certeza callada de que este gesto, ahora, tiene sentido para mí.
Rferdia
Let`s be careful out there