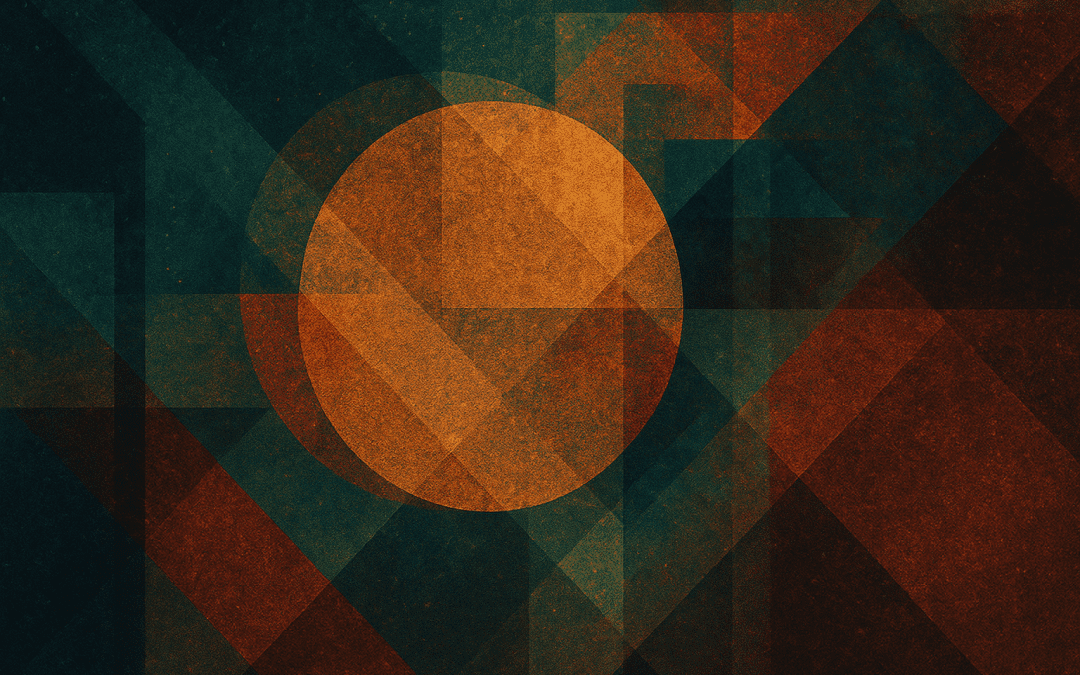Entre satélites y despachos, rutas de oro y cables de datos, se esconde un mapa que no figura en ningún atlas. Este texto recorre sus líneas.
Parergon auitivo:
Un tejido de texturas electrónicas mínimas, pulsos graves y capas de datos. Vigilancia fría y constante
En la historia secreta del poder hay nombres que funcionan como llaves maestras. Robert Maxwell y sus hermanas, Ghislaine, Epstein, Catherine Austin Fitts, Reza Afshar, Mike Pompeo, Maryam Rajavi… Ninguno de ellos es un accidente; todos son piezas de una ingeniería que opera a caballo entre gobiernos, corporaciones y redes ilegales. En esa constelación, el software PROMIS ocupa el lugar de un hito técnico que, a diferencia de las armas convencionales, no necesita detonar para ejercer su capacidad de control.
PROMIS ,Prosecutor’s Management Information System, nació como una herramienta de integración judicial, pero pronto se transformó en algo mucho más que un programa informático. Se convirtió en la matriz de una arquitectura de vigilancia global. En manos de la inteligencia israelí y estadounidense adquirió rasgos propios de la ciencia ficción: era capaz de leer en todos los idiomas, infiltrarse en sistemas cerrados, robar datos sin dejar huella y predecir conductas con un margen de error mínimo.
Al fusionarse con la inteligencia artificial y acoplarse a sistemas de geomática, dejó de ser un instrumento de análisis para convertirse en un arma de previsión. Con ella resultaba posible anticipar los movimientos de ejércitos, orquestar los flujos económicos sin necesidad de mover un solo barril de petróleo o mapear recursos naturales desde órbitas inalcanzables. En la jerga militar, ese poder equivale a poseer algo semejante al “ojo de Dios”.
Como toda herramienta cuyo valor se mide por el grado de dependencia que es capaz de generar, PROMIS no encontraba su fuerza únicamente en la amplitud de sus funciones, sino en el lugar donde era depositado y en las condiciones que regían ese traspaso. Su poder residía tanto en la arquitectura técnica como en la estrategia de su circulación. Maxwell lo puso en manos de gobiernos y corporaciones bajo un diseño de seguridad intencionadamente adulterado. Los chips de Elbit, insertados como cicatrices invisibles, continuaban transmitiendo información incluso cuando el equipo permanecía apagado, prolongando así la vigilancia en un estado de insomnio permanente.
La expansión hacia América Latina coincidió con los engranajes más oscuros de las dictaduras militares. En Chile y en Argentina fue un refuerzo silencioso de la represión; en Guatemala, la transacción sellada apenas unos días antes precedió a la detención y desaparición de veinte mil “subversivos”. Israel supo sus nombres antes que las propias familias, y esa anticipación tecnológica, más que un dato, era ya una condena.
El patrón no se interrumpe, se repite como una letanía sin fisuras: la tecnología convertida en vector de control político, en dispositivo de clasificación social, en arma de exterminio selectivo. Lo que en apariencia nació para integrar expedientes judiciales terminó por situar a pueblos enteros en el umbral de un panóptico algorítmico, donde la dependencia no es un efecto colateral sino la condición misma de su eficacia. El ojo que observa no descansa, y lo que se presenta como neutralidad técnica deviene una forma moderna de soberanía letal.
A mediados de los noventa, el foco se desplazó a Silicon Valley. Allí, el capital de riesgo infló las start-ups con maniobras pump and dump: precios artificiales, ventas estratégicas a fondos de pensiones, beneficios colosales para unos pocos. Wall Street asumió el mando. Lo que se había vendido como un ecosistema de innovación pasó a ser un apéndice del complejo militar-industrial, adaptado para integrar los satélites de la geomática y las capacidades predictivas de PROMIS. La utopía tecnológica quedaba, así, absorbida por la lógica de la defensa y el control centralizado.
En 2012, el eco de PROMIS reapareció en Bengasi. Tras el linchamiento de Gadafi, dos contenedores cargados con oro libio iniciaron un recorrido opaco que atravesó Malta, Kenia y Uganda, hasta blanquear su origen para venderlo como oro congoleño o angoleño. Las ganancias se destinaron a la compra de armas soviéticas para la guerra en Siria, vía Turquía. La operación enlazó a diplomáticos británicos, funcionarios ugandeses y traficantes de armas, y se entrelazó con la muerte del embajador estadounidense en Libia. El oro de Gadafi, convertido en rifles y tanques, circuló por rutas ya conocidas por los viejos contrabandistas de la Guerra Fría.
En paralelo, otro frente de este entramado se desplegaba en los Balcanes. Mike Pompeo y la vieja guardia neoconservadora apostaban por la creación de una “Gran Albania” como corredor logístico del narcotráfico desde Asia hacia Europa. Las rutas de heroína financiaban al KLA kosovar, al MEK iraní y a redes afines al Estado Islámico, mientras la mafia albanesa, en connivencia con la italiana, convertía Tirana en capital criminal europea. El concepto era tan sencillo como brutal: permitir que los aliados gestionen sus operaciones ilícitas a cambio de adhesión política y operativa. Así, el narcotráfico se convierte en un mecanismo de financiación autónomo para guerras por delegación.
Balcanes, Bengasi, Silicon Valley o las dictaduras del Cono Sur no son episodios aislados, sino variantes de un mismo patrón: la integración de lo ilícito en el corazón de la política exterior. PROMIS es el hilo técnico que une la vigilancia total con la alteración de los circuitos financieros y la financiación de conflictos; Silicon Valley, el brazo civil que normaliza la tecnología como herramienta de control; los Balcanes y Bengasi, los escenarios donde oro, armas y droga circulan como variables de una misma ecuación geoestratégica.
Las biografías acumuladas a lo largo del relato no son anecdóticas: cada figura encarna una función recurrente en la maquinaria global, el distribuidor con fachada empresarial, el operador financiero en la sombra, el gestor político de rutas ilegales, el técnico que asegura la cobertura informática. Lo que se perfila no es una conspiración episódica, sino un modelo operativo estable, perfeccionado durante décadas y capaz de desplazarse entre escenarios manteniendo su misma estructura.
La tesis que emerge es contundente: en la era de la información total, el control del flujo de datos es equivalente al control del mundo. PROMIS fue el ensayo general de ese paradigma. Hoy, sus herederos digitales ya no necesitan vender hardware adulterado: el acceso está incrustado en los sistemas que sostienen el funcionamiento ordinario del mundo. La pregunta ya no es quién tiene la llave, sino cuántas puertas se han construido para que la llave exista.
Todo poder aspira, desde su origen, a ocupar el lugar desde el que se pueda mirar todo sin ser visto. En la historia de los imperios, ese punto fue primero una atalaya, luego un puesto de telégrafo, más tarde un satélite. Hoy es un algoritmo sin cuerpo que, sin embargo, contiene todos los cuerpos y sus trayectorias. El drama, diría Ortega, reside en que ese alcance, presente desde siempre, ha adoptado ahora una forma sin peso, sin geografía, sin las huellas que antes delataban su presencia.
Vivimos en un tiempo en que la acción se ha desprendido de su escenario. Lo decisivo ocurre antes de que lo percibamos; lo que llega a nuestros ojos es ya el eco amortiguado del acto. PROMIS y sus descendientes han llevado esta condición al límite: un mundo convertido en maqueta previsible, donde el azar se reduce a un margen y la sorpresa se administra como una variable más. El hombre, transformado en dato, afronta la paradoja de ser medido con mayor exactitud de la que él mismo puede concebir.
La cuestión central no es identificar a quien ejerce el mando, sino comprender en qué consiste mandar cuando gobernar implica anticipar los movimientos del otro antes incluso de que se formen en su pensamiento. Se trata de una administración invisible, capaz de desplegar su eficacia precisamente por la ausencia de un rostro que la encarne.
Ortega recordaría que toda técnica es un modo de ser del hombre, y que este se extravía cuando acepta la herramienta como sustituto de la realidad. El archivo invisible de nuestro tiempo ha dejado de ser un instrumento externo: se ha convertido en el ámbito donde discurre la vida entera. Lo habitamos sin advertirlo y, sin embargo, determina nuestros gestos como lo hacen el clima o las estaciones. Ninguna figura se impone ante nosotros; lo que persiste es una forma de dependencia que permanece sin nombre y que, por ello, resulta más difícil de pensar.
Rferdia
Let`s be careful out there