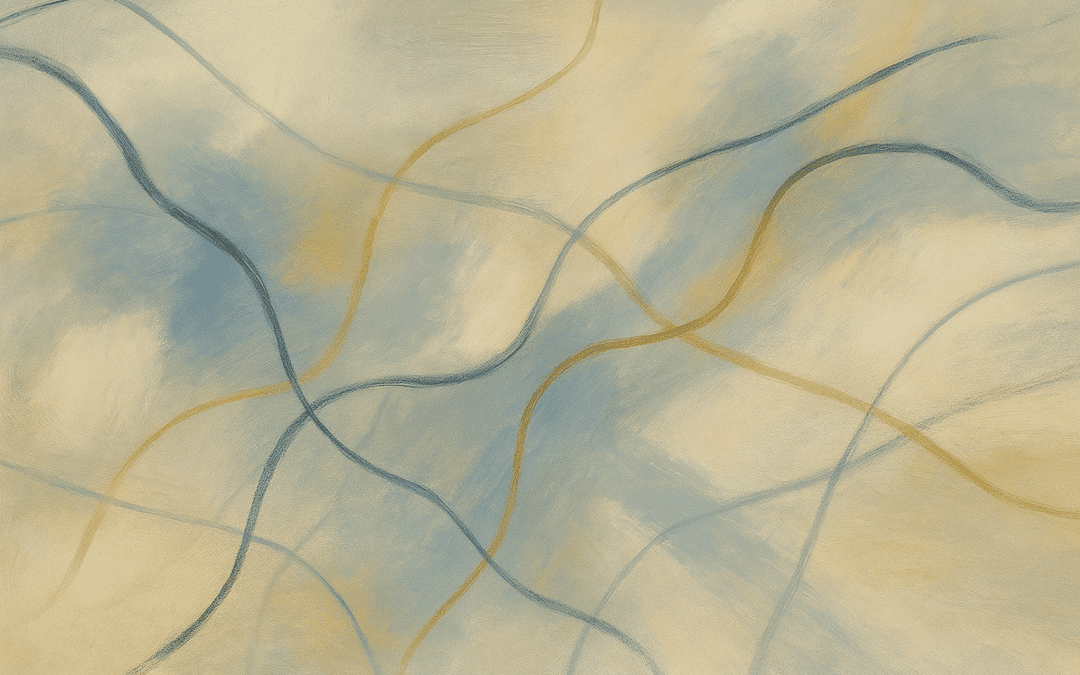Lo que se desliza entre cafés, mapas y aceitunas no es anécdota pintoresca: es política en su forma más elemental. La que se construye con acuerdos tácitos, hábitos que ordenan y límites que no se renegocian cada legislatura. En A Coruña, como en cualquier lugar con memoria, las verdaderas instituciones no se proclaman: se practican. Una alternativa al orden liberal y a su consumación posmoderna no se enraíza en proclamas, sino en el hábito que resiste, en la continuidad que no pide permiso para ser reconocida. Todo lo demás es escenario.
🎧 Parergon auditivo
The Man I Love · Enrico Rava · Stefano Bollani · Paul Motian
Salí de casa con la intención modesta de comprar pan en la Panadería San José y volver sin hablar con nadie. Pero en la calle Real me crucé con Charo, la librera del fondo del Cantón Pequeño. Me detuvo para anunciarme, con el aire de quien comparte un hallazgo, que le había llegado “el ruso ese que usted lee, el de las teorías políticas raras”. Dugin, le aclaré. Siempre digo que lo cito como referencia conceptual y no como adhesión política: su figura es discutida, pero algunas de sus categorías ayudan a pensar más allá del callejón sin salida de la modernidad agotada. Charo me miró con una mezcla de curiosidad y recelo, y añadió que aquí, si un libro no cabe en una bolsa de Zara, no se vende. Le pedí que me lo guardase. Mientras un turista fotografiaba el quiosco de prensa como si fuera el Partenón, conversamos sobre si lo que está en crisis es la modernidad o el café con leche que sirven últimamente.
En la plaza de Lugo apareció mi viejo amigo Ramiro, antropólogo retirado, con un diccionario de azerbaiyano y un paraguas. Le pregunté por qué ,hacía sol, y me respondió que en esta ciudad el paraguas se lleva siempre, igual que en las culturas que él estudia siempre se lleva el mito. Con su voz de notario, afirmó que la fenomenología es lo único que puede salvar al sujeto de convertirse en cliente fiel de las rebajas. Y pensé que tenía razón: esa forma de “volver a las cosas mismas”, como escribió Husserl, es la única capaz de devolver al individuo su espesor, rescatarlo del papel de consumidor sin memoria ni gramática. Sin esa interioridad, sin ese estar situado, no hay comunidad que aguante.
Subimos por la calle Galera y entramos en el Café Veracruz. Entre un cortado y un vaso de agua nos pusimos a destripar al posmodernismo: lo astuto que ha sido para señalar las grietas de la modernidad y lo rápido que se apropia de ellas, como un portero de pub que decide quién entra según la bufanda. Le dije a Ramiro que lo que valía la pena rescatar era la ontología del lenguaje, el estudio serio de lo arcaico, un pluralismo sin folclore y lo sagrado como límite, no como decoración de museo. Él asintió, pero me advirtió que, si eso lo dejábamos en manos de un ministerio, acabaría en acto oficial con gaitas y pulpo. Pensé entonces en lo fácil que es confundir pluralismo con multiculturalismo de oficina, ese que empaqueta identidades como productos, y en lo distinto que es el pluralismo fuerte del que hablaba Franz Boas, aquel que entiende cada cultura según sus propias reglas.
Cruzamos la plaza y vimos a un grupo de escolares encestando botellas de plástico en una papelera. Ramiro sonrió: “Ahí tienes un rito y una norma, y nadie ha tenido que escribirlos”. Me pareció una definición precisa de lo que debería ser una política del límite: acuerdos que se mantienen vivos porque están en la práctica, no en el reglamento.
En Riego de Agua nos detuvimos ante un escaparate de mapas antiguos. Uno mostraba Eurasia como un cuerpo tumbado. Ramiro dijo que A Coruña podría tener su propio corredor civilizatorio: del Orzán a Monte Alto, con paradas en tascas donde se guarda más memoria que en las actas del pleno. “Lo mismo que el eje Irán–Amur, pero con percebes”, apunté. Y pensé que tenía sentido: esos corredores, ya sean continentales o de barrio, son líneas de continuidad que permiten el intercambio sin que las orillas se disuelvan.
Bajo los soportales apareció Lola, o más bien, el anuncio curvo de su llegada, profesora de instituto. Le contamos lo que hablábamos y respondió que el verdadero pluralismo empieza el día que un alumno lee a Eliade por gusto y no por obligación.
En los Jardines de Méndez Núñez nos cruzamos con Xulio, periodista jubilado. Nos advirtió que, sin garantías, lo civilizatorio puede ser la coartada perfecta para la censura. No le faltaba razón: cualquier apelación a la tradición o lo sagrado necesita contrapesos claros, cartas de derechos culturales, cláusulas de excepción, auditorías independientes, para no convertirse en herramienta de exclusión.
Bajamos al puerto. En el Café Derby, la camarera sirvió café de puchero y agua sin que lo pidiéramos. Ramiro lo llamó “institución sin estatuto”: un espacio donde conviven pescadores, funcionarios y turistas, todos de pie, nadie manda callar. En la Dársena, un marinero le regaló una lubina. “Esto es conexión, no integración”, dijo. Y tenía razón: integrar suele significar diluir, mientras que conectar permite el intercambio sin pérdida de forma.
Ya de noche, en San Andrés, la dueña de una mercería nos explicó que su rutina diaria era “la manera de que no se te caiga la vida encima”. En una tasca cercana, tres palillos en cada ración de aceitunas. Ramiro los señaló: “Este es el límite: no está escrito en ninguna parte, pero si mañana ponen cuatro, alguien protestará”.
Mientras tanto…
Me imagino a Heidegger releyendo en voz baja a Brentano mientras, sobre una mesa de madera que huele a aceites viejos, Derrida afila con paciencia la palabra “destrucción” hasta que suena a cosa distinta de sí misma. Me imagino a Lévi-Strauss, con su lápiz negro, trazando en un mantel de hule el mapa de un banquete donde los mitos se sientan por rangos como en una vieja ceremonia de cortesías, y a Propp, discretamente, moviendo de sitio al héroe para que no llegue nunca a tiempo. Me imagino a Mircea Eliade y a René Girard en una estación sin trenes comentando que el sacrificio no necesita espectadores, y que lo sagrado hace su trabajo incluso cuando nadie toma nota. Me imagino a Husserl posponiendo un seminario porque en el mundo de la vida está nevando y conviene caminarlo antes que teorizarlo, y a Saussure anotando, con letra diminuta, que los signos no se comportan como ciudadanos obedientes. Me imagino a Carl Schmitt dibujando círculos en un mapa por puro deleite geométrico, y a Agamben señalando con el dedo, casi sin mirar, la zona exacta donde la excepción se ha vuelto costumbre.
Me imagino, también, que el posmodernismo quiere todavía su mascarada de ingenio, su gesto lateral y su sonrisa de hiena civilizada, mientras por debajo late algo que no le pertenece del todo: una constelación de corrientes, fenomenología, estructuralismo, antropología de lo arcaico, psicoanálisis, análisis del mito, crítica del cientificismo, que nacieron fuera de su jurisdicción y sobrevivirán después de su caída, como sobreviven las piedras que un río pule sin someterlas. Me imagino que, por fin, se puede hablar de ese conjunto sin pedirle permiso a la ironía. Y me imagino que, desde otro lado, una cuarta teoría política, no un catecismo, no una salvación, trata de recomponer esas piezas con el oído pegado al suelo, como quien escucha acercarse una caballería y distingue, en el rumor, no una horda, sino los distintos cascos.
No me interesa aquí repetir el inventario de agravios. Modernidad y posmodernidad han jugado durante décadas a la comedia del pleito: una promete emancipaciones, la otra las lleva al paroxismo y las declara insuficientes; una cree en el progreso como horizonte; la otra, como obligación de disolver cualquier horizonte. A fuerza de verse como antagónicas, terminaron pareciéndose: en ambas anida una hybris de la interpretación que se cree árbitro de lo real. Lo que importa es que, al lado de ese teatro principal, hubo y hay otra conversación: la fenomenología que devolvió al sujeto la soberanía del aparecer; el estructuralismo que devolvió al lenguaje su ontología; la antropología que restituyó a las culturas su gramática de sentido; la sociología del rito que recordó que lo colectivo es una forma de respiración; el psicoanálisis que devolvió a la psique su dura autonomía; las críticas del cientificismo que, sin destruir a la ciencia, la bajaron del pedestal para hacerle preguntas. Ese conjunto, que el posmodernismo declaró “ya contenido” en su aparato, merece ser liberado de esa tutela.
Me imagino, para hacerlo, un mapa. No una cronología con flechas que apuntan siempre hacia el lugar donde conviene llegar, sino una cartografía de conexiones que no exigen que nadie renuncie a su nombre: un eje que parte del noreste de Irán, atraviesa la meseta turcomana, roza Uzbekistán y Kazajistán, se encola en los Altái, se afina en Mongolia y se abre hacia el Amur, donde los ríos cambian de ritmo y una lengua se vuelve otra sin estridencias. Llamemos a esa línea un corredor civilizatorio, una hebra de geografía, lengua y memoria, ya no como ruta de conquista ni como pasillo de comercio, sino como una forma de reconocer que hay continuidades que el Estado no funda y que el mercado no administra. Ese corredor, del que hoy algunos hablan con prudente entusiasmo, no es una autopista ideológica; es una forma de lectura.
Me imagino a Boas deteniendo la mano que quiere medir cráneos y señalando, con paciencia de maestro, que las culturas no son versiones atrasadas de la nuestra, ni la nuestra un anticipo de la de nadie. Me imagino a Dumézil ensayando, con su humor de filólogo, la fórmula tripartita sobre una narración heroica que a un jurista le parecería disparatada; a Jakobson recordando que una oposición fonológica puede ser, en ciertas manos, una batalla naval; a Greimas poniendo y quitando actantes como quien ajusta una máquina que no deja de funcionar. Me imagino a Feyerabend leyendo en voz alta, con media sonrisa, que contra el método también es método, y a Latour murmurando que no hemos sido nunca tan modernos como nos prometimos. Me imagino a Cioran apartando a manotazos todo adjetivo sobrante y dejando, en el centro de la mesa, un vaso con agua y un silencio.
De ese tejido nace una posibilidad: quitarle al posmodernismo la pretensión de soberanía interpretativa y salvar, sin retórica heroica, las piezas que nos sirven para desarmar el dispositivo moderno sin caer en la celebración del vacío. La fenomenología sirve para reconstruir una ontología del sujeto que no sea el átomo liberal; el estructuralismo, para reconstruir una ontología del lenguaje que no sea la utilería del mercado; la antropología de lo arcaico, para devolver a la cultura su potencia de diferencia, no de capricho; el psicoanálisis, para religar al deseo con su trabajo soterrado; el análisis del mito, para reconocer en lo colectivo algo más que propaganda; la crítica del cientificismo, para recordar que una verdad no flota si no tiene a qué agarrarse. Y junto a esa operación, una segunda: advertir que de ese rescate no se sigue un programa teocrático ni una nostalgia de arcadias; se sigue, si acaso, una política del límite.
Me imagino, en ese punto, a Schmitt preguntando por el enemigo con su elegancia antipática, y a alguien contestando que el enemigo no es el distinto, sino el difuso: todo aquello que licúa las formas hasta convertirlas en pulpa y llama a esa pulpa tolerancia. Me imagino a Agamben levantando un poquito el telón de la excepción y mostrando, debajo, la sala de máquinas donde la administración sustituye a la política, y la seguridad a la ley. Me imagino que la cuarta teoría política, si quiere ser algo más que una consigna, debe hacerse cargo de esos dos trucos: la disolución y la excepción. Para lo primero, necesita una ontología de sujetos no atomizados; para lo segundo, una liturgia de soberanía acotada por ritos, contrapesos y un canon de lo sagrado que no se confunda con sacralizaciones del poder.
Me imagino a Jung, de pie, acompañando con un gesto mínimo una frase que nadie alcanza a oír del todo: los arquetipos no son chucherías poéticas; son técnicas de continuidad. En ese registro, la cuarta teoría no gana nada con un catálogo de símbolos como cromos de un álbum; gana cuando sabe dónde y cómo operan, qué ritmos encienden, qué excesos contienen. Me imagino a Bachelard, inclinado sobre una fotografía de un río helado, susurrando que la materia también sueña; a Durand contando con dedos de niño los itinerarios de las imágenes que vuelven cada invierno; a Blanchot caminando hacia atrás para no perder de vista la noche. Si la política quiere algo del mito, no es su docilidad, sino su medida.
Me imagino que, llegado este punto, conviene escribir sin severidades doctrinales un programa mínimo, no de gobierno, no de salón, no de cátedra: cinco tareas discretas para una salida por la tangente. Primera: un atlas geosemántico donde rutas, lenguas y ritos se cartografíen como sistemas de sentido, no como folclore ni como mercancía; que lo firmen filólogos, antropólogos y poetas, y que lo discutan juristas y diplomáticos. Segunda: un consorcio de universidades del corredor que eduque en tránsito, doctorados que obliguen a moverse por el eje, a cambiar de alfabeto, a discutir con quien no comparte nuestras premisas, y que reconozca como “centros” lo que hoy la burocracia llama “periferias”. Tercera: un fondo de traducción que no se limite a verter del inglés, sino que ponga a hablar al persa con el japonés, al mongol con el ruso, al ainu con el castellano, y que pague por la lentitud; hay lenguas que no se apresuran sin romperse. Cuarta: una ventanilla única para coproducciones culturales que entienda que el patrimonio inmaterial no es una etiqueta UNESCO, sino una práctica viva cuya preservación no requiere vitrinas, sino continuidad. Quinta: una carta de derechos culturales para minorías del corredor que no convierta la diferencia en coartada de gueto ni la mayoría en máquina de triturar.
Me imagino, entretanto, que desde Europa se objeta. Que se dice: “eso ya lo intentó el multiculturalismo y vimos cómo acabó: en industrias de la identidad y en la liturgia del agravio”. Y conviene responder sin espuma: el multiculturalismo administró diferencias como departamentos estancos de una misma tienda, colocó vigilantes en la puerta y llamó a eso convivencia. Lo que aquí se sugiere se parece más a un federalismo de sentidos: reconocer jurisdicciones simbólicas sin abolir la ley común, organizar pasarelas que no impongan idiomas únicos, crear foros donde el disenso tenga forma ritual y no necesidad de violencia. No es una ingenuidad; es una política de adulta desconfianza con instrumentos de continuidad.
Me imagino, con toda claridad, los riesgos. Es fácil que una retórica civilizatoria se convierta en tapadera de hegemonías regionales y derivas autoritarias; fácil que el “rescate de lo sagrado” sea el nombre amable de doctrinas que expulsan a los raros; fácil que un eje de memorias se vuelva corredor de censuras. Por eso, si se adopta un léxico de tradiciones, será indispensable un léxico de garantías. Las palabras grandes, pueblo, fe, patria, legado, exigen perímetros pequeños: jurisdicciones claras, protección de disidentes, derecho de salida. Y un régimen de auditorías externas, culturales, jurídica, que no tema exponerse a evaluación ajena. Me imagino a Hannah Arendt inclinando la cabeza, no sin escepticismo, y concediendo que lo político no será jamás un hogar, pero puede todavía ser una plaza.
Me imagino, también, el malentendido que habrá que evitar: creer que el postmodernismo se corrige con un dogma que ordene callar. Nada de eso. La ironía, la sospecha, la crítica de la crítica tienen su utilidad, como la navaja que sirve para pelar una fruta. Lo que no necesitamos es el espectáculo de la navaja sola. La cuarta teoría no “vuelve” a una Edad de Oro ni “crea” un Hombre Nuevo; si tuviera sentido, sería por su capacidad de componer una ecología de formas: sujetos con interioridad, lenguajes con espesor, ritos con medida, ciencias sin soberbia, políticas de responsabilidad, economía con techos, técnica con contrapesos. Todo ello imperfecto, todo ello frágil, todo ello abonado para que la tentación del exceso vuelva cada otoño.
Me imagino, por un momento, que la discusión abandona las redes y recupera la lentitud de las mesas redondas verdaderas; que alguien expone con argumentos, no con memes, por qué la abolición de jerarquías no fue nunca una liberación, sino un atajo hacia otras jerarquías menos visibles; que otra persona recuerda, con datos y ejemplos, que no toda tradición merece el nombre de tal, y que muchas son invenciones útiles de una tarde de domingo. Me imagino a un lector de Spengler que no exige declinar lo que no ha entendido; a un lector de Jünger que no confunde dureza con dignidad; a un lector de Cioran que disfruta el bisturí pero no se lo clava a los demás. Me imagino, con una sonrisa, a un joven que descubre que Dasein no es una contraseña para parecer profundo, sino una manera de no darse por muerto mientras respira.
Me imagino, porque me conviene, que la política recupera una palabra olvidada: prudencia. No la cobardía elegante, sino la dignidad de no empujar una forma cuando ya cruje. Un proyecto civilizatorio que se tome en serio la pluralidad, la de verdad, no la de catálogo, no puede contentarse con proclamas altisonantes ni con protocolos de compliance. Debe aprender a cuidar, no me refiero a una sociedad de cuidados para paliar los efectos de la LOMLOE sobre una juventud idiotizada . Cuidar lenguas pequeñas, templos humildes, prácticas sin glamour; cuidar archivos de memoria, rutas de paso, músicas que no venden entradas. Cuidar, y esto costará, el derecho del vecino a que su forma no se parezca a la mía. Eso no hace del vecino un salvaje ni me convierte a mí en apóstol.
Me imagino, por último, que el artículo que has leído si has llegado hasta aquí, dice menos de lo que sospechas. No propone una marcha ni un manifiesto; propone un orden de prioridades. Primero, desprender las corrientes valiosas de la jaula posmoderna sin romperlas en la maniobra. Después, componer con ellas una gramática capaz de resistir el hechizo de la disolución. Luego, trazar itinerarios concretos, el eje, los consorcios, los fondos, que no serán panaceas, pero sí diques. Y siempre, vigilar los excesos de quien manda. A la retórica de los absolutos conviene responderle con técnicas del límite.
Me imagino a un ingeniero de puentes dibujando una viga que soporte peso sin exhibirlo; me imagino a un cartógrafo de antaño encendiendo una vela para delinear una costa; me imagino a un músico de aldea afinando para una fiesta de invierno. Me imagino, y con esto termino, que todavía nos está permitido pensar sin pedir permiso a los dos bandos, y que si algo merece el nombre de civilización no es el brillo de sus eslóganes, sino la finura con que consigue que convivan, sin aplastarse, los distintos tiempos de la vida.
Rferdia
Let`s be careful out there