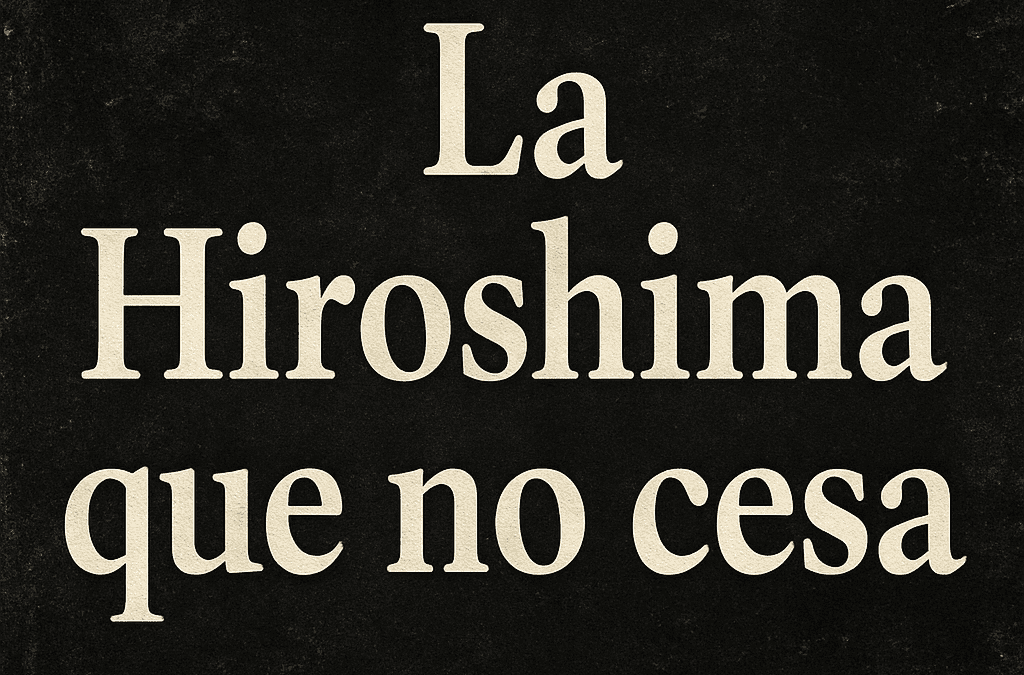A ochenta años del crimen inaugural: imaginación crítica frente al orden de lo impune
Los aniversarios suelen ser indulgentes: permiten llorar sin recordar y recordar sin entender. Esta entrada no teme parecer desmesurada entre gentes que veneran la mesura incluso cuando se trata de crímenes nucleares.
🎧 Parergon auditivo
Cada compás parece sopesar lo que dice, como quien mide sus palabras en un juicio.
Escribir sobre Hiroshima exige una forma de conciencia que rara vez conviene y casi nunca se cultiva. Exige mirar no sólo hacia el pasado como quien archiva un expediente, sino al presente como una réplica disimulada de aquel crimen. La bomba cayó una vez, sí, pero sus ecos siguen reverberando en tratados escritos con tinta cínica, en discursos de Estado cuidadosamente neutros, en cada general que pronuncia la palabra disuasión como si oficiara una misa negra. Emanuel Pastreich lo ha comprendido. En su reciente y valiente discurso conmemorativo, con motivo del ochenta aniversario de aquel 6 de agosto de 1945, asume una responsabilidad que ni su gobierno ni sus compatriotas, tan celosos de sus banderas como de sus blindajes morales, han tenido el coraje de afrontar: la de nombrar a Hiroshima como lo que fue, y sigue siendo, un crimen deliberado contra la humanidad, ejecutado bajo la máscara de un fin de guerra, pero destinado a inaugurar un nuevo orden regido por el miedo, el espectáculo y la supremacía tecnológica.
A diferencia de los textos domesticados por la retórica conmemorativa, el de Pastreich no se disfraza de diplomacia ni busca el consuelo viscoso de la reconciliación ceremonial. Su tesis es clara, y rigurosamente documentada: lanzar la bomba sobre Hiroshima no fue una decisión militar, sino una escenificación geopolítica. En términos estrictos, se trató de un experimento. Los objetivos eran múltiples pero perfectamente sincrónicos: medir los efectos reales de la nueva arma, advertir a la Unión Soviética, imponer la autoridad absoluta del poder militar estadounidense, y como si todo lo anterior no bastase, establecer un precedente simbólico que legitimara el desarrollo ilimitado de tecnologías de exterminio bajo la rúbrica, tan pulcra, de seguridad nacional. Una firma en la frente del mundo: aquí manda la muerte calculada.
Los documentos desclasificados, los informes técnicos, las declaraciones de mandos militares tras la guerra, todo converge en la misma constatación: Japón ya estaba al borde de la rendición. La bomba no acortó la guerra, extendió su sombra como un eclipse moral que aún hoy oscurece el presente. Aceptar esto no es una cuestión académica ni un ajuste de cronología. Es un acto de higiene moral. Y a ochenta años del hecho, conviene recordar que las enfermedades de la memoria tienden a hacerse pasar por realismo político.
Pastreich lleva el gesto más lejos de lo habitual. No se limita a denunciar: propone. Exige la desclasificación íntegra de los archivos del Proyecto Manhattan, la firma inmediata del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, y la eliminación completa del arsenal atómico estadounidense en un plazo de diez años. Pero su propuesta más radical es la que apenas se formula en voz alta: desmontar la lógica sacrificial sobre la que se ha construido el pensamiento estratégico contemporáneo. Esa lógica que llama paz al equilibrio del terror, progreso al perfeccionamiento de la catástrofe, y libertad al privilegio de consumir sin mirar atrás. Frente a ella, Pastreich defiende un paradigma fundado en la conservación del entorno, la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de las culturas locales y una economía regenerativa que devuelva al futuro su respiración. No se trata de “hacer grande otra vez” a América, como corean ciertos patriotas con gorras rojas y neuronas blancas, sino de intentar, al menos una vez, que sea decente sin necesidad de matarse a sí misma o al resto del mundo.
En este punto, el análisis se adentra en zonas más densas. Pastreich no denuncia sólo un hecho aislado en un contexto bélico. Denuncia el sistema que lo hizo posible. El secreto institucionalizado, la privatización del conocimiento científico, la alianza perversa entre industria militar y poder político, la conversión progresiva del ciudadano en consumidor anestesiado: todos ellos conforman una maquinaria perfectamente engrasada con la grasa del miedo, la obediencia y la ignorancia profesionalizada. La bomba no es sólo un artefacto; es un signo. Es la matriz simbólica de una política que ya no necesita argumentos porque tiene pulsadores.
Ahí reside uno de los méritos mayores del texto: no quedarse en la historia ni refugiarse en la ética abstracta, sino desactivar la gramática tácita que organiza nuestra normalidad. La bomba es también una forma de pensar: una sintaxis de lo irreversible, una metáfora encarnada de la velocidad como virtud y del exterminio como posibilidad gestionable. Desmontarla implica otra imaginación: una que no embellece el horror con eufemismos, pero que tampoco se resigna al cinismo de lo inevitable. Una imaginación capaz de vincular lo técnico con lo ético, lo histórico con lo cotidiano. Una imaginación que no repita, como mantra sordo, que “el mundo siempre ha sido así”, mientras firma contratos para que siga siéndolo.
Esa imaginación crítica es hoy un bien escaso, pero no por ello menos urgente. Reivindicarla significa rechazar los lugares comunes de la culpa sin consecuencias, esa liturgia laica con la que tantos limpian sus conciencias sin mojarse las manos, y también atreverse a vivir sin la amenaza constante de una destrucción global automatizada. Porque no se trata ya de una bomba en manos de un tirano, sino de arsenales modernizados, controlados por plataformas privatizadas, gestionados por algoritmos entrenados para decidir si debe extinguirse una ciudad entera en cuatro segundos. Lo que antes era ciencia ficción hoy es estadística militar. Y como bien sabemos, los errores humanos se corrigen; los errores de software se ejecutan.
Frente a ese horizonte, Pastreich propone una ruptura también con el imaginario consumista que Estados Unidos impuso a Japón ,y por extensión al planeta entero, tras la guerra. En uno de los pasajes más lúcidos de su texto, denuncia la destrucción deliberada de la cultura artesanal japonesa, sustituida por la obsolescencia programada, el plástico y esa fe ciega en que una tostadora nueva cada dos años constituye el ideal de libertad. No es una crítica nostálgica: es un diagnóstico civilizatorio.
Lo que se perdió no fueron sólo objetos o rituales, sino una manera de estar en el mundo que hoy se revela indispensable: vivir con menos, producir con sentido, construir comunidad sin depender del lucro. No se trata de idealizar el pasado, ni de sugerir una regresión bucólica, sino de reactivar la memoria de aquellas culturas que supieron habitar sus territorios sin devastarlos, que entendieron el tiempo como duración y no como carrera. Porque Hiroshima no sólo mató cuerpos y arrasó ciudades. Impuso otra cronología. Desde entonces vivimos en la cuenta atrás, como quien respira con un reloj en la garganta.
Pero la historia no está sellada. No del todo. La posibilidad de otra política, de otra economía, de otro lenguaje incluso, depende de que nos atrevamos a leer Hiroshima no como el cierre de una guerra, sino como el comienzo de una impunidad estructural que nunca fue enfrentada. La bomba no cayó sólo sobre Japón. Cayó sobre el porvenir. Pero aún hay tinta, aún hay papel. Lo que falta, quizás lo más raro en esta época de abundancias estériles, es el coraje de escribir lo que hay que escribir. Y de decirlo, por fin, con todas sus letras: el mundo civilizado se construyó sobre cadáveres, y sigue llamando progreso a su descomposición.
Rferdia
Let`s be careful out there