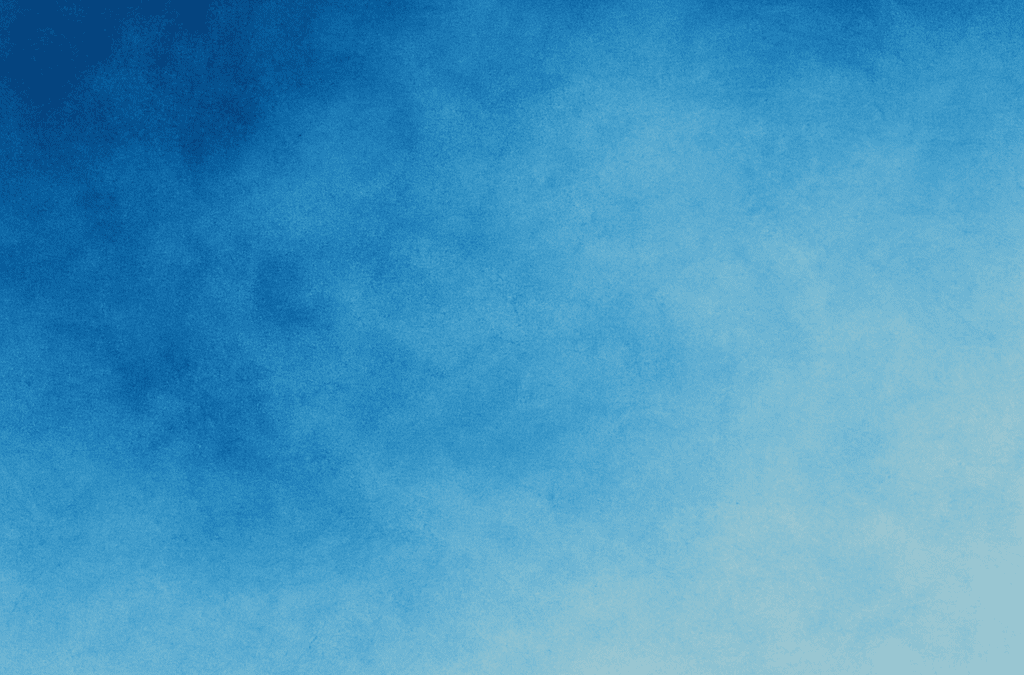(Literatura, sumisión ecológica y otros desastres gestionables)
«Todos lo dicen… pero yo no me fío.»
Cántico de instrucción militar, El sargento de hierro (1986)
🎧 Parergon auditivo:
No hay melodía estable ni ritmo predecible: solo ráfagas. Ruidos que no se acomodan. Frases que no terminan. Escuchar Interstellar Space es asomarse a un lenguaje que ha renunciado a la cortesía. Y por eso es necesario.
Mars · John Coltrane Interstellar Space
Lo llaman Antropoceno. Lo llaman emergencia. Lo llaman planeta. Lo llaman su puta madre.
Pero es pura filfa.
Y no es que no haya glaciares que se deshacen. Ni pozos que se secan. Ni cielos donde flota el hollín como una lepra ligera.
Claro que los hay. Sería ridículo negarlo.
Pero una cosa es el hecho, la física, si se quiere, y otra muy distinta el relato. Y el relato, ese que se escribe hoy desde festivales literarios, congresos sobre sostenibilidad y editoriales de guardia, está podrido.
Podrido de buenas intenciones, de sintaxis misionera, de sentimentalismo reciclable. Podrido de gestores del duelo planetario que acarician el adjetivo como si fuera un oso polar moribundo.
Y sin embargo, hay que reconocerlo: han logrado algo notable. Que ya nadie distinga la crítica de su escenografía. Y en eso, precisamente, consiste su astucia.
Donde antes fue interrupción, ahora es consuelo. Donde fue trinchera, ahora es departamento de comunicación.
Hay novelistas que escriben sobre el colapso como quien redacta el parte meteorológico de una extinción. Poetas que cantan al deshielo con voz de anuncio institucional. Ensayistas que interpretan la biosfera como si fuera una imagen de stock.
¿Y los críticos? Aplauden. Premian. Bendicen. Construyen el canon de la catástrofe con la minuciosidad de un burócrata climático.
Tore Rye Andersen, danés lúcido, ha cometido la rareza de leer a Thomas Pynchon sin convertirlo en mascota del discurso. En Planetary Pynchon detecta, en las novelas largas, Mason & Dixon, Against the Day, Gravity’s Rainbow, un diagnóstico feroz del mundo moderno como maquinaria de devastación.
Andersen no se deja seducir. Sabe que Pynchon no ofrece soluciones. Que su literatura no consuela, no redime, no guía. Que su prosa, fragmentaria, alucinada, inclemente, no es una ventana al mundo, sino su descomposición tipográfica.
Pero incluso él, el cuidadoso Andersen, se aproxima a un peligro. El de hacer de Pynchon un ilustrador. El de leer en su barroca dispersión una agenda ecológica coherente. El de convertir su delirio en eslogan.
Y entonces Pynchon, aunque resista, empieza a caber. A caber en la estantería del compromiso. En la vitrina de las ficciones con propósito. En el expositor de literatura para un planeta en crisis. Y entonces ya no es Pynchon.
Es una figura útil. Conviene decirlo sin rodeos: la literatura del colapso no frena el colapso.
Lo traduce. Lo decora. Lo amortigua.
Cada novela ecológica publicada es una coartada estética. Un certificado de buena conducta simbólica. Una licencia moral para seguir extrayendo litio mientras se escriben cuentos sobre volcanes que lloran.
La industria lo sabe. Y lo explota.
Se financian residencias de escritura regenerativa. Se premia la conciencia medioambiental. Se organizan ciclos sobre el «poder de la palabra frente al cambio climático».
Y mientras tanto, en Congo ( olvidado el genocidio belga), en Atacama, en los márgenes que nunca llegan a festival, se tala, se horada, se drena. Para que el lector europeo pueda decir: yo también leí una novela sobre esto.
Adorno, que siempre tuvo el oído sucio de tanto pensar, dijo aquello de la poesía y Auschwitz. Pero no hay solemnidad sin fisuras, por eso llueve metal en el Genocidio palestino, una limpieza étnica ecológica, verde, apenas inaudible, sobre la que nadie ha oído hablar.
Tal vez ahora toque decir: escribir literatura ecológica sin traicionar la sintaxis del sistema es colaborar.
Porque el lenguaje del colapso no es el de la denuncia, sino el de la administración. El de la emoción calibrada. El de la crítica homologada.
Y la literatura, si quiere tener alguna dignidad, debería aspirar a lo contrario: a interrumpir.
¿Existen excepciones? Pocas. Raras. A veces ininteligibles.
Thomas Pynchon, si no se lo pasteuriza, es una. No porque explique. Sino porque descompone. Porque en lugar de narrar, desajusta. Porque convierte el mundo en un conjunto de fragmentos ilegibles.
Pero no basta.
Una literatura del colapso digna de ese nombre no debería representar el colapso, sino colapsar.
Colapsar en sus formas, en su sintaxis, en sus pretensiones de sentido. Tartamudear. Contradecirse. Hundirse en su propio barro.
No gustar. No complacer. No adornar el desastre con metáforas templadas.
Todo lo demás es música de fondo.
Y como toda música de fondo, no se oye.
Rferdia
Let`s be careful out there